Únete a un Staff
Últimos temas
Lectura Octubre 2018
+2
berny_girl
Celemg
6 participantes
Book Queen :: Biblioteca :: Lecturas
Página 4 de 5.
Página 4 de 5. •  1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5 
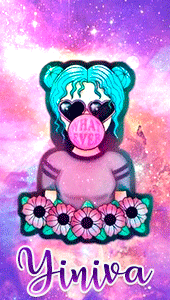
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Lluvia y pastel
Al día siguiente me despertó: hoy, hoy, hoy. Un tañido que solo yo podía oír. El crepúsculo parecía haberse filtrado en mi alma, sentía un cansancio que procedía de otro mundo. Mi cumpleaños. El aniversario de mi nacimiento. El aniversario de mi muerte.
Judith puso la tarjeta de mi padre en la bandeja del desayuno. Un dibujo de unas flores, sus acostumbradas y vagas palabras de felicitación y una nota. Confiaba en que yo estuviera bien. Él estaba bien. Tenía algunos libros para mí. ¿Quería que me los enviara? Mi madre no había firmado la tarjeta; él la había firmado por los dos. « Besos y abrazos de papá y mamá» . No era normal. Yo lo sabía y él lo sabía, pero ¿qué podíamos hacer?
Entró Judith.
—La señorita Winter pregunta si ahora sería…
Deslicé la tarjeta bajo la almohada antes de que la viera.
—Ahora es buen momento, sí —dije, y cogí el lápiz y la libreta.
—¿Duerme bien últimamente? —quiso saber la señorita Winter, y luego añadió—: Está un poco pálida. No come lo suficiente.
—Estoy bien —le aseguré, aunque no lo estaba.
Me pasé la mañana luchando con la sensación de volutas descarriadas de un mundo intentando filtrarse por las grietas de otro. ¿Conocéis la sensación de empezar un libro nuevo antes de que el recuerdo del último haya tenido tiempo de cerrarse detrás de vosotros? Deja uno el libro anterior con ideas y temas — personajes incluso— atrapados en las fibras de la ropa y cuando abre el libro nuevo siguen ahí. Bueno, pues ésa era la sensación. Me había pasado el día distraída, con pensamientos, recuerdos, sentimientos y fragmentos intrascendentes de mi vida desbaratando mi concentración.
La señorita Winter me estaba contando algo cuando, de repente, calló.
—¿Me está escuchando, señorita Lea?
Salí bruscamente de mi ensueño y busqué con torpeza una respuesta. ¿Había estado escuchando? Ni idea. En aquel momento no habría sabido decirle qué me había estado contando, pero estoy segura de que en algún lugar de mi mente estaba todo grabado. Sin embargo, en el instante en que la señorita Winter me arrancó de mi ensueño me hallaba en una suerte de tierra de nadie, entre lugares. La mente hace toda clase de diabluras, toda clase de cosas mientras nosotros dormitamos en una zona blanca que el espectador interpreta como falta total de interés. Al no saber qué decir, me quedé mirándola mientras ella se iba impacientando, hasta que finalmente agarré la primera frase coherente que me vino a la cabeza.
—¿Alguna vez ha tenido un hijo, señorita Winter?
—Santo Dios, qué pregunta. Claro que no. ¿Se ha vuelto loca, muchacha?
—¿Y Emmeline?
—Tenemos un trato, ¿recuerda? Nada de preguntas. —Y cambiando la expresión del rostro, se inclinó hacia delante y me observó con detenimiento—. ¿Está enferma?
—No, creo que no.
—Pues por lo que parece ahora no está en condiciones de trabajar.
Era una despedida.
De vuelta en mi cuarto, pasé una hora aburrida, inquieta, asediada por mí misma. Me senté ante el escritorio, lápiz en mano, pero no escribí una sola letra; sentí frío y subí el radiador, luego tuve calor y me quité la rebeca. Me habría gustado darme un baño, pero no había agua caliente. Preparé una taza de chocolate, me pasé con el azúcar y el dulzor me produjo náuseas. ¿Un libro? ¿Serviría un libro? En la biblioteca los estantes estaban cubiertos de palabras muertas. Nada en ellos podía ayudarme.
Un golpe de lluvia azotó la ventana y el corazón me dio un vuelco. Sal. Sí, eso era lo que necesitaba, y no solo al jardín; necesitaba irme lejos e irme ya, a los páramos.
Sabía que la verja principal estaba cerrada con llave y no quería pedirle a Maurice que la abriera. Así pues, crucé el jardín hasta el punto más alejado de la casa, donde había una puerta en el muro. Tomada por la hiedra, llevaba mucho tiempo cerrada y tuve que retirar las hojas con las manos para poder descorrer el pestillo. Cuando cedió, tropecé con más hiedra, que tuve que apartar antes de poder salir, algo despeinada, al exterior.
Creía que la lluvia me gustaba, pero en realidad sabía muy poco de ella. La que me gustaba era la lluvia ligera de la ciudad, esa lluvia atenuada por los obstáculos que los edificios ponían a su paso y templada por el calor que emanaba de la propia ciudad. En los páramos, enardecida por el viento y agriada por el frío, la lluvia era despiadada. Agujas de hielo me aguijoneaban el rostro y a mi espalda vasijas de agua helada estallaban sobre mis hombros.
Feliz cumpleaños.
Si hubiera estado en la librería mi padre sacaría un regalo de debajo del mostrador al oírme bajar por las escaleras. Sería un libro, o varios, comprados en subastas y acumulados durante todo el año. Y un disco, un perfume o una lámina. Habría envuelto los regalos en la librería, sobre el mostrador, una tarde tranquila en que yo hubiera ido a la oficina de correos o a la biblioteca. Un día, a la hora de comer habría salido solo a elegir una tarjeta, y la habría escrito, « Besos y abrazos de papá y mamá» , sobre el mostrador. Solo, muy solo. Iría a la panadería a por una tarta, y en algún lugar de la librería —yo seguía sin saber dónde, era uno de los pocos secretos que no había desentrañado— papá guardaba una vela que sacaba y encendía ese día, todos los años, y yo la soplaba tratando de poner cara de felicidad. Luego nos comíamos la tarta, con té, y nos poníamos a catalogar y digerir en silencio.
Sabía lo que él sentía ese día. Era más fácil ahora, de adulta, que cuando era una niña. Qué difíciles habían sido los cumpleaños en casa. Regalos camuflados en el cobertizo la víspera, no para que yo no los encontrara, sino para que no lo hiciera mi madre, que no soportaba verlos. La inevitable jaqueca era su rito conmemorativo celosamente custodiado, un rito que hacía imposible invitar a otros niños a casa, que hacía imposible dejarla sola para disfrutar de una visita al zoo o al parque. Los juguetes de mis cumpleaños eran siempre silenciosos. Las tartas nunca eran caseras, y antes de guardar los restos para comer más al día siguiente había que quitarles las velas y el azúcar glas.
¿Feliz cumpleaños? Papá susurraba animadamente las palabras, « Feliz cumpleaños» , en mi oído. Nos divertíamos con juegos de cartas silenciosos donde el ganador ponía cara de regocijo y el perdedor torcía el gesto y se tiraba al suelo, pero nada, ni pío, ni un resoplido, se filtraba a la habitación situada justo encima de nuestras cabezas. Entre una partida y otra mi pobre padre subía y bajaba entre el dolor quedo del dormitorio y el cumpleaños secreto del salón, cambiando el semblante de alegre a compasivo, de compasivo a alegre, en los peldaños de la escalera.
Infeliz cumpleaños. Desde el día en que nací el dolor estuvo siempre presente. Se instalaba sobre los habitantes de la casa como el polvo. Lo cubría todo y a todos, nos inundaba con cada inspiración. Nos envolvía a cada uno con nuestro propio manto.
Si yo en aquel momento podía soportar y rememorar esos recuerdos era únicamente porque estaba helada.
¿Por qué no podía quererme? ¿Por qué mi vida significaba menos para ella que la muerte de mi hermana? ¿Me culpaba de esa muerte? Quizá estuviera en su derecho. Yo estaba viva porque mi hermana había muerto. Cada vez que me veía le recordaba su pérdida.
¿Habría sido más fácil para ella que las dos hubiéramos muerto?
Aturdida, seguí caminando. Un pie y luego otro, un pie y luego otro, como hipnotizada. Me traía sin cuidado adónde me llevaran. Sin mirar a ningún lado, sin ver nada, de repente di un traspiés.
Entonces choqué con algo.
—¡Margaret! ¡Margaret!
Estaba demasiado aterida para poder sobresaltarme, demasiado aterida para que mi cara reaccionara ante la vasta silueta que tenía delante, envuelta en pliegues de tela verde impermeable que semejaban una tienda de campaña. La figura se apartó y dos manos cayeron sobre mis hombros, zarandeándome.
—¡Margaret!
Era Aurelius.
—¡Mírate! ¡Estás morada de frío! Ven conmigo, rápido.
Me cogió de la mano y tiró enérgicamente de mí. Mis pies le siguieron a trompicones, hasta que llegamos a una carretera y un coche. Me metió en el vehículo a empujones. Oí portazos, el murmullo de un motor, después sentí una ráfaga de calor en los tobillos y las rodillas. Aurelius abrió un termo y vertió té de naranja en una taza.
—¡Bebe!
Bebí. El té estaba caliente y dulce.
—¡Come!
Di un bocado al sándwich que me tendía.
En el calor del coche, bebiendo té caliente y comiendo sándwiches de pollo, sentí más frío que nunca. Los dientes empezaron a castañetearme y tiritaba descontroladamente.
—¡Madre mía! —exclamaba en voz baja Aurelius mientras me pasaba un delicado sándwich tras otro—. ¡Santo Dios!
La comida pareció devolverme parte de la cordura.
—¿Qué haces aquí, Aurelius?
—He venido a darte esto —dijo. Echó un brazo hacia atrás y del hueco entre los dos asientos extrajo una lata para guardar pasteles.
Colocó la lata en mi falda y esbozó una sonrisa radiante al tiempo que retiraba la tapa.
Dentro había una tarta; una tarta casera, y sobre ella, con letras de azúcar glas acaracoladas, tres palabras, « Feliz cumpleaños, Margaret» .
Tenía demasiado frío como para poder llorar. De hecho, la combinación del frío y la tarta me empujó a hablar. Las palabras empezaron a salir de mi boca sin orden ni concierto, como objetos arrojados por glaciares en deshielo. Una canción de noche, un jardín con ojos, hermanas, un bebé, una cuchara.
Ante un desvarío, Aurelius estaba desconcertado.
—Pero ella me dijo…
—¡Te mintió, Aurelius! Cuando fuiste a verla con tu traje marrón, te mintió. Lo ha reconocido.
—¡Jesús! —exclamó Aurelius—. ¿Cómo sabes lo de mi traje marrón? Tuve que hacerme pasar por periodista, ¿sabes? —Entonces, cuando empezó a asimilar lo que le estaba contando—: ¿Dices que hay una cuchara como la mía?
—Es tu tía, Aurelius. Y Emmeline es tu madre.
Aurelius dejó de atusarme el pelo y se quedó un largo rato mirando por la ventanilla del coche en dirección a la casa.
—Mi madre —murmuró—, allí.
Asentí con la cabeza.
Hubo otro silencio, luego se volvió hacia mí.
—Llévame hasta ella, Margaret.
De repente tuve la sensación de que despertaba.
—El caso, Aurelius, es que tu madre no está bien.
—¿Está enferma? Entonces debes llevarme hasta ella. ¡Enseguida!
—No está enferma exactamente. —¿Cómo explicárselo?—. Sufrió heridas en el incendio, Aurelius. No solo en la cara, también en la mente.
Aurelius registró este nuevo dato, lo añadió a su depósito de pérdida y dolor y, cuando habló de nuevo, lo hizo con solemne determinación.
—Llévame hasta ella.
¿Fue mi enfermedad lo que dictó mi respuesta? ¿Se debió a que fuera mi cumpleaños, o a mi propia orfandad materna? Puede que esos factores tuvieran algo que ver, pero más importante que todos ellos fue la expresión de Aurelius mientras aguardaba mi respuesta. Existían muchas razones para negarme a su petición, pero, frente a la fuerza de su anhelo, perdieron toda su fuerza.
Y acepté.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Reencuentro
El baño contribuyó al proceso de descongelación, pero no consiguió mitigar el dolor que sentía detrás de los ojos. Descarté la idea de trabajar el resto de la tarde y me metí en la cama, cubriéndome con las mantas hasta las orejas. Dentro seguí tiritando. En un sueño poco profundo tuve extrañas visiones. De Hester y mi padre, de las gemelas y mi madre, visiones donde uno tenía la cara de otro, donde uno era otro disfrazado; incluso mi propia cara me aterrorizaba, porque se distorsionaba y alteraba: unas veces era yo, otras era otra persona. Entonces en el sueño aparecía la brillante cabeza de Aurelius: él mismo, siempre él mismo, solo él mismo, sonriéndome, y los fantasmas se desvanecieron. La oscuridad se cerró sobre mí como agua y me sumergí en las profundidades del sueño.
Desperté con dolor de cabeza, con dolores en las extremidades, las articulaciones y la espalda. Un cansancio que nada tenía que ver con el esfuerzo o la falta de sueño tiraba de mí y me entorpecía el pensamiento. La oscuridad era más intensa. ¿Se me había pasado la hora de mi cita con Aurelius? Esa posibilidad estuvo haciéndome señas pero desde muy lejos, y tuvieron que transcurrir muchos minutos antes de poder incorporarme para mirar el reloj. Durante el sueño un sentimiento indefinido se había formado en mi interior — ¿temor?, ¿nostalgia?, ¿excitación?— y había despertado en mí la expectación. ¡El pasado estaba volviendo! Mi hermana se hallaba cerca. Estaba segura de ello. No podía verla, no podía olerla, pero mi oído interno, sintonizado siempre con ella y solo con ella, había captado su vibración, una vibración que me llenaba de una dicha oscura y profunda.
No necesitaba posponer mi cita con Aurelius. Mi hermana me encontraría allá donde yo estuviese. ¿Acaso no era mi gemela? En realidad todavía faltaban treinta minutos para reunirme con Aurelius en la puerta del jardín. Salí con dificultad de la cama y, demasiado cansada y aterida para quitarme el pijama, me puse encima una falda gruesa y un jersey. Abrigada como una niña en una noche en que hay fuegos artificiales, bajé a la cocina. Judith me había dejado un plato de comida, pero no tenía hambre. Me quedé diez minutos sentada ante la mesa, ansiando cerrar los ojos pero resistiéndome a ello por miedo a rendirme al sopor que tiraba de mi cabeza hacia la dura superficie de la mesa.
Cuando faltaban cinco minutos para la hora, abrí la puerta de la cocina y salí al jardín.
Ni una luz en la casa, ni una estrella. Avancé a trompicones en la oscuridad; la tierra blanda bajo los pies y el roce de hojas y ramas me indicaban cuándo me había salido del camino. Sin haberla advertido, una rama me arañó la cara y cerré los ojos para protegerlos. Dentro de mi cabeza sentí una vibración, dolorosa y eufórica a la vez. Enseguida la reconocí; era su canción. Mi hermana estaba en camino.
Llegué al lugar de la cita. La oscuridad tembló. Era Aurelius. Mi mano chocó torpemente con él, luego notó que la sostenían.
—¿Te encuentras bien?
Oí la pregunta, pero muy vagamente.
—¿Tienes fiebre?
Las palabras estaban ahí, pero qué curioso que carecieran de significado.
Me habría gustado hablarle de las maravillosas vibraciones, contarle que mi hermana se estaba acercando, que en cualquier momento aparecería allí, a mi lado. Lo sabía, lo sabía por el calor que despedía la marca en mi costado. Pero el sonido blanco de mi hermana se interponía entre mis palabras y yo, enmudeciéndome.
Aurelius me soltó para quitarse un guante y noté su palma, extrañamente fría, en mi frente.
—Deberías estar en la cama —dijo.
Tiré débilmente de su manga y Aurelius me siguió por el jardín con la misma suavidad que se desliza una estatua sobre ruedas.
No recuerdo que llevara las llaves de Judith en mi mano, pero debí de haberlas cogido. Y debimos de recorrer los largos pasillos hasta el apartamento de Emmeline, aunque también ese recuerdo se ha borrado de mi memoria. Sí recuerdo la puerta, pero la imagen que aparece en mi mente es que se abrió despacio y por su propio impulso, lo cual sé que es imposible. Seguro que la abrí con la llave, pero esa porción de realidad se ha perdido y la imagen de la puerta abriéndose sola es la única que permanece en mi memoria.
Mi recuerdo de lo que ocurrió esa noche en los aposentos de Emmeline es fragmentario. Lapsos enteros de tiempo se han desmoronado sobre sí mismos mientras que otros acontecimientos parecen, según mi memoria, haber sucedido una y otra vez. Ante mí aparecen caras y expresiones aterradoramente grandes, y a lo lejos, Emmeline y Aurelius cual diminutas marionetas. Me encontraba poseída, adormilada, aterida y distraída durante todo el episodio por una única y abrumadora obsesión: mi hermana.
Recurriendo a la razón y la lógica he tratado de ordenar de manera coherente las imágenes que mi mente registró de modo incompleto y caprichoso, como suceden los acontecimientos en un sueño.
Aurelius y yo entramos en los aposentos de Emmeline. La gruesa moqueta ahogaba el sonido de nuestras pisadas. Cruzamos una puerta y luego otra, hasta que llegamos a una estancia con una puerta abierta que daba al jardín. De pie en el umbral, de espaldas a nosotros, había una figura de pelo blanco. Estaba tarareando. La-la-la-la-la. El mismo fragmento suelto de una melodía, sin comienzo, sin resolución, que me había perseguido desde mi llegada a la casa. Las notas consiguieron colarse en mi cabeza, donde compitieron con la aguda vibración de mi hermana. Aurelius, a mi lado, estaba esperando a que yo anunciara nuestra presencia a Emmeline, pero yo no podía hablar. El mundo se había reducido a un ululato insoportable en mi cabeza; el tiempo se convirtió en un segundo eterno; estaba muda. Me llevé las manos a los oídos, luchando por atenuar el caos de sonidos. Al ver mi gesto, Aurelius exclamó:
—¡Margaret!
Y al oír una voz desconocida a su espalda, Emmeline se da la vuelta.
Sobresaltada, la angustia se apodera de sus ojos verdes. Su boca sin labio forma una O contrahecha, pero el tarareo no cesa, solo cambia de dirección y se alza en un lamento agudo que siento como un cuchillo en la cabeza.
Aurelius se vuelve conmocionado hacia Emmeline y el rostro destrozado de esa mujer que es su madre lo paraliza. Como unas tijeras, el sonido que sale de su boca corta el aire.
Durante un rato permanezco sorda y ciega. Cuando vuelvo a ver, Emmeline está de cuclillas en el suelo, su lamento ya no es más que un sollozo. Aurelius se arrodilla a su lado. Las manos de ella lo buscan; no sé si su intención es estrecharlo o rechazarlo, pero él le coge una mano y la retiene en la suya.
Mano con mano.
Sangre con sangre.
Él es un monolito de desolación.
Dentro de mi cabeza, todavía siento un tormento de sonido blanco, vivo.
Mi hermana… Mi hermana…
El mundo retrocede y me descubro sola en medio de un ruido torturador.
Aun cuando no pueda recordarlo sé lo que sucedió después. Aurelius suelta con ternura a Emmeline al oír pasos en el vestíbulo. Se oye una exclamación cuando Judith se percata de que no tiene las llaves. En el tiempo que tarda en ir a buscar otro juego —probablemente las llaves de Maurice— Aurelius sale como una flecha por la puerta del jardín y desaparece en la noche. Cuando Judith entra finalmente en la habitación, mira a Emmeline, que está en el suelo, y luego, con un grito de alarma, se acerca a mí.
Pero en ese momento yo no soy consciente de nada, pues la luz de mi hermana me abraza, se apodera de mí, me libera de la conciencia.
Al fin.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Un gigante afable: no se si les pasó chicas pero Aurelius me recordó al prota de milagros inesperados. Por otro lado definitivamente a Marg se le corre el champú con eso de su gemela, y meterse en un cementerio de noche a buscar tumbas, realmente es de miedo.



yiany- Mensajes : 1938
Fecha de inscripción : 23/01/2018
Edad : 41
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
esto ultimo ya no entendí, porque Marg estaba así, por la fiebre alucino o que? gracias Maguita

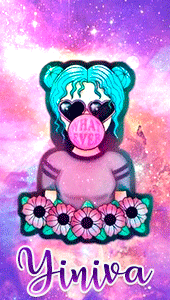
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Todo el mundo tiene una historia
La angustia, afilada como las miradas verdes de la señorita Winter, me despierta bruscamente. ¿Qué nombre habré estado pronunciando en sueños? ¿Quién me desvistió y me metió en la cama? ¿Qué leyó en la marca de mi piel? ¿Qué ha sido de Aurelius? ¿Y qué le he hecho a Emmeline? Cuando mi conciencia emerge lentamente del sueño, lo que más me atormenta es su rostro consternado.
Cuando despierto no sé qué día ni qué hora es. Judith está a mi lado; nota que me muevo y me sostiene un vaso en los labios. Bebo.
Antes de poder hablar, me vence nuevamente el sueño.
La segunda vez que desperté, la señorita Winter se hallaba junto a mi cama con un libro en las manos. Su silla estaba forrada de cojines de terciopelo, como siempre, pero con los mechones de pelo blanco enmarcándole el rostro desnudo parecía una niña traviesa que ha trepado al trono de la reina para gastarle una broma.
Al oír movimiento, levantó la cabeza de su lectura.
—El doctor Clifton ha estado aquí. Tenía mucha fiebre.
No dije nada.
—No sabíamos que era su cumpleaños —prosiguió—. No pudimos encontrar una tarjeta. En esta casa no somos muy dados a celebrar los cumpleaños, pero le trajimos unas flores de torvisco del jardín.
En el jarrón había unas ramas oscuras, sin hojas pero recubiertas de delicadas flores moradas que llenaban el aire con su perfume dulce y embriagador.
—¿Cómo supo que era mi cumpleaños?
—Usted nos lo dijo mientras dormía. ¿Cuándo piensa contarme su historia, Margaret?
—¿Yo? Yo no tengo historia —dije. —Por supuesto que sí. Todo el mundo tiene una historia.
—Yo no. —Negué con la cabeza.
En mi cabeza podía escuchar el eco vago de palabras que quizá había pronunciado mientras dormía.
La señorita Winter colocó la cinta entre las páginas y cerró el libro.
—Todo el mundo tiene una historia. Es como la familia. Quizá no la conozca, quizá la haya perdido, pero así y todo existe. Puede alejarse de ella o darle la espalda, pero no puede decir que no tiene. Lo mismo sucede con las historias. De modo que —concluyó— todo el mundo tiene una historia. ¿Cuándo piensa contarme la suya?
—No voy a contársela.
La señorita Winter ladeó la cabeza y aguardó a que yo prosiguiera.
—Nunca le he contado a nadie mi historia, si es que la tengo, claro. Y no veo razones para cambiar ahora.
—Ya veo —dijo con suavidad, asintiendo con la cabeza como si lo comprendiera—. No es asunto mío, desde luego. —Volvió la mano sobre su regazo y contempló fijamente su palma herida—. Usted es libre de no hablar si así lo desea. Pero el silencio no es el entorno natural para las historias; las historias necesitan palabras. Sin ellas palidecen, enferman y mueren, y luego te persiguen. —Se volvió de nuevo hacia mí—. Créame, Margaret, lo sé.
Dormía muchas horas y cada vez que despertaba encontraba junto a mi cama una comida de convaleciente preparada por Judith. Daba uno o dos bocados, no más. Cuando Judith regresaba para recoger la bandeja, apenas conseguía ocultar su decepción al ver la comida casi intacta, pero nunca decía nada. Yo no tenía dolores —ni jaquecas, ni escalofríos, ni náuseas—, a menos que cuente el profundo cansancio y el remordimiento que sentía como una losa sobre mi cabeza y mi corazón. ¿Qué le había hecho a Emmeline? ¿Y a Aurelius? En mis horas de vigilia me atormentaba el recuerdo de aquella noche, en sueños me perseguía la culpa.
—¿Cómo está Emmeline? —le preguntaba a Judith—. ¿Está bien?
Sus respuestas eran indirectas: ¿por qué me preocupaba por la señorita Emmeline cuando yo estaba tan pachucha? Hacía mucho tiempo que la señorita Emmeline no estaba bien. La señorita Emmeline ya era muy mayor.
Su renuencia a explicarse con claridad me dijo todo lo que necesitaba saber. Emmeline no estaba bien, y yo tenía la culpa.
En cuanto a Aurelius, lo único que podía hacer era escribirle. Cuando tuve fuerzas le pedí a Judith que me trajera papel y pluma, y recostada en una almohada redacté el borrador de una carta. Insatisfecha con el resultado, escribí otro, y otro. Nunca había sentido esa dificultad con las palabras. Cuando mi colcha quedó cubierta de suficientes versiones descartadas como para desesperarme, elegí una al azar y la pasé a limpio.
Querido Aurelius:
¿Estás bien? Siento muchísimo lo ocurrido. Nunca fue mi intención hacer daño a nadie. Perdí la cabeza, ¿verdad? ¿Cuándo podré verte? ¿Seguimos siendo amigos?
MARGARET
Eso tendría que servir.
Me examinó el doctor Clifton. Escuchó mi corazón y me acribilló a preguntas.
—¿Insomnio? ¿Sueño irregular? ¿Pesadillas?
Asentí tres veces.
—Lo suponía. —Cogió un termómetro y me ordenó que me lo pusiera debajo de la lengua, luego se levantó y caminó hasta la ventana. De espaldas a mí, preguntó—: ¿Y qué lee?
No podía responder con el termómetro en la boca.
—Cumbres Borrascosas. ¿Lo ha leído?
—Hummm.
—¿Y Jane Eyre?
—Hummm.
—¿Sentido y sensibilidad?
—Hummm.
Se volvió y me miró con el semblante grave.
—Y supongo que ha leído esos libros más de una vez.
Asentí con la cabeza y él frunció el entrecejo.
—¿Leído y releído? ¿Muchas veces?
Asentí de nuevo y su ceño todavía se marcó más.
—¿Desde la infancia?
Sus preguntas me tenían perpleja, pero intimidada por la gravedad de su mirada, asentí una vez más.
Bajo sus cejas oscuras, afiló los ojos hasta reducirlos a dos ranuras. Pude imaginarme a sus aterrados pacientes poniéndose bien simplemente para quitárselo de encima. S
e inclinó sobre mí para leer el termómetro.
De cerca la gente cambia. Una ceja oscura sigue siendo una ceja oscura, pero puedes ver cada pelo por separado, su disposición, lo pegados que están unos de otros. Los últimos pelos de la ceja del doctor Clifton, más finos, casi invisibles, se perdían en dirección a la sien, señalando la espiral de la oreja. La piel de la barba estaba llena de agujeritos muy pegados entre sí. Y otra vez ese bombeo casi imperceptible de las fosas nasales, esa vibración en la comisura de sus labios. Siempre lo había interpretado como una muestra de severidad, una señal de que el doctor Clifton tenía una pobre opinión de mí; pero en aquel momento, viéndolo a tan solo unos centímetros de distancia, se me ocurrió que, después de todo, quizá no fuera desaprobación. ¿Era posible, me dije, que el doctor Clifton estuviera secretamente riéndose de mí?
Me retiró el termómetro de la boca, cruzó los brazos y emitió su diagnóstico.
—Padece una dolencia que afecta a las damiselas con una imaginación romántica. Los síntomas son, entre otros, desvanecimiento, fatiga, pérdida del apetito y ánimo decaído. Aunque la crisis pueda atribuirse al hecho de vagar bajo una lluvia gélida sin el debido impermeable, seguramente la verdadera causa se halle en un trauma emocional. No obstante, a diferencia de las heroínas de sus novelas favoritas, su constitución no se ha visto debilitada por las privaciones propias de siglos anteriores mucho más severos; ni tuberculosis, ni polio en la infancia ni condiciones de vida antihigiénicas. Sobrevivirá.
Me miró directamente a los ojos y fui incapaz de desviar la mirada cuando dijo:
—No come lo suficiente.
—No tengo apetito.
—L’appétit vient en mangeant.
—El apetito llega comiendo —traduje.
—Exacto. Recuperará el apetito, pero debe ayudarlo. Tiene que desear recuperarlo.
Esa vez fui yo quien frunció el entrecejo.
—El tratamiento es sencillo: comer, descansar y tomar esto… —Garabateó algo en una libreta, arrancó la hoja y la dejó sobre la mesita de noche—. En pocos días desaparecerán la debilidad y el cansancio. —Abrió el maletín y guardó la pluma y la libreta. Luego cuando se levantó para marcharse, titubeó—. Me gustaría preguntarle sobre esos sueños suyos, pero sospecho que no querrá contármelos…
Le miré fríamente.
—Sospecha bien.
Hizo una mueca.
—Así lo suponía.
Desde la puerta se despidió con un gesto de la mano y se marchó.
Cogí la receta. Con letra enérgica, había escrito: « Sir Arthur Conan Doyle, Los casos de Sherlock Holmes. Tomar diez páginas, dos veces al día, hasta finalizar el tratamiento» .

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
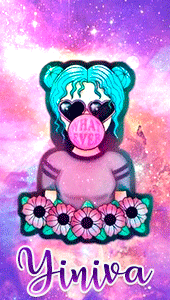
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Días de diciembre
Obedeciendo las instrucciones del doctor Clifton, pasé dos días en la cama comiendo, durmiendo y leyendo a Sherlock Holmes. Confieso que sobrepasaba las dosis del tratamiento prescritas y devoraba un relato tras otro. Antes de que el segundo día tocara a su fin, Judith ya había bajado a la biblioteca y subido otro tomo de Conan Doyle. Desde mi crisis estaba muy amable conmigo. Su cambio de actitud no se debía solo al hecho de que sintiera lástima por mí —que la sentía —, sino a que por fin la presencia de Emmeline ya no era un secreto en la casa, y la mujer podía dejar que su simpatía natural rigiera la relación conmigo en lugar de mantener constantemente una fachada de prudencia.
—¿Y no le ha dicho nunca nada sobre el cuento número trece? —preguntó esperanzada un día.
—Ni una palabra. ¿Y a usted? Negó con la cabeza.
—Jamás. ¿No le parece extraño que después de todo lo que ha escrito, la historia más famosa sea una que puede que ni siquiera exista? Piénselo: probablemente la señorita Winter podría publicar un libro donde faltaran todas las historias y se vendería como rosquillas. —Acto seguido, negando con la cabeza para despejar la mente y con un nuevo tono de voz añadió—: Entonces, ¿qué le parece el doctor Clifton?
Cuando el doctor Clifton pasó más tarde a verme, sus ojos se posaron en los libros que descansaban sobre la mesita de noche; no dijo nada, pero las fosas nasales le vibraron.
El tercer día, sintiéndome frágil como una recién nacida, me levanté de la cama. Cuando descorrí la cortina una luz fresca y limpia inundó mi habitación. Fuera, un azul radiante y sin nubes se extendía de un extremo a otro del horizonte y el jardín brillaba con el rocío. Daba la sensación de que durante esos largos días plomizos la luz se hubiera ido concentrando detrás de las nubes, y ya que estas se habían ido nada le impedía emerger a raudales, empapándonos de golpe con toda la luminosidad de quince días concentrada. Al parpadear, sentí que algo semejante a la vida empezaba a correr lentamente por mis venas. Antes del desayuno salí al jardín. Despacio y con tiento, eché a andar por el césped con Sombra pegado a mis talones. El suelo crujía bajo mis pies y el sol se reflejaba en el follaje escarchado. La hierba bañada de rocío retenía las marcas de mis zapatos mientras Sombra avanzaba a mi lado como un fantasma remilgado, sin dejar huellas. Al principio el aire seco y frío acuchilló mi garganta, pero poco a poco me llenó de vitalidad y dejé que la euforia me embargara. Así y todo, unos minutos fueron suficientes; con las mejillas heladas, las manos rojas y los dedos de los pies doloridos, regresé gustosamente a la casa, seguida también gustosamente de Sombra. Primero el desayuno, luego el sofá de la biblioteca, un buen fuego y un buen libro.
Advertí lo recuperada que estaba cuando mi mente, en lugar de concentrarse en los tesoros de la biblioteca de la señorita Winter, se concentró en su historia. Subí a recoger mis papeles, descuidados desde el día de mi crisis, y regresé al calor del hogar, donde, con Sombra a mi lado, pasé la mayor parte del día leyendo. Leí, leí y leí, redescubriendo la historia, recordando sus enigmas, misterios y secretos. Sin embargo, no hubo ninguna revelación. Cuando llegué al final estaba tan desconcertada como al principio. ¿Había estado alguien toqueteando la escalera de John-the-dig? Pero, de ser así, ¿quién? ¿Y qué fue eso que vio Hester cuando pensó que había visto un fantasma? Y, lo más inexplicable de todo, ¿cómo había conseguido Adeline, esa niña violenta y vagabunda, incapaz de comunicarse con nadie salvo con su torpe hermana y capaz de llevar a cabo actos despiadados, convertirse en la señorita Winter, la disciplinada autora de docenas de novelas de éxito y creadora, para colmo, de un jardín de exquisita belleza?
Dejé a un lado los papeles, acaricié a Sombra y contemplé el fuego, anhelando el consuelo de un relato en el que todo hubiera sido planeado con antelación, en el que la confusión del nudo hubiera sido inventada con el único objetivo de entretenerme y en el que pudiera calcular cuán lejos me hallaba del desenlace por las páginas que quedaban. Ignoraba cuántas hojas harían falta para completar la historia de Emmeline y Adeline e incluso si habría tiempo de terminarla.
Pese a mi ensimismamiento, no podía dejar de preguntarme por qué no había visto aún a la señorita Winter. Cada vez que preguntaba por ella, Judith me obsequiaba con la misma respuesta: está con la señorita Emmeline. Hasta esa noche, cuando llegó con un mensaje de la señorita Winter: ¿me sentía lo suficientemente repuesta para leerle un rato antes de la cena?
Cuando fui a ver a la señorita Winter, encontré un libro —El secreto de lady Audley— en una mesa, junto a ella. Lo abrí en la página donde estaba el marcapáginas y empecé a leer. Apenas llevaba un capítulo cuando guardé silencio, intuyendo que ella deseaba decirme algo.
—¿Qué sucedió esa noche —preguntó la señorita Winter—, la noche que usted enfermó?
Agradecí con nerviosismo la oportunidad de poder explicarme.
—Yo ya sabía que Emmeline estaba en la casa. La había oído por las noches. La había visto en el jardín. Di con sus aposentos. Esa noche en concreto le llevé a alguien para que la viera. Emmeline se asustó. Lo último que deseaba era asustarla. Pero al vernos se sobresaltó y… —La voz se me quedó atrapada en la garganta.
—Quiero que sepa que usted no tiene la culpa. No se alarme. El médico, Judith y yo ya estamos más que acostumbrados a los gemidos y las crisis nerviosas. Tengo tendencia a la sobreprotección. Fui una estúpida por no contárselo. —Hizo una pausa—. ¿Piensa decirme quién era esa persona que la acompañaba?
—Emmeline tuvo un hijo —respondí—. Ésa es la persona que me acompañaba. El hombre del traje marrón. —Y tras haber dicho lo que sabía, las preguntas cuya respuesta desconocía treparon hasta mis labios, como si mi franqueza pudiera animar a la señorita Winter a hablar con igual sinceridad—. ¿Qué buscaba Emmeline en el jardín? Estaba intentando desenterrar algo la noche que la vi allí. Lo hace a menudo; Maurice dice que son los zorros, pero sé que no es cierto.
La señorita Winter estaba callada y muy quieta.
—« Los muertos están bajo tierra» —cité—. Eso fue lo que me dijo. ¿Quién cree Emmeline que está enterrado? ¿Su hijo? ¿Hester? ¿A quién busca bajo tierra?
La señorita Winter emitió un murmullo, y aunque tenue, enseguida me trajo el recuerdo extraviado de las roncas palabras que Emmeline había pronunciado en el jardín. ¡Las palabras exactas!
—¿Es eso? —añadió la señorita Winter—. ¿Es eso lo que dijo?
Asentí.
—¿En lenguaje de gemelas?
Asentí de nuevo.
La señorita Winter me miró con curiosidad.
—Lo está haciendo muy bien, Margaret; mejor de lo que pensaba. El problema es que el ritmo de esta historia se nos está yendo de las manos. Nos estamos adelantando. —Hizo una pausa y bajó la vista hasta su mano. Después me miró directamente a los ojos—. Le dije que era mi intención contarle la verdad, Margaret, y voy a hacerlo. Pero antes de que pueda contársela, primero debe ocurrir algo. Va a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido.
—¿Qué…?
No pude siquiera terminar la pregunta, pues la señorita Winter negó con la cabeza.
—Regresemos a lady Audley y su secreto, ¿le parece? Leí durante otra media hora, si bien mi mente estaba en otra parte y tuve la impresión de que la atención de la señorita Winter también divagaba. Cuando Judith llamó a la puerta para anunciar la hora de la cena, cerré el libro y lo dejé sobre la mesa, y como si no hubiera habido interrupción, como si fuera una continuación de la charla que habíamos estado teniendo, la señorita Winter dijo:
—Si no está muy cansada, ¿por qué no viene esta noche a ver a Emmeline?

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
la Sra. Winter no me da nada de confianza, y ahora que espera, que se supone que tiene que pasar

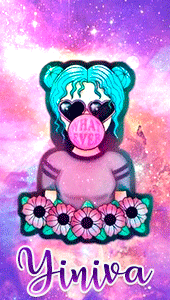
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Hermanas
Cuando llegó la hora, me dirigí a los aposentos de Emmeline. Era la primera vez que acudía allí habiendo sido invitada y lo primero que noté, antes incluso de entrar en el dormitorio, fue la densidad del silencio. Me detuve en el umbral — ellas todavía no habían reparado en mi presencia— y comprendí que eran sus susurros. Casi inaudible, el roce del aliento contra las cuerdas vocales lanzaba ondas al aire. Suaves oclusivas que desaparecían antes de que pudieras oírlas, sibilantes sordas que podías confundir con el sonido de tu propia sangre en los oídos. Cada vez que creía que había cesado, un murmullo quedo volvía a rozarme el oído, como una palomilla posándose en mi cabello, y emprendía de nuevo el vuelo.
Me aclaré la garganta.
—Margaret. —La señorita Winter, sentada en su silla de ruedas junto a su hermana, señaló una silla situada al otro lado de la cama—. Me alegro de verla.
Observé el rostro de Emmeline sobre la almohada. El rojo y el blanco eran el mismo rojo y el mismo blanco de las cicatrices y quemaduras que ya conocía; no había perdido ni un ápice de su bien alimentada redondez; su cabello seguía siendo un maraña de color blanco. Sus ojos se paseaban lánguidamente por el techo, parecía ajena a mi presencia. Por tanto, ¿en qué radicaba la diferencia? Porque Emmeline estaba diferente. Se había producido en ella algún cambio, una alteración visible al instante para el ojo pero demasiado escurridiza para definirla. Conservaba, sin embargo, toda su fuerza. Tenía una mano extendida fuera de la colcha y en ella, apretada con firmeza, la mano de la señorita Winter.
—¿Cómo está, Emmeline? —pregunté con nerviosismo.
—Mal —dijo la señorita Winter.
También ella había cambiado en los últimos días, si bien su enfermedad tenía un efecto destilador: cuanto más la reducía, más dejaba al descubierto su esencia. Cada vez que la veía, la señorita Winter me parecía más delgada, más frágil, más transparente, y a medida que se iba debilitando, más se dejaba ver el acero en su interior.
Así y todo, era una mano muy enjuta, sumamente débil, la que Emmeline tenía aferrada en su grueso puño.
—¿Quiere que lea? —pregunté.
—Por favor. Leí un capítulo. Luego:
—Se ha dormido —murmuró la señorita Winter.
Emmeline tenía los ojos cerrados. Su respiración era profunda y regular. Había soltado la mano de su hermana y la señorita Winter se la estaba frotando para reanimarla. Había indicios de moretones en sus dedos.
Al reparar en mi mirada, la señorita Winter enterró las manos en el chal.
—Lamento esta interrupción en su trabajo —dijo—. En una ocasión tuve que despacharla unos días porque Emmeline estaba enferma. También ahora debo estar con ella y nuestro proyecto debe esperar, pero no será por mucho tiempo. Además, se acerca la Navidad. Seguro que querrá dejarnos y celebrarla con su familia. Cuando regrese después de las fiestas veremos qué hacemos. Creo que… —fue una pausa muy breve— para entonces podremos reanudar el trabajo.
Tardé un instante en comprender qué estaba intentando decirme. Las palabras eran ambiguas. Fue su voz la que me dio la pista. Mis ojos viajaron rápidamente hasta el rostro dormido de Emmeline.
—¿Me está diciendo que…?
La señorita Winter suspiró.
—No se deje engañar por su aspecto fuerte. Hace mucho tiempo que está enferma. Durante años pensé que viviría para verla partir antes que yo. Luego, cuando caí enferma, empecé a tener mis dudas. Ahora se diría que estamos compitiendo por llegar antes a la meta.
He ahí, por tanto, lo que estábamos esperando, el acontecimiento sin el cual la historia no podía terminar.
De repente sentí la garganta seca y el corazón asustado como el de un niño. Muriendo. Emmeline se estaba muriendo.
—¿Es culpa mía?
—¿Culpa suya? ¿Por qué iba a ser culpa suya? —La señorita Winter negó con la cabeza—. Aquella noche no tuvo nada que ver con esto. —Me clavó una de esas miradas afiladas que comprendían más de lo que yo pretendía desvelar—. ¿Por qué le afecta tanto, Margaret? Mi hermana es una extraña para usted. Y dudo de que lo que la aflige sea su compasión por mí. Dígame, Margaret, ¿qué le ocurre?
En parte se equivocaba. Sentía compasión por ella, pues creía saber por lo que estaba pasando. La señorita Winter estaba a punto de sumarse conmigo a las filas de los mutilados. El gemelo que pierde a su hermano es media alma. La línea entre la vida y la muerte es estrecha y oscura, y un gemelo despojado vive más cerca de ella que el resto de la gente. Pese a su mal genio y su tendencia a llevar la contraria, la señorita Winter había acabado por gustarme. Me gustaba, sobre todo, la niña que había sido, esa niña que últimamente salía a la superficie con más frecuencia. Con el pelo corto, el rostro sin maquillar, las frágiles manos libres de las pesadas piedras, su aspecto parecía cada vez más aniñado. Para mí, era esa niña la que estaba perdiendo a su hermana, y en ese punto es donde el dolor de la señorita Winter se encontraba con el mío. En los próximos días su drama sería representado en esta casa, y sería el mismo que había forjado mi vida, con la diferencia de que el mío había tenido lugar antes de que yo fuera capaz de recordar.
Contemplé la cara de Emmeline sobre la almohada. Se estaba acercando a esa línea que a mí ya me separaba de mi hermana. Pronto la cruzaría, pronto dejaría de estar con nosotros y pasaría a estar en ese otro lado. Me embargó el deseo absurdo de susurrarle al oído un mensaje para mi hermana, confiado a alguien que tal vez fuera a verla pronto. No obstante, ¿qué podía decirle?
Consciente de la mirada curiosa de la señorita Winter en mi rostro, puse freno a mi locura.
—¿Cuánto tiempo? —pregunté.
—Días. Una semana quizá.
Me quedé con la señorita Winter hasta bien entrada la noche. Al día siguiente estaba de nuevo allí, junto al lecho de Emmeline. Leíamos en voz alta o guardábamos largos silencios, y nuestra vigilia solo se veía interrumpida por las visitas del doctor Clifton. El hombre parecía tomar mi presencia como algo natural, me incluía en la sonrisa grave que dirigía a la señorita Winter cuando hablaba en voz baja del deterioro de Emmeline. A veces se sentaba con nosotras durante una hora, compartiendo nuestro limbo, escuchando mientras yo leía. Libros de un estante cualquiera, abiertos en una página cualquiera, que empezaba y terminaba en un punto cualquiera, a veces en mitad de una frase. Cumbres borrascosas chocó con Emma, que cedió el paso a Los diamantes de los Eustace, que se desvaneció en Tiempos difíciles, el cual se hizo a un lado ante La dama de blanco. Cualquier fragmento valía. El arte, completo, formado y acabado no tenía el poder de consolar. Las palabras, en cambio, eran una cuerda de salvamento.
Dejaban tras de sí su cadencia sigilosa, un contrapunto a las lentas inspiraciones y espiraciones de Emmeline.
Entonces el día tocó a su fin y el siguiente ya era Nochebuena, el día de mi partida. Una parte de mí no deseaba marcharse. El silencio de esa casa y la espléndida soledad que ofrecían sus jardines era cuanto deseaba en ese momento. La librería y mi padre se me antojaban pequeños y distantes, y mi madre —como siempre— más lejana todavía. En cuanto al día de Navidad… En nuestra casa las fiestas navideñas caían demasiado cerca de mi cumpleaños para que mi madre pudiera soportar la celebración del nacimiento del hijo de otra mujer, por remoto que fuera. Pensé en mi padre, abriendo las felicitaciones de Navidad de sus contados amigos, colocando sobre la chimenea el inocuo Papá Noel, los paisajes nevados y los petirrojos, y apartando las felicitaciones donde aparecía la Virgen. Todos los años las reunía en una pila secreta: retratos hechos con colores vivos de la madre mirando con arrobamiento a su hijo completo, único y perfecto, formando con él un círculo dichoso de amor y plenitud. Todos los años acababan en la papelera, la pila entera.
Sabía que la señorita Winter no se opondría si le pedía quedarme. Quizá incluso agradeciera tener una compañía en los días venideros, pero no se lo pedí. No podía. Había visto con mis ojos el deterioro de Emmeline. La mano que me estrujaba el corazón había ganado fuerza a medida que ella se había ido debilitando y la creciente angustia que me atenazaba por dentro me decía que el final estaba cerca. Sabía que era una cobardía por mi parte, pero la Navidad me ofrecía la oportunidad de escapar y la aproveché.
Por la tarde fui a mi habitación y recogí mis cosas, luego regresé al cuarto de Emmeline para despedirme de la señorita Winter. Los susurros de las hermanas habían echado a volar; la penumbra era más pesada, más quieta. La señorita Winter tenía un libro en el regazo, pero en el caso de que hubiera estado leyendo, había tenido que dejarlo por falta de luz. En aquel momento contemplaba con tristeza el rostro de su hermana. Emmeline yacía en la cama, inmóvil. Con cada respiración, la colcha subía y bajaba con suavidad. Tenía los ojos cerrados y parecía estar profundamente dormida.
—Margaret —murmuró la señorita Winter, señalando una silla. Parecía alegrarse de verme. Juntas, esperamos a que la luz muriera del todo escuchando el vaivén de la respiración de Emmeline.
Entre ella y yo, en el lecho de la enferma, la respiración de Emmeline entraba y salía con una cadencia suave, imperturbable y calmante, como el sonido del oleaje en una playa.
La señorita Winter guardaba silencio y también yo permanecí callada, componiendo mentalmente mensajes imposibles que pudiera enviar a mi hermana por medio de esta inminente viajera a ese otro mundo.
Con cada exhalación la habitación parecía llenarse de una pena cada vez más profunda e imperecedera.
Contra la ventana, una silueta oscura, la señorita Winter, salió de su inmovilidad.
—Quiero que tenga esto —dijo, y un movimiento en la penumbra me indicó que me estaba tendiendo algo por encima del lecho.
Mis dedos se cerraron sobre un objeto rectangular de cuero con un candado metálico, una especie de libro.
—De la caja de los tesoros de Emmeline. Ya no será necesario. Márchese. Léalo. Hablaremos a su regreso. Libro en mano, caminé hasta la puerta adivinando el camino por los muebles que palpaba a mi paso. Detrás de mí quedaba el vaivén de la respiración de Emmeline.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Un diario y un tren
El diario de Hester estaba estropeado. Se había perdido la llave, y el cierre estaba tan oxidado que dejaba manchas naranjas en los dedos. Las tres primeras hojas estaban pegadas por donde la cola de la cubierta interna se había derretido. La última palabra de cada página se disolvía en un cerco marrón, como si el diario hubiera estado expuesto a la mugre y la humedad. Algunas hojas habían sido arrancadas; a lo largo de los mellados márgenes había una tentadora lista de fragmentos: « abn» , « cr» , « ta» , « est» . Y lo que todavía era peor, parecía que el diario hubiese estado en algún momento sumergido en agua; las páginas formaban ondulaciones, de manera que, cerrado, adquiría un grosor mayor del original.
Esa inmersión constituiría mi mayor problema. Si mirabas una página, era evidente que estaba escrita, y no con cualquier letra, sino con la de Hester. Ahí estaban sus firmes trazos ascendentes, sus bucles suaves y equilibrados; ahí estaba su inclinación justa, sus espacios económicos pero funcionales. No obstante, las palabras aparecían borrosas y difuminadas. ¿Era esta raya una « l» o una « t» ? ¿Era esta curva una « a» o una « e» ? ¿O una « s» ? ¿Debía leerse esta configuración como « sale» o como « seto» ?
Tenía por delante un auténtico rompecabezas. Aunque posteriormente hice una transcripción del diario, ese día de Nochebuena había demasiada gente en el tren para permitirme trajinar con lápiz y papel. Así pues, me acurruqué en mi asiento de la ventanilla con el diario cerca de la nariz, y examiné las páginas, poniendo toda mi atención en intentar descifrarlas. Al principio adivinaba una palabra de cada tres, pero luego, a medida que me implicaba en lo que Hester quería decir, las palabras empezaron a darme la bienvenida a medio camino, recompensando mis esfuerzos con generosas revelaciones, hasta que pude doblar las hojas a una velocidad cercana a la de la lectura. En ese tren, en la víspera de Navidad, Hester resucitó.
No pondré a prueba la paciencia del lector reproduciendo aquí el diario de Hester tal como llegó a mis manos: fragmentado y roto. Como hubiera hecho la propia Hester, lo he remendado y ordenado. He desterrado el caos y la confusión. He sustituido dudas por certezas, sombras por claridad, lagunas por fundamentos. Seguramente habré puesto palabras en sus páginas que ella nunca escribió, pero prometo que si he cometido algunos errores se limitarán a pequeños detalles; en lo verdaderamente importante, he escudriñado y bizqueado hasta tener la certeza absoluta de haber reconocido el significado original.
No expongo aquí el diario entero, sino solo una selección de extractos corregida. Esta selección ha estado dictada, en primer lugar, por cuestiones relacionadas con mi propósito, que es contar la historia de la señorita Winter; y en segundo lugar, por mi deseo de ofrecer una versión fiel de la vida de Hester en Angelfield.
//////////////////////////////////////////////
La casa de Angelfield, aunque está mal orientada y tiene las ventanas mal colocadas, ofrece un aspecto bastante aceptable desde lejos, pero a medida que una persona se acerca advierte su estado ruinoso. Algunas partes de la mampostería están peligrosamente estropeadas. Los marcos de las ventanas se están pudriendo, y se diría que hay partes del tejado dañadas por las tormentas. Examinar los techos de las habitaciones del desván será una de mis prioridades.
El ama de llaves me recibió en la puerta. Aunque trata de ocultarlo, enseguida comprendí que tiene problemas de vista y oído. Dada su edad no es nada raro. Eso también explica el estado mugriento de la casa, pero después de toda una vida sirviéndoles imagino que la familia Angelfield no querrá despedirla. Apruebo su lealtad, si bien no logro entender por qué no puede contar con la ayuda de unas manos más jóvenes y fuertes.
La señora Dunne me habló de la casa. La familia lleva años viviendo con un personal que la mayoría de la gente consideraría muy escaso, pero han acabado aceptándolo como una característica más de la casa. Todavía no he determinado el motivo, pero lo que sí sé es que, aparte de la familia propiamente dicha, aquí solo viven la señora Dunne y un jardinero llamado John Digence. Hay ciervos (aunque ya no se practica la caza), si bien el hombre que los cuida nunca se deja ver por la casa; él recibe instrucciones del mismo abogado que me contrató a mí y que actúa como una especie de administrador de la finca, pero que yo sepa no la administran de ningún modo. La señora Dunne lleva personalmente las finanzas de la casa. Di por sentado que Charles Angelfield revisaba los libros y los recibos todas las semanas, pero la señora Dunne se echó a reír y me preguntó si creía que ella tenía vista como para andar anotando listas de números en un libro. Eso me parece, cuando menos, poco ortodoxo. No porque piense que la señora Dunne no sea de fiar; por lo que he podido ver hasta ahora parece una mujer buena y honrada, y confío en que cuando la conozca un poco mejor podré atribuir su reticencia exclusivamente a su sordera. Tomé la decisión de demostrar al señor Angelfield las ventajas de llevar fielmente la contabilidad y pensé que hasta podría ofrecerme a asumir esa tarea en el caso de que él esté demasiado ocupado.
Cuando estaba meditando sobre este asunto consideré que ya era hora de conocer a mi patrono, y cuál no sería mi sorpresa cuando la señora Dunne me dijo que el hombre se pasa los días metido en el viejo cuarto de los niños y que no acostumbra abandonarlo. Tras un sinfín de preguntas llegué a la conclusión de que sufría alguna clase de trastorno mental. ¡Una verdadera lástima! ¿Hay algo más triste que un cerebro que ha dejado de funcionar como es debido?
La señora Dunne me sirvió una taza de té (que por educación hice ver que bebía pero que más tarde tiré por el fregadero, pues tras haber reparado en el estado de la cocina desconfiaba del grado de limpieza de la taza) y me habló un poco de ella. Es octogenaria, nunca ha estado casada y ha vivido aquí toda su vida. Por supuesto, nuestra conversación derivó hacia la familia. La señora Dunne conocía a la madre de las gemelas desde que era un bebé. Me confirmó algo que yo ya había intuido: que fue el ingreso de la madre en un hospital para enfermos mentales lo que precipitó mi contratación. Me ofreció un relato tan confuso de los hechos que condujeron a la reclusión de la madre que fui incapaz de dilucidar si la mujer había atacado o no a la esposa del médico con un violín. En realidad poco importa; no hay duda de que existe un historial familiar de trastornos mentales, y confieso que el corazón se me aceleró ligeramente cuando vi confirmada mi sospecha. ¿Qué satisfacción representa para una institutriz recibir la dirección de mentes que ya transcurren por un camino plano y sin baches? ¿Qué reto supone fomentar el pensamiento ordenado en niños cuyas mentes ya gozan de orden y equilibrio? No solo estoy preparada para este trabajo, sino que llevo años anhelándolo. ¡Aquí descubriré al fin hasta qué punto funcionan mis métodos!
Pregunté por la familia del padre, pues aunque el señor March ha fallecido y las niñas no le conocieron, llevan su sangre y eso afecta a su personalidad. Sin embargo, la señora Dunne no pudo decirme mucho. En lugar de eso comenzó a relatarme una serie de anécdotas sobre la madre y el tío que, si debo leer entre líneas (y estoy segura de que ésa era su intención), contenían indicios de algo escandaloso… Por supuesto, sus insinuaciones son del todo improbables, al menos en Inglaterra y sospecho que la mujer es algo fantasiosa. La imaginación es una característica saludable, y muchos descubrimientos científicos no habrían sido posibles sin ella, pero es preciso que vaya ligada a un propósito serio para que resulte fructífera. Si la dejamos vagar libremente, suele conducir a la necedad. Tal vez sea la edad lo que hace que la mente de la señora Dunne divague, pues parece una mujer bondadosa y no de esas personas que inventarían chismorreos porque sí. Sea como fuere, enseguida desterré el tema de mi mente.
Mientras escribo esto oigo ruidos fuera de mi habitación, las niñas han salido de su escondite y están rondando sigilosamente por la casa. No les han hecho ningún favor dejándolas vivir a su antojo. Se beneficiarán muchísimo del régimen de orden, higiene y disciplina que tengo previsto imponer en esta casa. No voy a salir a buscarlas. Sin duda es lo que esperan de mí, y en esta fase conviene a mis propósitos desconcertarlas.
La señora Dunne me mostró las estancias de la planta baja. Hay mugre por todas partes, las superficies están cubiertas de polvo y las cortinas cuelgan hechas jirones, aunque ella no lo ve y las tiene por lo que fueron años atrás, cuando vivía el abuelo de las gemelas, cuando había más personal. Hay un piano, tal vez irrecuperable, pero veré qué se puede hacer, y una biblioteca que seguramente rebosará de conocimiento una vez que el polvo desaparezca y pueda verse su contenido.
Los demás pisos los exploré sola, pues no deseaba forzar a subir demasiadas escaleras a la señora Dunne. En el primer piso escuché un correteo de pies, susurros y risitas ahogadas. Había encontrado a mis pupilas. Habían cerrado la puerta con llave y guardaron silencio cuando intenté girar el pomo. Pronuncié sus nombres una vez, luego las dejé solas y subí al segundo piso. Tengo por norma estricta no perseguir a mis pupilos, sino enseñarles a que ellos vengan a mí.
En las habitaciones del segundo piso el desorden era tremendo. Estaban sucias, pero a esas alturas ya lo esperaba, la lluvia se había colado por el tejado (tal como suponía) y algunas tablas putrefactas del suelo estaban criando hongos. Un entorno bastante insalubre para criar a unos niños. En el suelo faltaban algunas tablas, como si alguien las hubiera arrancado deliberadamente. Tendré que ir a ver al señor Angelfield para hablar de su reparación. Le haré comprender que alguien podría caer por los boquetes o, cuando menos, torcerse un tobillo. Además, todos los goznes necesitan aceite, y todos los marcos de las puertas están combados. A donde iba me seguía el chirrido de puertas girando en sus goznes, el crujido de tablas en el suelo y corrientes de aire que agitaban cortinas, aunque es imposible saber con exactitud de dónde provienen.
Regresé a la cocina en cuanto pude. La señora Dunne estaba preparando la cena y no era mi intención comer guisos preparados en ollas tan repugnantes como las que había visto, de modo que me puse a fregar (tras someter el fregadero al restregón más exhaustivo que había visto en diez años), y vigilé de cerca la preparación de la comida. La mujer hace lo que puede.
Las niñas no bajaron a cenar. Las llamé una vez y solo una vez. La señora Dunne quería insistir y tratar de convencerlas, pero le dije que yo tenía mis métodos y que debía secundarme.
El médico vino a cenar. Tal como me habían dado a entender, el cabeza de familia no apareció. Pensé que el médico se ofendería, pero pareció encontrarlo de lo más normal, de modo que cenamos solos él y yo, con la señora Dunne esforzándose por servir la mesa pero necesitada de gran ayuda por mí parte.
El médico es un hombre inteligente y cultivado. Desea de corazón que las gemelas mejoren y fue la persona que más empeño puso en traerme a Angelfield. Me explicó con detenimiento las dificultades a las que tendré que enfrentarme; le escuché todo lo más educadamente que pude. Cualquier institutriz, después de pasar unas pocas horas en esta casa, se habría hecho una idea clara y completa de la tarea a la que se enfrenta; pero el médico es un hombre, de modo que no puede percatarse de lo tedioso que a cualquiera la resulta que le expliquen detenidamente lo que ya ha entendido. Mi impaciencia y la leve brusquedad de una o dos de mis respuestas le pasaron del todo inadvertidas, así que me temo que su capacidad de observación no se corresponde con su energía y su capacidad analítica. No lo critico en exceso por esperar que toda persona a la que conoce sea menos capaz que él, pues es un hombre inteligente y, más aún, un pez gordo en un estanque pequeño. Ha adoptado una actitud de discreta modestia, pero puedo ver qué hay detrás de ella, porque yo me he disfrazado exactamente de la misma manera. Así y todo, necesitaré su apoyo en el proyecto que estoy emprendiendo y pese a sus deficiencias me aseguraré de convertirlo en mi aliado.
Oigo ruidos de disgusto abajo. Las niñas deben de haber encontrado la despensa cerrada con llave. Estarán enfadadas y frustradas, pero ¿de qué otro modo puedo acostumbrarlas a un horario de comidas? Y sin un horario de comidas, ¿cómo es posible restaurar el orden? Mañana empezaré por limpiar este dormitorio. Esta noche he pasado un trapo húmedo por las superficies y estuve tentada de limpiar el suelo, pero me dije que no.
Mañana tendría que volver a limpiarlo después de fregar las paredes y bajar las cortinas, que rezuman mugre. De modo que esta noche dormiré rodeada de suciedad, pero mañana lo haré en una habitación impoluta. Será un buen comienzo, porque mi intención es restablecer el orden y la disciplina en esta casa, y para alcanzar mi objetivo primero debo crearme un espacio limpio donde poder pensar. Nadie puede pensar con claridad y hacer progresos si no está rodeado de orden e higiene.
Las gemelas están llorando en el vestíbulo. Es hora de que conozca a mis pupilas.
///////////////////////////////////////////////////////////
He estado tan ocupada organizando la casa que apenas he tenido tiempo para escribir en mi diario, pero debo encontrarlo, pues es sobre todo por escrito como desarrollo y dejo constancia de mis métodos. Con Emmeline he avanzado mucho; mi experiencia con ella coincide con el patrón de conducta que he visto en otros niños difíciles. En mi opinión, no está tan trastornada como me habían informado y con mi influencia llegará a ser una niña agradable. Es cariñosa y tenaz, ha aprendido a valorar los beneficios de la higiene, come con apetito y es posible conseguir que obedezca órdenes engatusándola y prometiéndole algún capricho. Pronto comprenderá que la bondad trae consigo el aprecio de los demás, y entonces podré reducir los sobornos. Nunca será inteligente, pero ya conozco las limitaciones de mis métodos: pese a mi competencia, solo puedo fomentar aquello que ya existe. Estoy contenta de mi trabajo con Emmeline. Su hermana es un caso más difícil. He visto comportamientos violentos con anterioridad, de manera que la tendencia destructiva de Adeline me impresiona menos de lo que ella cree. No obstante, hay algo que me sorprende: en otros niños la tendencia destructiva es una consecuencia indirecta de la rabia, no su objetivo principal. El acto violento, según he observado en otros pupilos, suele estar motivado casi siempre por un exceso de ira, y el daño que el desahogo de esa ira genera en las personas y en las cosas es secundario. El caso de Adeline no encaja en ese patrón. He visto algunos episodios violentos y me han hablado de otros, donde la destrucción parece ser el único móvil de Adeline, y la rabia en ella es algo que tiene que provocar, que alimentar, a fin de generar la energía necesaria para destruir. Porque Adeline es una criatura débil, descarnada, que solo se alimenta de migajas. La señora Dunne me ha hablado de un incidente en el jardín, cuando Adeline, al parecer, destrozó algunos tejos. Si eso es cierto, es una verdadera lástima. No hay duda de que el jardín en su día fue precioso. Podría arreglarse, pero John ha perdido la ilusión, y no solo las figuras padecen su falta de interés, sino el jardín en conjunto. Encontraré el tiempo y la forma de devolverle el orgullo. El aspecto y el ambiente de la casa mejorarían sobremanera si John pudiera hacer contento su trabajo y el jardín recuperara su orden. Hablar de John y el jardín me recuerda que debo comentarle lo del muchacho. Esta tarde, mientras me paseaba por el aula, me acerqué casualmente a la ventana. Llovía y quise cerrar la ventana para frenar la humedad; la repisa interna ya se está desmoronando. Si no hubiera estado tan cerca de la ventana, de hecho con la nariz casi pegada al cristal, dudo de que lo hubiera visto, pero ahí estaba: un muchacho sentado de cuclillas en el arriate, desherbando. Vestía un pantalón de hombre cortado a la altura del tobillo y sujeto con tirantes. Un sombrero de ala ancha le ensombrecía el rostro y eso me impidió calcular su edad, aunque debe de tener unos once o doce años.
Sé que es una práctica común en las zonas rurales que los niños realicen faenas agrícolas, aunque pensaba que se dedicaban sobre todo al trabajo de granja, y valoro las ventajas de que aprendan su oficio en edad temprana, pero no me gusta ver a los niños fuera del colegio en horas de clase. Plantearé el asunto a John y me aseguraré de que comprenda que el niño debe pasar las horas de clase en el colegio. Pero volviendo a mi objetivo: en lo que a la violencia de Adeline con su hermana se refiere, quizá a ella le sorprendería saberlo, pero he visto otros casos. Los celos y la ira entre hermanos es un fenómeno habitual y entre gemelos las rivalidades tienden a acentuarse. Con el tiempo seré capaz de reducir la agresividad, pero entretanto tendré que vigilar constantemente a Adeline para evitar que haga daño a su hermana y eso ralentizará otra clase de avances, lo cual es una lástima. Todavía no comprendo por qué Emmeline permite que su hermana le pegue (y le tire del pelo y la persiga blandiendo las pinzas de la chimenea con brasas candentes). Dobla a su hermana en tamaño y podría defenderse con más brío. Tal vez sea porque no quiere hacerle daño; es un alma bondadosa.
Mi impresión de Adeline durante los primeros días fue que se trataba de una niña que seguramente nunca llegaría a llevar una vida independiente y normal como su hermana, pero que podría ser conducida hasta un estado de equilibrio y estabilidad, cuyos ataques de furia podrían ser contenidos mediante la imposición de una rutina estricta. No esperaba conseguir que llegara a comprender. En su caso preveía una tarea más ardua que con su hermana, si bien esperaba mucho menos agradecimiento, pues parecería menor a los ojos del mundo. No obstante, después de haber percibido indicios de una inteligencia oscura y oculta, me he visto obligada a modificar mi primera impresión. Esta mañana Adeline ha entrado en el aula arrastrando los pies pero sin mostrar excesiva reticencia, y una vez sentada ha descansado la cabeza en el brazo, como la he visto hacer otras veces. He empezado la clase. Tan solo consistía en la narración de una historia, una adaptación que con este fin había hecho de los primeros capítulos de Jane Eyre, una historia que gusta mucho a las niñas. Yo estaba concentrada en Emmeline, animándola a seguir la historia dándole toda la teatralidad posible. Ponía una voz para la heroína, otra para la tía e incluso otra para el primo, y acompañaba la narración con gestos y expresiones que ilustraban las emociones de los personajes. Emmeline no apartaba los ojos de mí y yo estaba satisfecha con mi efecto. Por el rabillo del ojo he divisado algún movimiento. Adeline ha vuelto la cabeza hacia mí. Aunque ésta ha seguido descansando sobre el brazo, y se diría que los ojos seguían cerrados, he tenido la clara impresión de que me estaba escuchando. Aunque el cambio de postura haya sido intrascendente (que no lo es; hasta ese momento Adeline siempre me había dado la espalda), sí ha cambiado su manera de estar. Normalmente se desploma sobre la mesa cuando duerme, inmersa en un estado de inconsciencia animal, pero hoy todo su cuerpo parecía estar alerta; había tensión en los hombros, como si estuviera escuchando la historia pero al mismo tiempo quisiera dar la impresión de que dormía profundamente. Yo no quería que se diera cuenta de que lo había notado, de modo que he seguido actuando como si estuviera leyendo solo para Emmeline. He mantenido la expresividad en la cara y la dramatización en la voz, pero al mismo tiempo he puesto un ojo en Adeline. Y la muchacha no solo ha estado escuchando; he advertido un temblor en sus párpados. Yo había creído que tenía los ojos cerrados, pero me había equivocado. ¡Adeline me estaba mirando a través de las pestañas! Se trata de un adelanto sumamente interesante, un avance que preveo será el broche de mi proyecto aquí.
/////////////////////////////////////////////////////
Entonces sucedió algo del todo inesperado. La cara del médico se transformó. Sí, se transformó delante de mis propios ojos. Fue uno de esos momentos en que el rostro adquiere de súbito un aspecto diferente, en que los rasgos, todavía reconocibles, sufren una mutación vertiginosa y se muestran bajo una luz nueva. Me gustaría saber qué hay en la mente humana que hace que las caras de las personas que conocemos cambien y bailen de ese modo. He descartado los efectos ópticos, los fenómenos relacionados con la luz y todo eso, y he llegado a la conclusión de que la explicación se halla en la psicología del espectador. Sea como fuere, la repentina mutación y reorganización de sus rasgos faciales hizo que me quedara mirándolo fijamente unos instantes, lo cual debió de antojársele extraño. Cuando sus rasgos dejaron de dar saltos percibí algo raro también en su expresión, algo que no pude, que no puedo, descifrar. No me gusta lo que no puedo descifrar. Después de mirarnos unos segundos, los dos igual de incómodos, él se marchó bruscamente.
Preferiría que la señora Dunne no me cambiara los libros de sitio. ¿Cuántas veces tendré que decirle que no he terminado con un libro hasta que he acabado de leerlo? Y si tiene que cambiarlo de sitio, ¿por qué no lo devuelve a la biblioteca, el lugar de donde salió? ¿Qué sentido tiene dejarlo en la escalera?
//////////////////////////////////
He tenido una conversación curiosa con John, el jardinero. Es un hombre muy trabajador, ahora que está reparando sus figuras está más animado, y por lo general su presencia es útil en la casa. Bebe té y charla en la cocina con la señora Dunne; a veces los encuentro hablando en voz baja, lo que me hace pensar que ella no está tan sorda como quiere hacer creer. Si no fuera por su avanzada edad, pensaría que ella y John tienen algún tipo de relación amorosa, pero como eso queda descartado, no logro explicarme cuál es su secreto. Muy a mi pesar, porque ella y yo estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, creo que aprueba mi presencia en la casa —aunque poco importaría si no lo hiciera—, planteé el asunto a la señora Dunne, y me dijo que solo hablaban de asuntos domésticos, de los pollos que había que matar, de las patatas que había que desenterrar y demás. «¿Por qué hablan tan bajo?», insistí, y me dijo que no hablaban bajo, al menos no especialmente. «Pero usted no me oye cuando le hablo bajo», dije, y me contestó que las voces nuevas se le hacen más difíciles que las voces a las que ya está acostumbrada, y que si entiende a John cuando habla bajo es porque conoce su voz desde hace muchos años, y la mía apenas desde hace un par de meses. Había olvidado el asunto de las voces bajas en la cocina, hasta este nuevo y extraño encuentro con John. Hace unos días estaba dando un paseo por el jardín justo antes de la comida cuando vi de nuevo al niño que estaba desherbando el arriate debajo de la ventana del aula. Miré mi reloj y, una vez más, era en horario escolar. El niño no me vio porque los árboles me tapaban. Me quedé un rato observándolo. No estaba trabajando, sino despatarrado en la hierba, concentrado en algo que había en ella, justo debajo de su nariz. Llevaba puesto el mismo sombrero flexible. Caminé hacia él con la intención de preguntarle su nombre y hablarle de la importancia de la educación, pero en cuanto me vio se levantó de un salto, se llevó una mano a la cabeza para sujetarse el sombrero y echó a correr a una velocidad increíble. Su sobresalto era prueba suficiente de su culpabilidad. El niño sabía perfectamente que debía estar en el colegio. Mientras corría creí ver que llevaba un libro en la mano.
Fui a ver a John y le dije lo que pensaba. Le dije que no permitiría que ningún niño trabajara para él en horas de colegio, que era un error malograr su educación por los pocos peniques que ganaba y que si sus padres no estaban de acuerdo, iría a verlos en persona. Le dije que si hacían falta más manos para trabajar el jardín hablaría con el señor Angelfield y emplearíamos a otro hombre. Ya había planteado esa posibilidad, la de contratar más personal tanto para el jardín como para la casa, pero John y la señora Dunne se habían mostrado tan contrarios a la idea que decidí que sería mejor esperar a estar más familiarizada con el funcionamiento de la casa. John se limitó a menear la cabeza, negando estar al corriente de la existencia de ese niño. Cuando le recalqué que lo había visto con mis propios ojos, dijo que debía de ser cualquier niño del pueblo merodeando, que sucedía de vez en cuando, que él no era el responsable de todos los niños del pueblo que hacían novillos y aparecían en el jardín. Le dije entonces que había visto al niño en otra ocasión, el día de mi llegada, y que en esa ocasión era evidente que estaba trabajando. John se limitó a apretar los labios y repetir que no había visto a ningún niño, que todo el que quisiera desherbar su jardín sería bienvenido, pero que no había ningún niño. Enfadada, cosa de la que no me arrepiento, le dije que le contaría el asunto a la maestra del colegio y que hablaría directamente con los padres y solucionaría el problema con ellos. John se limitó a agitar la mano, como diciendo que no era asunto suyo y que hiciera lo que quisiera (y desde luego que lo haré). Estoy segura de que conoce a ese niño y me escandaliza su negativa a ayudarme en mi deber para con él. No es propio de John poner dificultades, pero supongo que él mismo entró como aprendiz de jardinero siendo un niño y considera que eso no le perjudicó. En las zonas rurales tales actitudes tardan en desaparecer. He tenido una conversación curiosa con John, el jardinero. Es un hombre muy trabajador, ahora que está reparando sus figuras está más animado, y por lo general su presencia es útil en la casa. Bebe té y charla en la cocina con la señora Dunne; a veces los encuentro hablando en voz baja, lo que me hace pensar que ella no está tan sorda como quiere hacer creer. Si no fuera por su avanzada edad, pensaría que ella y John tienen algún tipo de relación amorosa, pero como eso queda descartado, no logro explicarme cuál es su secreto. Muy a mi pesar, porque ella y yo estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, creo que aprueba mi presencia en la casa —aunque poco importaría si no lo hiciera—, planteé el asunto a la señora Dunne, y me dijo que solo hablaban de asuntos domésticos, de los pollos que había que matar, de las patatas que había que desenterrar y demás. «¿Por qué hablan tan bajo?», insistí, y me dijo que no hablaban bajo, al menos no especialmente. «Pero usted no me oye cuando le hablo bajo», dije, y me contestó que las voces nuevas se le hacen más difíciles que las voces a las que ya está acostumbrada, y que si entiende a John cuando habla bajo es porque conoce su voz desde hace muchos años, y la mía apenas desde hace un par de meses. Había olvidado el asunto de las voces bajas en la cocina, hasta este nuevo y extraño encuentro con John. Hace unos días estaba dando un paseo por el jardín justo antes de la comida cuando vi de nuevo al niño que estaba desherbando el arriate debajo de la ventana del aula. Miré mi reloj y, una vez más, era en horario escolar. El niño no me vio porque los árboles me tapaban. Me quedé un rato observándolo. No estaba trabajando, sino despatarrado en la hierba, concentrado en algo que había en ella, justo debajo de su nariz. Llevaba puesto el mismo sombrero flexible. Caminé hacia él con la intención de preguntarle su nombre y hablarle de la importancia de la educación, pero en cuanto me vio se levantó de un salto, se llevó una mano a la cabeza para sujetarse el sombrero y echó a correr a una velocidad increíble. Su sobresalto era prueba suficiente de su culpabilidad. El niño sabía perfectamente que debía estar en el colegio. Mientras corría creí ver que llevaba un libro en la mano.
Fui a ver a John y le dije lo que pensaba. Le dije que no permitiría que ningún niño trabajara para él en horas de colegio, que era un error malograr su educación por los pocos peniques que ganaba y que si sus padres no estaban de acuerdo, iría a verlos en persona. Le dije que si hacían falta más manos para trabajar el jardín hablaría con el señor Angelfield y emplearíamos a otro hombre. Ya había planteado esa posibilidad, la de contratar más personal tanto para el jardín como para la casa, pero John y la señora Dunne se habían mostrado tan contrarios a la idea que decidí que sería mejor esperar a estar más familiarizada con el funcionamiento de la casa. John se limitó a menear la cabeza, negando estar al corriente de la existencia de ese niño.
Cuando le recalqué que lo había visto con mis propios ojos, dijo que debía de ser cualquier niño del pueblo merodeando, que sucedía de vez en cuando, que él no era el responsable de todos los niños del pueblo que hacían novillos y aparecían en el jardín. Le dije entonces que había visto al niño en otra ocasión, el día de mi llegada, y que en esa ocasión era evidente que estaba trabajando. John se limitó a apretar los labios y repetir que no había visto a ningún niño, que todo el que quisiera desherbar su jardín sería bienvenido, pero que no había ningún niño. Enfadada, cosa de la que no me arrepiento, le dije que le contaría el asunto a la maestra del colegio y que hablaría directamente con los padres y solucionaría el problema con ellos. John se limitó a agitar la mano, como diciendo que no era asunto suyo y que hiciera lo que quisiera (y desde luego que lo haré). Estoy segura de que conoce a ese niño y me escandaliza su negativa a ayudarme en mi deber para con él. No es propio de John poner dificultades, pero supongo que él mismo entró como aprendiz de jardinero siendo un niño y considera que eso no le perjudicó. En las zonas rurales tales actitudes tardan en desaparecer.
////////////////////////////////////////////////
Estaba absorta en el diario. Los obstáculos a la legibilidad me obligaban a leer despacio, detenerme ante los escollos, servirme de toda mi experiencia, conocimientos e imaginación para dar cuerpo a las palabras fantasma, pero esas dificultades no conseguían frenarme, sino todo lo contrario. Los márgenes difuminados, las ilegibilidades, las palabras emborronadas parecían llenas de vida, rebosantes de significado.
Mientras leía ensimismada, en otra parte de mi mente se estaba fraguando una decisión. Cuando el tren entró en la estación donde debía apearme para mi transbordo advertí que la decisión ya me había tomado a mí; por lo visto, mi destino ya no era mi casa. Era Angelfield.
En el tren regional a Banbury había tantos pasajeros que regresaban para las fiestas navideñas que no pude sentarme, y nunca leo de pie. Con cada bandazo del tren, con cada empellón y tropezón de mis compañeros de viaje, sentía el rectángulo del diario de Hester clavado en mi pecho. Solo había leído la mitad. El resto podía esperar.
« ¿Qué fue de ti, Hester? —pensé—. ¿Adónde demonios fuiste?» .

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
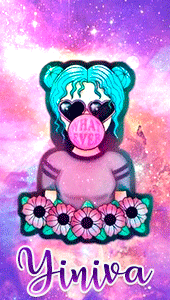
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Demoler el pasado
Las ventanas me mostraron una cocina vacía, y cuando rodeé la casa y llamé a la puerta principal no apareció nadie. ¿Podría haberse marchado? Mucha gente viaja en esa época del año, pero van a ver a sus familias, de modo que Aurelius, que no tenía familiares, se habría quedado. Con retraso, caí en la cuenta del motivo de su ausencia: probablemente estaría repartiendo tartas para las fiestas navideñas. ¿Dónde si no podía estar el responsable de un catering la víspera de Navidad? Decidí volver más tarde. Metí en el buzón la tarjeta que había comprado en una tienda próxima a la estación y eché a andar por el bosque en dirección a la casa de Angelfield.
Hacía frío; la temperatura había bajado lo suficiente para que nevara. El suelo estaba escarchado y el cielo aparecía peligrosamente blanco. Avivé el paso. Con la cara envuelta por la bufanda hasta la altura de la nariz, enseguida entré en calor.
Al llegar al claro me detuve. A lo lejos, en el solar, vislumbré una actividad desacostumbrada. Fruncí el entrecejo. ¿Qué estaba ocurriendo? Llevaba la cámara colgada del cuello, debajo del abrigo; el frío se coló al desabrocharme los botones. Contemplé la escena a través del objetivo. Había un coche de policía en la entrada. Los vehículos y las máquinas estaban parados y los obreros estaban concentrados en un grupo. Parecía haber dejado de trabajar hacía un buen rato, pues estaban frotándose las manos y pateando el suelo con los pies para calentarlos. Tenían el casco en el suelo o colgando del codo sujeto por la correa. Un hombre pasó un paquete de cigarrillos. De vez en cuando alguno hacía un comentario aislado, pero no estaban conversando. Traté de leer la expresión de sus caras. ¿Aburrimiento? ¿Preocupación? ¿Curiosidad? Estaban de cara al bosque y a mi objetivo, pero de vez en cuando alguien echaba una ojeada por encima del hombro hacia el escenario que tenían a su espalda.
Detrás del grupo habían levantado una carpa blanca que cubría una parte del solar. La casa había desaparecido, pero por la ubicación de la cochera, el camino de grava y la iglesia, deduje que era el lugar donde había estado situada la biblioteca. Junto a la carpa, uno de los obreros y un hombre que supuse era el capataz estaban charlando con otros dos individuos. Uno vestía traje y abrigo; el otro, un uniforme de policía. En esos momentos estaba hablando el capataz, apresuradamente, negando y asintiendo con la cabeza, pero cuando el hombre del abrigo formuló una pregunta, se dirigió al obrero, y cuando éste contestó, los otros tres le observaron con atención.
El obrero no parecía notar el frío. Hablaba con frases cortas; durante sus largas y frecuentes pausas los demás no decían nada, solo le miraban pacientemente y con atención. En un momento dado señaló con un dedo la máquina e imitó el movimiento de la dentada mandíbula mordiendo el suelo. Después se encogió de hombros, frunció el entrecejo y se pasó la mano por los ojos, como si quisiera borrar la imagen que acababa de rememorar.
En un costado de la carpa se abrió una portezuela. Un quinto hombre salió y se unió al grupo. Tras intercambiar unas palabras con semblante grave, el capataz se acercó al grupo de obreros y habló con ellos. Los hombres asintieron y, como si lo que acabaran de oír fuera exactamente lo que estaban esperando, procedieron a recoger los cascos y termos que descansaban a sus pies y se dirigieron a los coches aparcados junto a las verjas de la casa del guarda. El policía uniformado se colocó frente a la entrada de la carpa, de espaldas a la portezuela, y el otro condujo al obrero y su capataz hacia el coche de policía.
Bajé lentamente la cámara, pero seguí contemplando la carpa. Conocía ese lugar; yo misma había estado allí. Recordaba la desolación de la biblioteca profanada; los estantes caídos, las vigas estrelladas contra el suelo, mi estremecimiento al tropezar con la madera quemada y partida. En esa habitación había habido un cuerpo, sepultado bajo páginas abrasadas, con una estantería como féretro. Una tumba oculta y protegida durante medio siglo por las vigas desplomadas.
No pude evitar la ocurrencia. Yo había estado buscando a alguien y al parecer acababan de encontrarlo. La simetría era irresistible. ¿Cómo no relacionar una cosa con otra? Pero Hester se había marchado hacía un año. ¿Qué razones habría tenido para regresar? Entonces me asaltó una idea, cuya simplicidad me indujo a pensar que podía ser cierta.
¿Y si Hester nunca se había marchado?
Cuando alcancé la linde del bosque vi a los dos niños rubios bajando desconsoladamente por el camino. Caminaban dando bandazos y traspiés; la tierra estaba cubierta de surcos negros abiertos por los pesados vehículos de los obreros y no iban mirando por dónde pisaban. Caminaban mirando por encima de sus hombros, hacia el lugar de donde venían.
Fue la niña la que, tropezando y a punto de caer, volvió la cabeza y me vio primero. Se detuvo. Cuando su hermano me vio, se dirigió a mí con aire de suficiencia.
—No puede acercarse. Lo ha dicho el policía.
—Entiendo.
—Han puesto una carpa —añadió tímidamente la niña.
—La he visto —le dije.
Bajo el arco de las verjas de la casa del guarda apareció la madre. Jadeaba ligeramente.
—¿Estáis bien? Vi el coche de la policía en The Street. —Luego, dirigiéndose a mí—: ¿Qué ocurre?
La niña contestó en mi lugar.
—Los policías han puesto una carpa. No podemos acercarnos. Dicen que tenemos que irnos a casa.
La mujer rubia levantó la vista hacia el solar y al ver la carpa arrugó la frente.
—¿No es eso lo que hacen cuando…? —No terminó la pregunta delante de los niños, pero yo sabía qué quería decir.
—Creo que eso es lo que ha ocurrido —dije. Percibí su deseo de atraer hacia sí a sus hijos, para tranquilizarse, pero se limitó a ajustar la bufanda del niño y apartarle a su hija el pelo de los ojos.
—En marcha —dijo—. Hace demasiado frío para estar a la intemperie. Vamos a casa a tomar un chocolate caliente.
Los niños atravesaron las verjas y echaron a correr por The Street. Una cuerda invisible los mantenía unidos, les permitía rodearse mutuamente o salir despedidos en cualquier dirección sabiendo que el otro estaría ahí, en el otro extremo de la cuerda.
Su madre se detuvo a mi lado.
—Me parece que a usted tampoco le iría mal un chocolate caliente. Está blanca como un fantasma.
Echamos a andar detrás de los niños.
—Me llamo Margaret —dije—. Soy amiga de Aurelius Love.
Ella sonrió.
—Soy Karen. Cuido de los ciervos.
—Lo sé. Aurelius me lo dijo.
La niña fue a abalanzarse sobre su hermano y éste se desvió hacia la carretera para esquivarla.
—¡Thomas Ambrose Proctor! —gritó mi compañera—. ¡Vuelve a la acera!
Al oír el nombre di un respingo.
—¿Cómo ha llamado a su hijo? La madre del niño me miró con curiosidad.
—Lo digo porque… un hombre llamado Proctor trabajó hace años aquí.
—Era mi padre, Ambrose Proctor.
Tuve que detenerme para poder pensar con claridad.
—¿Ambrose Proctor, el muchacho que trabajaba con John-the-dig, era su padre?
—¿John-the-dig? ¿Se refiere a John Digence? Sí, fue el hombre que le consiguió el trabajo a mi padre. Pero eso fue mucho antes de que yo viniera a este mundo. Mi padre tenía más de cincuenta años cuando yo nací.
Lentamente reanudé mis pasos.
—Si no le importa, acepto la invitación a un chocolate caliente. Tengo algo que enseñarle.
Retiré lo que me había servido de marcapáginas en el diario de Hester. Karen sonrió en cuanto sus ojos se posaron en la foto; el rostro serio de su hijo, lleno de orgullo bajo la visera del casco, con los hombros rígidos y la espalda recta.
—Recuerdo el día que llegó a casa y dijo que se había puesto un casco amarillo. Le encantará tener la foto.
—Su patrona, la señorita March, ¿ha visto alguna vez a Tom?
—¿Que si ha visto a Tom? ¡Claro que no! En realidad hay dos señoritas March. Tengo entendido que una de ellas es un poco retrasada, de modo que es la otra la que dirige la finca. Aunque lleva una vida bastante recluida; no ha vuelto a Angelfield desde el incendio. Ni siquiera yo la he visto. El poco contacto que tenemos con ellas siempre es a través de sus abogados.
Karen estaba ante el fogón, esperando a que la leche se calentara, por la pequeña ventana que tenía a sus espaldas se divisaba el jardín y, más allá, los prados por los que Adeline y Emmeline habían arrastrado el cochecito de Merrily con el bebé dentro. Contadísimos paisajes podían haber cambiado tan poco.
Debía tener cuidado de no revelar demasiado. Karen parecía desconocer que su señorita March de Angelfield era también la señorita Winter, cuyos libros había visto en la librería del vestíbulo al entrar.
—El caso es que trabajo para la familia Angelfield —expliqué—. Estoy escribiendo sobre la infancia de las señoritas March, y cuando le enseñé a su patrona algunas fotos de la casa, tuve la impresión de que reconocía a su hijo.
—No puede ser. A menos que…
Karen examinó de nuevo la fotografía y llamó a su hijo, que estaba en la habitación contigua.
—¿Tom? Tom, trae la foto de la repisa de la chimenea, ¿quieres? La del marco de plata.
Tom entró en la cocina con un marco y seguido de su hermana.
—Mira —le dijo Karen—, esta señora tiene una fotografía tuya.
El pequeño esbozó una sonrisa de felicidad al verse en la foto.
—¿Puedo quedármela?
—Sí —dije.
—Enséñale a Margaret la fotografía de tu abuelo.
Tom rodeó la mesa y me tendió tímidamente la foto enmarcada.
Era una fotografía antigua de un hombre muy joven, apenas un muchacho, de unos dieciocho años, tal vez menos. Estaba de pie junto a un banco, con unos tejos podados en el fondo. Reconocí el lugar al instante: el jardín de las figuras. El muchacho se había quitado la gorra, la sostenía en la mano, e imaginé el movimiento que había hecho, retirándose la gorra con una mano y secándose la frente con el antebrazo de la otra. Tenía la cabeza ligeramente echada hacia atrás tratando de no dejarse deslumbrar por el sol. Llevaba la camisa arremangada por encima de los codos y el botón superior abierto, pero tenía la raya de los pantalones perfectamente planchada y se había limpiado sus pesadas botas para la foto.
—¿Su padre estaba trabajando en la casa Angelfield cuando se produjo el incendio?
Karen dejó las tazas de chocolate sobre la mesa y los niños se sentaron a beber.
—Creo que entonces ya se había alistado. Estuvo ausente de Angelfield mucho tiempo, casi quince años.
Miré detenidamente la cara del muchacho a través del grano vetusto de la foto, sorprendida por la semejanza que guardaba con su nieto. Parecía agradable.
—Mi padre apenas hablaba de su infancia ni de su juventud. Era un hombre reservado. Pero hay cosas que me habría gustado saber, como por ejemplo por qué se casó tan tarde. Tenía casi cincuenta años cuando se casó con mi madre. No puedo evitar pensar que hubo algo en su pasado… un desengaño amoroso, quizá. Pero esas preguntas no se te ocurren cuando eres una niña, y cuando me hice mayor… —Se encogió tristemente de hombros—. Fue un padre adorable. Paciente. Amable. Siempre dispuesto a ayudarme en lo que fuera. Y, sin embargo, ahora que soy adulta, a veces tengo la sensación de que no le conocía.
Había otro detalle en la foto que me llamó la atención.
—¿Qué es esto? —pregunté.
Se inclinó para verlo.
—Un zurrón para echar las piezas, sobre todo faisanes. La despliegas sobre el suelo, los tiendes encima y los envuelves con la tela. No sé qué hace en esta foto. Mi padre nunca fue guardabosques, de eso estoy segura.
—Llevaba a las gemelas un conejo o un faisán cuando se lo pedían —le dije, y Karen pareció alegrarse de recuperar ese fragmento de la vida de su padre.
Pensé en Aurelius y su herencia. La bolsa en la que había sido transportado era un zurrón de caza. Cómo no iba a tener una pluma dentro. Servía para transportar faisanes. También pensé en el pedazo de papel. « Esto del principio parece una A —recordé que había dicho Aurelius cuando sostuvo el borrón azul frente a la ventana—. Y esto, hacia el final, una S» . Yo no había conseguido verlo, pero a lo mejor él sí lo podía ver perfectamente. ¿Y si el nombre que aparecía en el pedazo de papel no era el suyo, sino el de su padre? Ambrose.
Desde la casa de Karen tomé un taxi hasta el despacho del abogado en Banbury. Conocía la dirección por el carteo que habíamos mantenido por cuestiones relativas a Hester; volvía a ser Hester quien me conducía a él.
La recepcionista no quiso molestar al señor Lomax cuando se enteró de que no tenía cita con él.
—Hoy es Nochebuena, ¿sabe?
Aun así, insistí.
—Dígale que soy Margaret Lea y que vengo por el asunto de la casa de Angelfield y la señorita March.
Con una actitud que dejaba claro que eso no cambiaría nada, la recepcionista entró en el despacho; cuando salió fue para decirme, un poco a regañadientes, que podía pasar.
El señor Lomax hijo ya no era ningún joven. Tendría más o menos la edad que tenía el señor Lomax padre cuando las gemelas se personaron en su despacho solicitando dinero para el entierro de John-the-dig. Me estrechó la mano. Su extraño brillo en la mirada y su sonrisita en los labios me hicieron comprender que, desde su punto de vista, éramos cómplices. Durante años él había sido la única persona que conocía la otra identidad de su clienta, la señorita March; había heredado el secreto de su padre junto con el escritorio de cerezo, los archivadores y los cuadros de la pared. Después de décadas de silencio, por fin aparecía otra persona con quien compartir ese secreto.
—Me alegro de conocerla, señorita Lea. ¿Qué puedo hacer por usted?
—Vengo del solar de Angelfield. La policía está allí. Han encontrado un cadáver.
—Oh. ¡Santo Dios!
—¿Cree que la policía querrá hablar con la señorita Winter?
En cuanto mencioné aquel nombre, los ojos del abogado viajaron discretamente hacia la puerta para comprobar que nadie podía oírnos.
—Es posible que quieran hablar con la dueña de la finca por cumplir con su rutina de trabajo.
—Eso pensé —dije, y proseguí apresuradamente—. El caso es que la señorita Winter no solo está enferma… Supongo que eso lo sabe.
Asintió.
—Sino que su hermana se está muriendo.
Asintió con gravedad y no me interrumpió.
—Dada la fragilidad de la señorita Winter y el estado de salud de su hermana, sería preferible que le dieran la noticia del hallazgo con mucho tacto. No debería enterarse por boca de un extraño y no debería estar sola en el momento en que se lo comuniquen.
—¿Qué propone?
—Podría regresar a Yorkshire hoy mismo. Si logro llegar a la estación en menos de una hora, podré estar allí esta noche. Imagino que la policía tendrá que hablar primero con usted para poder ponerse en contacto con la señorita Winter.
—Así es, pero podría retrasarlo unas horas, hasta que usted haya llegado a Yorkshire. También puedo acompañarla a la estación, si así lo desea.
En ese momento sonó el teléfono. Intercambiamos una mirada de preocupación mientras descolgaba el auricular.
—¿Huesos? Entiendo… Es la dueña de la finca, sí… Una persona mayor y delicada de salud… Una hermana, muy enferma… cuyo fallecimiento probablemente sea inminente… Sería preferible… Dadas las circunstancias… Casualmente conozco a alguien que tiene intención de ir allí esta misma noche… De total confianza… Exacto… Sin duda… Por supuesto.
Anotó algo en un bloc y lo arrastró hacia mí por la superficie de la mesa. Un nombre y un número de teléfono.
—El agente quiere que le telefonee cuando llegue a Yorkshire para informarle de cómo se encuentra la señora. Si está en condiciones, hablará con ella entonces; si no, dice que puede esperar. Por lo visto los restos no son recientes. Pero ¿a qué hora sale su tren? Deberíamos ponernos en marcha.
Al verme absorta en mis pensamientos, el ya madurito señor Lomax condujo en silencio. No obstante, se hubiera dicho que algo le estaba carcomiendo por dentro, y al doblar por la calle de la estación, no pudo contenerse más.
—El cuento número trece… —dijo—. Supongo que no…
—Ojalá lo supiera —le dije—. Lo siento.
Su cara reflejó una gran decepción.
Cuando la estación apareció ante nosotros, fui yo quien le hizo una pregunta.
—¿Conoce por casualidad a Aurelius Love?
—¡El hombre del servicio de catering! Claro que lo conozco. ¡Es un genio culinario!
—¿Cuánto hace que se conocen?
Respondió sin detenerse a pensar.
—De hecho fuimos al colegio juntos… —Y a media frase un extraño temblor se apoderó de su voz, como si acabara de caer en la cuenta de hacia dónde iban mis pesquisas, así que mi siguiente pregunta no le sorprendió.
—¿Cuándo descubrió que la señorita March era la señorita Winter? ¿Fue cuando tomó las riendas del despacho de su padre?
Tragó saliva.
—No. —Parpadeó—. Lo descubrí antes. Yo todavía estaba en el colegio. La señorita Winter apareció un día en casa para ver a mi padre. Había más intimidad que en el despacho. Tenían un asunto que resolver y, sin entrar ahora en detalles confidenciales, en el transcurso de su conversación dejó manifiestamente claro que la señorita March y la señorita Winter eran la misma persona. Ha de saber que no estaba escuchando a escondidas, por lo menos no de forma deliberada. Cuando ellos entraron yo ya me encontraba debajo de la mesa del comedor. El caso es que había un mantel que cubría la mesa convirtiéndola en una especie de tienda. Y como no quise abochornar a mi padre saliendo de repente, me quedé donde estaba.
¿Qué me había dicho la señorita Winter al respecto? « No puede haber secretos en una casa donde hay niños» .
Nos habíamos detenido delante de la estación. El señor Lomax hijo me miró acongojado.
—Se lo conté a Aurelius. El día en que me explicó que lo habían encontrado la noche del incendio. Le dije que la señorita Adeline Angelfield y la señorita Vida Winter eran la misma persona. Lo siento.
—No se preocupe. Ahora ya no importa. Solo sentía curiosidad.
—¿Sabe la señorita Winter que le conté a Aurelius quién es ella?
Pensé en la carta que la señorita Winter me había enviado al principio, y en Aurelius con su traje marrón, buscando la historia de sus orígenes.
—Si lo adivinó, fue hace muchas décadas. Si lo sabe, no creo que le importe.
La sombra desapareció de su frente.
—Gracias por acompañarme.
Y eché a correr hacia el tren.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
La llegada de Hester: bueno ya era hora que alguien fuera poniendo algo de orden en el caos de angelfield.
En busca de datos: esta obsesión de Marg y su gemela se está saliendo de control, esta claro q se le está corriendo el champú a la pobre.
Ojo en el tejo: esta Hester oculta más de lo que aparenta a simple vista, y esa forma de analizar y desmenuzar la personalidad de las gemelas... no me gusta el hecho q quiera separarlas
Cinco notas: que situación más extraña, que misteriosa es esa casa.
En busca de datos: esta obsesión de Marg y su gemela se está saliendo de control, esta claro q se le está corriendo el champú a la pobre.
Ojo en el tejo: esta Hester oculta más de lo que aparenta a simple vista, y esa forma de analizar y desmenuzar la personalidad de las gemelas... no me gusta el hecho q quiera separarlas
Cinco notas: que situación más extraña, que misteriosa es esa casa.



yiany- Mensajes : 1938
Fecha de inscripción : 23/01/2018
Edad : 41
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Diario de Hester II
Desde la estación telefoneé a la librería. Mi padre no pudo ocultar su decepción cuando le dije que no iría a casa.
—Tu madre lo lamentará —dijo.
—¿En serio?
—Naturalmente que sí.
—Tengo que volver. Quizá ya haya dado con Hester.
—¿Dónde?
—Han hallado unos huesos en Angelfield.
—¿Huesos?
—Un obrero los descubrió hoy cuando estaba excavando en la biblioteca.
—Señor.
—Se pondrán en contacto con la señorita Winter para interrogarla. Y su hermana se está muriendo; no puedo dejarla sola, me necesita.
—Lo entiendo. —Su voz era grave.
—No se lo digas a mamá —le advertí—, pero la señorita Winter y su hermana son gemelas.
Guardó silencio; luego simplemente dijo:
—Cuídate mucho, Margaret.
Un cuarto de hora más tarde ya estaba instalada en mi asiento junto a la ventanilla sacando el diario de Hester de mi bolsillo.
Me gustaría saber mucho más sobre óptica. Estaba sentada con la señora Dunne en el salón, preparando el menú de la semana, cuando advertí un leve movimiento en el espejo. «¡Emmeline!», exclamé irritada porque no debería estar dentro de casa, sino en el jardín, recibiendo su dosis diaria de ejercicio y aire fresco. Me había confundido, por supuesto, porque solo tuve que mirar por la ventana para ver que Emmeline estaba en el jardín, con su hermana, jugando pacíficamente por una vez. Lo que había visto —lo que había alcanzado a ver con fugacidad, para ser exactos— debió de ser un rayo de sol entrando por la ventana y reflejándose en el espejo.
Pensándolo bien, lo que me condujo a dicho error no fue solo el peculiar funcionamiento de las leyes de la óptica, sino la psicología del ojo, pues acostumbrada como estoy a ver a las gemelas deambulando por lugares de la casa donde no espero encontrarlas y a horas en que las creo en otro lugar, he acabado por adquirir el hábito de interpretar cada movimiento que veo por el rabillo de mi ojo como una prueba de su presencia. Por tanto, un rayo de sol reflejado en un espejo se muestra de forma sumamente convincente para la mente como una muchacha con un vestido blanco. A fin de evitar errores de esa índole uno debería aprender a verlo todo sin ideas preconcebidas, a abandonar los razonamientos que acostumbra hacer. Ya de partida, esa actitud es muy positiva. ¡La frescura de la mente! ¡La respuesta virginal ante el mundo! Tal actitud es tan importante que la ciencia depende de esa capacidad de dar un nuevo enfoque a aquello que el hombre llevaba siglos creyendo que comprendía. Sin embargo, en la vida cotidiana no podemos ajustamos a esos principios. Quién sabe el tiempo que necesitaríamos si tuviéramos que examinar situaciones que ya hemos experimentado desde un nuevo enfoque cada minuto del día. No. Por más que a veces nos desvíe del camino y haga que confundamos un rayo de luz con una muchacha vestida de blanco, pese a ser imágenes absolutamente diferentes, para liberarnos de lo mundano es preciso que deleguemos gran parte de nuestra interpretación del mundo a esas áreas inferiores de la mente que manejan lo supuesto, lo presumible y lo probable.
La mente de la señora Dunne a veces se pierde en divagaciones. Me temo que apenas asimiló nada de nuestra conversación sobre los menús y que mañana no nos quedará más remedio que repasarlos.
/////////////////////////////////////Tengo un pequeño plan relacionado con el médico y mis actividades aquí. Le he hablado extensamente sobre mi creencia de que Adeline muestra un tipo de trastorno mental con el que nunca antes me he encontrado y sobre el que no he leído nada. Le mencioné los trabajos que he estado leyendo sobre los problemas de desarrollo de los gemelos y advertí su gesto de aprobación. Creo que ahora ya conoce mis capacidades y mi talento. No tenía noticia de uno de los libros que le comenté, lo que me permitió hacerle un resumen de los argumentos y las pruebas que reúne la obra. Seguidamente le señalé algunas contradicciones importantes que había encontrado e insinué que, si fuera mi libro, habría modificado las conclusiones y recomendaciones.
El médico sonrió al final de mi discurso y comentó con ligereza: «Quizá debería escribir su propio libro», dándome así la oportunidad que llevaba algún tiempo buscando.
Le señalé que el caso perfecto para preparar un libro de esa índole estaba aquí mismo, en la casa de Angelfield; que podría dedicar unas horas cada día a anotar mis observaciones, le expliqué a grandes rasgos algunos ensayos y experimentos que podrían llevarse a cabo para poner a prueba mi hipótesis. Y dejé caer el valor que esa obra podría tener para la medicina. Después me lamenté de que, pese a toda mi experiencia, mis títulos oficiales no son lo bastante importantes para tentar a un editor, y finalmente confesé que, como mujer, no estaba del todo segura de poder enfrentarme a un proyecto tan ambicioso. Seguro que un hombre, un hombre inteligente e ingenioso, sensible y preparado, con acceso a mi experiencia y al estudio de mi caso, podría realizar un trabajo mucho mejor.
/////////////////////////////////////
De ese modo sembré en su mente la semilla de una idea. Y el resultado ha sido exactamente el que esperaba: trabajaremos juntos.
///////////////////////////////////////
Sospecho que la señora Dunne no está bien. Cierro puertas y ella las abre. Corro cortinas y ella las descorre. ¡Y mis libros siguen cambiando de lugar! Ella trata de eludir la responsabilidad de sus acciones sosteniendo que en la casa hay fantasmas.
Casualmente, su mención de los fantasmas se ha producido el mismo día que el libro que estaba leyendo ha desaparecido y ha sido reemplazado por una novela corta de Henry James. Dudo mucho de que haya sido la señora Dunne. Apenas sabe leer y no es dada a las bromas. Sin duda ha sido una de las niñas. Lo interesante de esta anécdota es que una sorprendente coincidencia ha hecho que la broma haya resultado más ingeniosa de lo que ellas podrían imaginar, pues el libro es una historia más bien ridícula sobre una institutriz y dos niños que ven fantasmas. Me temo que en esa historia el señor James pone al descubierto el alcance de su ignorancia. Sabe muy poco de niños y nada de institutrices.
///////////////////////////
Ya está. El experimento ha comenzado. La separación fue tan dolorosa que si no estuviera convencida de sus futuros beneficios, me habría tachado de cruel por imponerla. Emmeline llora desconsoladamente. ¿Cómo le estará yendo a Adeline? Es a ella a quien la experiencia de una vida independiente más debería modificar. Mañana lo sabré, cuando tengamos nuestra primera reunión.
/////////////////////Todo mi tiempo se me va investigando, pero he conseguido hacer otra cosa útil. Hoy he estado hablando con la maestra del colegio delante de la oficina de correos. Le dije que había hablado con John sobre el niño que hace novillos y que viniera a verme si el niño volvía a faltar sin un buen motivo. Ella dice que en época de cosecha apenas asiste la mitad de alumnos, pues los niños ayudan a recolectar patatas a sus padres en los campos, pero ahora no es época de cosecha y el niño se está dedicando a desherbar los parterres, le dije. Me preguntó qué niño era y me sentí una estúpida por no poder decírselo. Su característico sombrero no ayuda a su identificación, pues los niños no llevan sombrero en el aula. Podría preguntárselo a John, pero dudo que me facilite más información que la última vez.
//////////////////////////////////
Últimamente no escribo mucho en mi diario. Cuando termino por la noche de escribir los informes que preparo a diario sobre la evolución de Emmeline, me siento demasiado cansada para mantener al día la relación de mis actividades. Me he propuesto dejar constancia de estos días y semanas, pues el trabajo de investigación que estoy llevando a cabo con el médico es sumamente importante, pero en años venideros, cuando ya no esté en esta casa, quizá desee mirar atrás y recordar mí día a día.
Tal vez mis esfuerzos con el médico me abran alguna puerta para seguir trabajando en este campo, ya que encuentro el trabajo científico e intelectual más apasionante y más gratificante que todas las demás actividades que he emprendido en mi vida. Esta mañana, por ejemplo, el doctor Maudsley y yo mantuvimos una estimulante conversación sobre el uso que hace Emmeline de los pronombres. Emmeline se muestra cada vez más inclinada a hablarme y su capacidad para comunicarse mejora cada día. No obstante, un aspecto de su habla que se resiste al cambio es el uso persistente de la primera persona del plural. «Fuimos al bosque», dice ella, y yo siempre la corrijo: «Fui al bosque». Como un lorito, ella repite «Fui» después de mí, pero justo en la frase siguiente, insiste en el plural con «Vimos un gatito en el jardín» o alguna frase semejante. Al médico y a mí nos intriga mucho este rasgo suyo tan singular. ¿Se trata sencillamente la traducción de una peculiaridad de su lenguaje de gemelas al inglés, un hábito que se corregirá por sí solo con el tiempo? ¿O la condición de gemela está tan arraigada en Emmeline que incluso en el lenguaje se resiste a tener una identidad diferente de la de su hermana? Le hablé al doctor de los amigos imaginarios que tantos niños trastornados inventan y exploramos las posibles implicaciones. ¿Y si la dependencia de la niña con respecto a su gemela es tan grande que la separación la lleva a buscar consuelo mediante la invención de otra gemela, una compañera ficticia? No llegamos a una conclusión satisfactoria, pero nos separamos con la satisfacción de haber localizado otra futura área de estudio: la lingüística.
//////////////////////////////
Con Emmeline, el trabajo de investigación y las tareas domésticas que requieren mi atención me resulta imposible dormir las horas necesarias, y pese a mis reservas de energía, que mantengo mediante el ejercicio y una dieta saludable, advierto los síntomas de la falta de sueño: me irrito yo sola cuando coloco algo en un lugar y olvido dónde lo he dejado; cuando abro mi libro por la noche, el marcapáginas indica que la noche anterior debí de pasar las páginas a ciegas, pues no guardo recuerdo ninguno de los acontecimientos de esa página o la anterior. Esos pequeños fastidios y mi cansancio permanente son el precio que tengo que pagar por el lujo de trabajar estrechamente con el médico en nuestro proyecto.
En fin, no es acerca de eso de lo que quiero escribir. Mi intención es escribir sobre nuestro trabajo; no sobre nuestros hallazgos, que aparecen exhaustivamente documentados en nuestros artículos, sino sobre el funcionamiento de nuestras mentes, la facilidad con que el médico y yo nos compenetramos, la forma en que nuestro entendimiento instantáneo hace que casi podamos prescindir de las palabras. Si, por ejemplo, estamos concentrados en establecer los cambios en el patrón de sueño de nuestros respectivos sujetos y el médico desea llamar mi atención hacia un aspecto concreto, no necesita decírmelo, pues yo siento su mirada, siento cómo me llama su mente, y levanto la cabeza de mi trabajo, preparada para que me señale justo eso que desea señalarme.
Los escépticos podrían considerarlo mera coincidencia, o sospechar que mi imaginación convierte una anécdota casual en un suceso habitual, pero he podido comprobar que cuando dos personas trabajan estrechamente en un proyecto conjunto —dos personas inteligentes, quiero decir— se crea entre ellas un vínculo de comunicación que puede favorecer su trabajo. Mientras están enfrascados en una labor conjunta son sensibles y conscientes de los más mínimos movimientos del otro y, por consiguiente, pueden interpretarlos, y sin ver siquiera el menor de los movimientos. Esa capacidad mutua no supone una distracción; es más, sucede todo lo contrario, favorece la tarea, pues se acelera la velocidad de nuestro entendimiento. Añadiré un ejemplo sencillo, nimio en sí mismo pero representativo de muchos otros. Esta mañana estaba concentrada en las anotaciones del médico sobre Adeline, tratando de vislumbrar un patrón de conducta en la niña. Cuando fui a alcanzar un lápiz para escribir unas observaciones en el margen, sentí que la mano del médico rozaba la mía y me pasaba el lápiz que necesitaba. Levanté la vista para darle las gracias, pero él estaba enfrascado en sus papeles, totalmente ajeno a lo que acababa de suceder. Así trabajamos juntos: mentes y manos siempre compenetradas, siempre adelantándose a las necesidades y los pensamientos del otro. Y cuando estamos separados, que es la mayor parte del día, estamos siempre pensando en pequeños detalles relacionados con el proyecto o en observaciones sobre aspectos generales de la vida y la ciencia, lo que demuestra lo válidos que somos para esta empresa conjunta.
Pero tengo sueño, así que aunque podría extenderme en las alegrías que me reporta ser coautora de un trabajo de investigación, ya es hora de que me acueste.
///////////////////////////////////Hace casi una semana que no escribo, pero no expondré aquí las excusas habituales: mi diario desapareció.
Hablé de ello con Emmeline —amable y con severidad, con promesas de chocolate y amenazas de castigo (y sí, mis métodos han fracasado, pero francamente, la pérdida de un diario duele en lo más íntimo)—, aunque sigue negándolo todo. Sus negativas son coherentes y muestran muchos signos de buena fe. Otra persona que no estuviera al tanto de las circunstancias la habría creído. Conociéndola como la conozco, hasta a mí me sorprendió el hurto, y me cuesta encontrarle una explicación dentro de su evolución general. No sabe leer y no le interesan las ideas o las vidas interiores ajenas, salvo en la medida en que le afecten directamente. ¿Para qué querría mi diario? Parece ser que el brillo de la cerradura la tentó. Su pasión por las cosas brillantes no ha disminuido; tampoco intento atenuarla, pues es una pasión por lo general inofensiva; pero estoy decepcionada con ella.
Si me guiara únicamente por sus negativas y su carácter, llegaría a la conclusión de que es inocente. La cuestión es que no pudo robarlo nadie más.
¿John? ¿La señora Dunne? Incluso suponiendo que los sirvientes hubieran deseado robarme el diario —una hipótesis que no contemplo ni un segundo—, recuerdo bien que ambos estaban trabajando en otro lugar de la casa cuando éste desapareció. Ante la posibilidad de que podría estar equivocada, dirigí la conversación hacia sus actividades: John me confirmó que la señora Dunne pasó toda la mañana en la cocina («Armando mucho barullo», me dijo) y ella me confirmó que John estaba en la cochera reparando ese «viejo trasto ruidoso». No puede haber sido ninguno de ellos.
Y así, tras eliminar al resto de sospechosos, me veo obligada a creer que fue Emmeline.
Sin embargo, me sigue asaltando la duda. Recuerdo su cara como si la estuviera viendo ahora —tan inocente, tan afligida por la acusación— y me veo obligada a preguntarme si existe algún otro factor en juego que no he tenido en cuenta. Cuando contemplo el asunto desde ese ángulo, siento un profundo desasosiego: de repente me asalta el presentimiento de que ninguno de mis planes está destinado a llegar a buen puerto. ¡Desde que llegué a esta casa he tenido algo en contra! ¡Algo que aspira a que fracasen todos los proyectos que emprendo y quiere que termine sintiéndome frustrada! He repasado una y otra vez cada una de mis reflexiones, examinado detenidamente mi razonamiento lógico; aunque no consigo encontrar ningún defecto, me asalta la duda… ¿Qué será ese impedimento que no logro ver?
Al leer este último párrafo me asombra la inusitada falta de confianza que desprenden mis palabras. El cansancio debe de hacerme pensar así. Una mente fatigada tiende a tomar derroteros infructuosos; no hay nada que una buena noche de sueño no pueda reparar.
Además, el asunto se ha solucionado, pues aquí estoy, escribiendo en el diario desaparecido. Encerré a Emmeline en su habitación durante cuatro horas, al día siguiente fueron seis y ella sabía que al otro serían ocho. El segundo día, al rato de haber bajado después de abrirle la puerta, encontré mi diario en la mesa del aula. Emmeline debió de bajar con mucho sigilo para ponerlo allí, porque no la vi pasar frente a la puerta de la biblioteca camino del aula, a pesar de que la dejé abierta deliberadamente. En cualquier caso, el diario ya me ha sido devuelto. En consecuencia, no hay lugar para la duda.
////////////////////////
Estoy agotada y, sin embargo, no puedo dormir. Oigo pasos por la noche, pero cuando me acerco a la puerta y me asomo al pasillo, no veo a nadie.
/////////////////////////////////
Confieso que me inquietaba —que todavía me inquieta— pensar que este pequeño libro estuvo en otras manos aunque solo fue durante dos días. Imaginar a otra persona leyendo mis palabras me molesta muchísimo. No puedo evitar pensar en las interpretaciones que otra persona podría hacer de algunas cosas que he escrito, pues cuando escribo solo para mí —y lo que escribo es totalmente cierto —, soy menos cuidadosa en mi forma de expresarme, y al escribir tan deprisa puede que a veces me exprese de una manera que podría ser malinterpretada. Recordando algunas cosas que he escrito (el suceso del doctor y el lápiz, tan insignificante que ni merecía la pena mencionarlo), sé que un extraño podría darle una interpretación muy distinta de la que yo pretendía, de manera que me pregunto si debería arrancar esas hojas y destruirlas, pero no quiero hacerlo, pues son las hojas que más deseo conservar, para leerlas en un futuro, cuando sea mayor y esté en otro lugar, y rememore la felicidad que me producía mi trabajo y el reto de nuestro gran proyecto.
¿Por qué no puede una amistad basada en un experimento científico ser fuente de alegría? Que reporte alegría no le resta cientificidad, ¿verdad?
Pero quizá la solución sea dejar de escribir, pues cuando escribo, incluso ahora mientras estoy escribiendo esta frase, esta palabra, soy consciente de la presencia de un lector fantasma que se inclina sobre mi hombro y contempla mi pluma, que tergiversa mis palabras y distorsiona mi significado, haciéndome sentir incómoda incluso en la intimidad de mis propios pensamientos.
Resulta muy enervante exponerse una misma bajo una luz desconocida, aunque se trate de una luz decididamente falsa.
No volveré a escribir.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
sin querer queriendo Marg ha descubierto muchas cosas, tal los huesos que encontraron si sean los de Hester, gracias

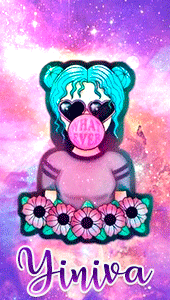
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
El fantasma en el cuento
Con aire pensativo levanté la vista de la última hoja del diario de Hester. Durante la lectura varias cosas habían llamado mi atención, y ya que lo había terminado disponía de tiempo para considerarlas metódicamente.
Oh, pensé.
Oh.
Y después: ¡eureka!
¿Cómo describir mi hallazgo? Comenzó como un vago « y si…» , una conjetura disparatada, una ocurrencia inverosímil. En fin… aunque no fuera imposible ¡era absurdo! Para empezar… Me disponía a poner en orden los sensatos argumentos en contra cuando me detuve en seco; pues mi mente, adelantándose a sí misma en un trascendental acto de premonición, ya se había rendido a esta versión revisada de los hechos. En un solo instante, un instante de vertiginoso y calidoscópico deslumbramiento, la historia que la señorita Winter me había contado se deshizo y rehizo, idéntica en cada acontecimiento, idéntica en cada detalle, pero completa y profundamente diferente. Como esas imágenes que muestran a una joven novia cuando se sostiene la hoja de una manera y a una vieja bruja cuando se sostiene de otra. Como las láminas de puntos que ocultan teteras o caras de payasos o la catedral de Ruán cuando uno ya sabe observarlas. La verdad había estado siempre ahí, pero yo no la había visto hasta entonces. Durante toda una hora estuve cavilando. De elemento en elemento, considerando los diferentes puntos de vista por separado, repasé cuanto sabía; todo lo que me habían contado y lo que yo había averiguado. Sí, pensé. Y sí, otra vez. Eso y eso, y eso también. Mi nuevo hallazgo reavivó la historia. La historia empezó a respirar. Y mientras respiraba, empezó a enmendarse. Los bordes mellados se alisaron. Las lagunas se llenaron. Las partes ausentes se regeneraron. Los enigmas se resolvieron y los misterios dejaron de serlo. Finalmente, después de todos los chismorreos y tramas cruzadas, después de todas las cortinas de humo y los espejos trucados y de tanto farol marcado por una u otra parte, por fin sabía.
***********************
Sabía qué vio Hester el día que creyó haber visto un fantasma.
Sabía quién era el niño del jardín.
Sabía quién atacó a la señora Maudsley con un violín.
Sabía quién mató a John-the-dig.
Sabía a quién buscaba Emmeline bajo tierra.
Las piezas empezaron a encajar. Emmeline hablando sola tras una puerta cerrada cuando su hermana estaba en la casa del médico. Jane Eyre, el libro que aparece y reaparece en la historia como un hilo plateado en un tapiz. Comprendí los misterios del marcapáginas errante de Hester, la aparición de La vuelta de tuerca y la desaparición de su diario. Comprendí la extraña decisión de John-the- dig de enseñar a la niña que había profanado su jardín a cuidar de él. Comprendí a la niña en la neblina, y cómo y por qué salió a la luz. Comprendí cómo una niña como Adeline pudo desvanecerse y ser sustituida por la señorita Winter.
« Voy a contarle una historia sobre dos gemelas» , me había dicho la señorita Winter la primera noche en la biblioteca, cuando me disponía a marcharme. Palabras que, con su inesperado eco en mi propia historia, me unieron irresistiblemente a la suya.
« Érase una vez dos bebés…» .
Salvo que ahora sabía algo más.
La señorita Winter me había colocado en la dirección correcta esa primera noche, pero yo no había sabido escuchar.
—¿Cree en los fantasmas, señorita Lea? —me había preguntado—. Voy a contarle una historia de fantasmas.
Y yo había contestado:
—En otra ocasión.
Pero ella me había contado una historia de fantasmas.
//////////////
Érase una vez dos bebés… O más exactamente: érase una vez tres bebés. Érase una vez una casa. La casa tenía un fantasma. El fantasma era, como suele ocurrir con los fantasmas, casi invisible, mas no era invisible del todo. El cierre de puertas que alguien había dejado abiertas y la abertura de puertas que alguien había dejado cerradas. El movimiento fugaz en un espejo que te hacía levantar la vista. La leve corriente de aire detrás de una cortina cuando no había ninguna ventana abierta.
Un pequeño fantasma era el responsable del inesperado traslado de libros de una habitación a otra y del misterioso desplazamiento de marcapáginas de una a otra página. Su mano cogió un diario de un lugar y lo escondió en otro, y más tarde lo devolvió a su sitio. Y si al doblar por un pasillo te asaltaba la extraña idea de que habías estado a punto de ver la suela de un zapato desapareciendo por la esquina del fondo, el fantasma no debía de andar lejos. Y si de pronto notabas en la nuca esa sensación de que alguien te está observando y al levantar la vista encontrabas la estancia vacía, no había duda de que el pequeño fantasma se había escondido en algún lugar de ese vacío. Quienes tenían ojos para ver podían adivinar su presencia de muchas maneras. Sin embargo, nadie la veía y digo « la» porque era mujer. Rondaba con sigilo. De puntillas, descalza, nunca hacía ruido; en cambio, ella reconocía las pisadas de todos los habitantes de la casa, sabía qué tablas crujían y qué puertas chirriaban. Conocía cada recodo oscuro de la casa, cada recoveco y cada ranura. Dominaba todos los huecos que había detrás de los armarios y entre las estanterías, todos los traseros de los sofás y los bajos de las sillas. La casa, para ella, tenía cientos de escondites y sabía cómo moverse entre ellos sin ser vista. Isabelle y Charlie nunca la vieron. Como vivían en otro mundo fuera de la lógica, más allá de la razón, no podía desconcertarles lo inexplicable. Para ellos las pérdidas y las roturas, el extravío de objetos formaban parte de su universo.
Una sombra que cruzaba por una alfombra donde no debería haber ninguna sombra no les hacía detenerse y reflexionar, pues tales misterios se les antojaban como una prolongación natural de las sombras que habitaban en sus mentes y corazones. El fantasma era el movimiento secundario, el misterio oculto en el fondo de sus mentes, la sombra pegada permanentemente, sin saberlo ellos, a sus vidas. Como un ratón, el fantasma buscaba restos de comida en su despensa, se calentaba con los rescoldos de sus chimeneas cuando se retiraban a dormir, desaparecía en los recovecos de su deterioro en cuanto aparecía alguien. Ella era el secreto de la casa. Y como todos los secretos, tenía sus guardianes. Pese a su delicada vista, el ama de llaves veía perfectamente al fantasma. Por fortuna; sin su colaboración jamás habría habido suficientes sobras en la despensa, suficientes migas de la hogaza del desayuno para alimentarla; se caería en un error si se creyera que el fantasma era uno de esos espectros incorpóreos, etéreos. No. Ese fantasma tenía estómago, así que había que llenarlo cuando estaba vacío.
Ella, no obstante, se ganaba su sustento, pues además de comer también trabajaba. Y eso podía ser así porque la otra persona que tenía la habilidad de ver fantasmas era el jardinero, quien agradecía sobremanera contar con otro par de manos. El trabajo del fantasma, que vestía un sombrero de ala ancha y unos pantalones viejos de John recortados a la altura de los tobillos y sostenidos con tirantes, era fructífero. Las patatas crecían hermosas bajo sus cuidados, los arbustos producían enormes racimos de bayas que ella buscaba bajo las hojas. No solo tenía una mano mágica para la fruta y las hortalizas. Las rosas florecían tan bellas como nunca. Con el tiempo advirtió el deseo oculto de los bojs y los tejos de convertirse en figuras geométricas. Siguiendo sus instrucciones, las hojas y las ramas formaron esquinas y ángulos, curvas y líneas de una rectitud matemática.
En el jardín y la cocina ella no necesitaba esconderse. El ama de llaves y el jardinero eran sus protectores, sus defensores. Le enseñaron las costumbres de la casa y a mantenerse a salvo en su interior. La alimentaban bien. Velaban por su seguridad. Cuando apareció una extraña y se instaló en la casa, con una vista más afilada que la mayoría y el deseo de desterrar sombras y cerrar puertas con llave, se inquietaron por ella. Y, por encima de todo, la querían. Pero ¿de dónde había salido? ¿Cuál era su historia? Pues los fantasmas nunca aparecen porque sí. Solo van a los lugares donde saben que estarán a gusto; y ella se encontraba muy a gusto en esa casa, a gusto con esa familia. Pese a no tener nombre, pese a no ser nadie, el jardinero y el ama de llaves sabían quién era. Su pelo cobrizo y sus ojos verde esmeralda revelaban su origen.
Pues ahí radica lo más curioso de toda esta historia. El fantasma guardaba un parecido asombroso con las gemelas que ya habitaban en la casa. ¿Cómo si no habría podido vivir tanto tiempo en ella sin que nadie lo sospechara? Tres niñas con una cascada de pelo cobrizo sobre la espalda. Tres niñas con impresionantes ojos verde esmeralda. ¿No parece extraño el parecido que las gemelas guardaban con el fantasma? « Cuando nací —me había dicho la señorita Winter— yo no era más que un argumento secundario» . Y de ese modo comenzó la historia en la que Isabelle asistió a una merienda al aire libre, conoció a Roland y con el tiempo huyó de casa para casarse con él, escapando a la pasión oscura y nada fraternal que sentía su hermano. Charlie, abandonado por su hermana, enfurecido, salió a descargar su rabia, su pasión y sus celos sobre otras mujeres. Las hijas de condes y tenderos, de banqueros y deshollinadores; cualquiera le valía. Con o sin su consentimiento, se abalanzaba sobre ellas en su desesperación por olvidar. Isabelle dio a luz a sus gemelas en un hospital londinense. Esas dos niñas no se parecían en nada al marido de Isabelle. Pelo cobrizo como el de su tío; ojos verdes como los de su tío.
He aquí la trama secundaria: también por aquel entonces, en algún granero o en el dormitorio oscuro de una pequeña vivienda campestre, otra mujer dio a luz. Cabe presumir que no era la hija de un conde, ni de un banquero. Los ricos tienen medios para resolver esos problemas. Probablemente fuera una mujer anónima, normalucha y sin fuerzas. Su bebé también fue una niña. Pelo cobrizo; ojos verde esmeralda. Hija de la rabia. Hija de la violación. Hija de Charlie. Érase una vez una casa llamada Angelfield. Érase una vez dos gemelas. Érase una vez una prima que llegó a Angelfield. O una hermanastra…
Sentada en el tren, con el diario de Hester cerrado sobre el regazo, la simpatía que estaba empezando a sentir por la señorita Winter se vino abajo cuando otro bebé ilegítimo se coló en mis pensamientos. Aurelius. Y de la simpatía pasé a la indignación. ¿Por qué lo habían separado de su madre? ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Por qué habían dejado que se las apañara solo en este mundo sin conocer su propia historia? Pensé también en la carpa blanca y en los restos que ocultaba; ya sabía que no eran de Hester. Todo se reducía a la noche del incendio.
Un incendio premeditado, un asesinato, el abandono de un bebé. Cuando el tren llegó a Harrogate y bajé al andén, me sorprendió encontrar una capa de nieve que me llegó hasta el tobillo, pues aunque me había pasado la última hora mirando por la ventanilla, no me había fijado en el paisaje. Cuando se me encendió la luz, creí haberlo entendido todo. Cuando comprendí que en Angelfield no había dos niñas sino tres, creí tener la clave de toda la historia en mis manos. Pero cuando terminé de cavilar comprendí que hasta que no supiera qué había sucedido la noche del incendio, nada se resolvería.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Huesos
Era Nochebuena, era tarde, nevaba con fuerza. El primer taxista y el segundo se negaron a alejarse de la ciudad en una noche así, pero al tercero, de semblante indiferente, debió de conmoverle el ardor de mi petición, porque se encogió de hombros y me dejó subir. —Intentaremos llegar allí —me advirtió con aspereza. Salimos de la ciudad y la nieve seguía cayendo, amontonándose meticulosamente, copo a copo, en cada centímetro de suelo, en cada superficie de seto, en cada rama. Después de dejar atrás el último pueblo y la última granja, nos rodeó un paisaje blanco donde la carretera se confundía en algunos lugares con los campos de alrededor. Me encogí en mi asiento, esperando que en cualquier momento el conductor desistiera y diera la vuelta. Únicamente mis explícitas indicaciones le convencieron de que avanzábamos por una carretera. Bajé del coche para abrir la primera verja y llegamos al segundo obstáculo, la verja principal de la casa.
—Espero que no tenga problemas para volver —dije.
—¿Yo? No se preocupe por mí —repuso con otro encogimiento de hombros. Tal como esperaba, la verja estaba cerrada con llave. Como no quería que el taxista pensara que era una ladrona o algo parecido, fingí buscar las llaves en mi bolso mientras él daba la vuelta. Cuando se hubo alejado un buen tramo me aferré a los barrotes de la verja, subí al borde y salté.
La puerta de la cocina no estaba cerrada. Me quité las botas, me sacudí la nieve del abrigo y lo colgué. Crucé la cocina y me dirigí a los aposentos de Emmeline, donde sabía que se encontraría la señorita Winter. Cargada de acusaciones, rebosante de preguntas, seguía alimentando mi rabia; rabia por Aurelius y por la mujer cuyos huesos habían permanecido enterrados durante sesenta años bajo los escombros calcinados de la biblioteca de Angelfield. Pese a mi tormenta interna, fui avanzando con sigilo; la moqueta absorbía la furia de mis pisadas. En lugar de llamar, abrí la puerta de un empujón y entré. Las cortinas todavía estaban corridas. La señorita Winter estaba sentada junto a la cama de Emmeline, en silencio. Sobresaltada por mi irrupción, me miró.
Tenía un extraordinario brillo en los ojos.
—¡Huesos! —le susurré—. ¡Han encontrado huesos en Angelfield! Yo era todo ojos, todo oídos, esperando con impaciencia que ella lo reconociera. Con una palabra, una expresión o un gesto, no importaba. Ella reaccionaría y yo sabría interpretarla.
No obstante, algo en la habitación intentaba distraerme de mi escrutinio.
—¿Huesos? —dijo la señorita Winter. Estaba blanca como el papel y había un océano en sus ojos lo bastante vasto para ahogar toda mi furia—. Oh —añadió.
Oh. Qué caudal de vibraciones puede contener una sola sílaba. Miedo. Desesperación. Tristeza y resignación. Alivio, alivio oscuro, desconsolado. Y dolor, un dolor antiguo y profundo.
Y fue entonces cuando esa fastidiosa distracción se apoderó de mi mente con tal urgencia que no cupo nada más. ¿Qué era ese algo? Algo que no tenía nada que ver con mi drama de los huesos. Algo que ya estaba allí antes de mi intrusión. Después de un segundo de desconcierto, todos los detalles insignificantes que había percibido sin advertirlo se unieron. El ambiente de la habitación. Las cortinas corridas. La transparencia acuosa en los ojos de la señorita Winter. La sensación de que el núcleo de acero que siempre había constituido su esencia la hubiera abandonado. Mi atención se redujo entonces a un solo detalle: ¿dónde estaba el lento vaivén de la respiración de Emmeline? No podía oírlo.
—¡No! Se ha…
Caí de rodillas junto a la cama.
—Sí —dijo en voz baja la señorita Winter—. Se ha ido. Hace unos minutos.
Contemplé el rostro vacío de Emmeline. No había cambiado nada: sus cicatrices todavía eran furiosamente rojas, sus labios aún tenían la misma mueca sesgada y sus ojos todavía eran verdes. Toqué su mano contrahecha y noté el calor de su piel. ¿Realmente se había ido? ¿Absoluta e irrevocablemente? Parecía imposible. No podía ser que nos hubiera dejado por completo. Por fuerza tenía que quedar algo de ella allí para consolarnos. ¿No existía un hechizo, un talismán, una palabra mágica que pudiera devolvérnosla? ¿No había nada que yo pudiera decir que llegara a ella? El calor de su mano me hizo creer que podría oírme.
El calor de su mano hizo que todas las palabras se concentraran en mi pecho, atropellándose unas a otras en su impaciencia por volar hasta el oído de Emmeline.
—Encuentra a mi hermana, Emmeline. Por favor, encuéntrala. Dile que la estoy esperando. Dile… —Mi garganta era demasiado estrecha para todas las palabras que chocaban entre sí y emergían quebradas, asfixiadas—. ¡Dile que la echo de menos! ¡Dile que me siento sola! —Las palabras abandonaban mis labios con ímpetu, con apremio. Volaban fervorosamente por el espacio que nos separaba, persiguiendo a Emmeline—. ¡Dile que no puedo esperar más! ¡Dile que venga!
Pero ya era tarde. La pared medianera se había levantado. Invisible. Irrevocable. Implacable.
Mis palabras se estrellaron como pájaros contra un cristal.
—Oh, mi pobre niña. —Sentí la mano de la señorita Winter en mi hombro, y mientras lloraba sobre los cadáveres de mis palabras rotas, su mano permaneció ahí, con su peso liviano.
Finalmente me enjugué las lágrimas. Solo quedaban algunas palabras, vibrando sueltas sin sus viejas compañeras.
—Era mi gemela —dije—. Estaba aquí. Mire.
Tiré del jersey remetido en mi falda y acerqué el torso a la luz. Mi cicatriz; mi media luna, de un rosa plateado y pálido, de un nácar translúcido. La línea divisoria.
—Ella estaba aquí. Estábamos unidas y nos separaron. Y ella murió. No pudo vivir sin mí.
Sentí el revoloteo de los dedos de la señorita Winter siguiendo la media luna sobre mi piel y luego la tierna compasión de sus ojos.
—El caso es… —Las palabras finales, las palabras definitivas, después de esto no necesitaría decir nada más, nunca más— que creo que yo no puedo vivir sin ella.
—Criatura. —La señorita Winter me miró manteniéndome suspendida en la compasión de sus ojos verdes.
No pensaba en nada. La superficie de mi mente estaba totalmente quieta, pero debajo había conmoción y revuelo. Sentía el fuerte oleaje en sus profundidades. Durante años los restos de un naufragio, un barco oxidado con su cargamento de huesos, habían descansado en el fondo. Y en ese momento el barco comenzaba a moverse. Yo había perturbado su calma, y el barco creaba una turbulencia que levantaba nubes de arena del lecho marino, motas de polvo que giraban desenfrenadamente en las oscuras y revueltas aguas. Durante todo ese rato la señorita Winter me sostuvo en su larga y verde mirada. Luego, lentamente, muy lentamente, la arena se asentó de nuevo y el agua recuperó su quietud, lentamente, muy lentamente. Y los huesos se reasentaron en la oxidada bodega.
—En una ocasión me pidió que le contara mi historia —dije.
—Y me dijo que usted no tenía historia.
—Ahora ya sabe que sí.
—Nunca lo dudé. —Esbozó una sonrisa apesadumbrada—. Cuando la invité a venir creí que ya conocía su historia. Había leído su ensayo sobre los hermanos Landier; era excelente. Sabía mucho de hermanos. Pensé que sus conocimientos procedían de su interior. Y cuanto más analizaba su ensayo, más convencida estaba de que tenía una hermana gemela, así que la elegí para que fuera mi biógrafa, porque si después de tantos años contando mentiras sentía la tentación de mentirle, usted me descubriría.
—Y la he descubierto.
Asintió con calma, con tristeza, sin el menor asombro.
—Ya iba siendo hora. ¿Qué ha descubierto?
—Lo que usted me dijo. Solo una trama secundaria, ésas fueron sus palabras. Me contó la historia de Isabelle y las gemelas y yo no le presté atención. La trama secundaria era Charlie y sus actos violentos. Usted dirigía constantemente mi atención hacia Jane Eyre. El libro sobre la intrusa de la familia; la prima huérfana de madre. No sé quién es su madre ni cómo llegó sola a Angelfield.
La señorita Winter negó con la cabeza con pesar.
—Las personas que podrían responder a esas preguntas están muertas, Margaret.
—¿No puede recordarlo?
—Soy un ser humano, Margaret. Y como todos los seres humanos, no recuerdo mi nacimiento. Cuando nos hacemos conscientes de nosotros mismos ya somos niños y para nosotros nuestro advenimiento es algo que tuvo lugar hace una eternidad, en el principio de los tiempos. Vivimos como las personas que llegan tarde al teatro: debemos ponernos al día como mejor podamos, adivinar el comienzo deduciéndolo de los acontecimientos posteriores. ¿Cuántas veces habré retrocedido hasta la frontera de la memoria y escudriñado la oscuridad del otro lado? Pero no son solo recuerdos lo que ronda por esa frontera. En ese reino habitan toda clase de fantasmagorías. Las pesadillas de un niño que está solo. Cuentos de los que se apropia su mente hambrienta de una historia. Las fantasías de una niña imaginativa que ansia explicarse lo inexplicable. Sea cual sea la historia que yo haya podido descubrir en el confín del olvido, no me engaño diciéndome que ésa es la verdadera.
—Todos los niños mitifican su nacimiento.
—Exacto. De lo único de lo que puedo estar segura es de lo que John-the-dig me contó.
—¿Y qué le contó?
—Que aparecí como un hierbajo entre dos fresas.
Y me contó la historia.
/////////////////////////
Alguien estaba comiéndose las fresas. No eran los pájaros, porque ellos picoteaban y dejaban las frutas tocadas. Y tampoco las gemelas, porque ellas pisoteaban las plantas y dejaban huellas por todo el parterre. No, algún ladrón de pies ligeros estaba cogiendo una fresa aquí y otra allá. Con cuidado, sin dejar huella. Cualquier otro jardinero no lo habría notado. Ese mismo día John reparó en un charco de agua debajo del grifo del jardín. El grifo estaba goteando. Le dio una vuelta, con fuerza. Se rascó la cabeza y siguió trabajando, pero en actitud vigilante. Al día siguiente vio una silueta entre las fresas. Un pequeño espantajo que no debía de llegarle ni a la rodilla, con un sombrero demasiado grande que le tapaba la cara. Echó a correr cuando vio a John. A la mañana siguiente, no obstante, estaba tan decidido a conseguir las fresas que John tuvo que gritar y agitar los brazos para ahuyentarlo. Después se dijo que aquello no tenía nombre. ¿Quién en el pueblo tenía una criatura tan pequeña y desnutrida? ¿Quién de por allí permitiría a su hijo robar fruta en jardines ajenos? No sabía qué responderse. Y alguien había andado en el cobertizo. Él no había dejado los viejos periódicos en ese estado, ¿o sí? Y estaba seguro de haber ordenado esos cajones. Así que por primera vez puso el candado antes de irse a casa. Cuando pasó ante el grifo del jardín advirtió que volvía a gotear. Le dio media vuelta, sin pensarlo siquiera. Luego, volcando todo su peso, le dio otro cuarto de vuelta; eso bastaría. Despertó en mitad de la noche, con la mente inquieta por razones que no lograba explicarse. ¿Dónde dormirías —se descubrió preguntándose— si no pudieras entrar en el cobertizo y hacerte una cama con un cajón y unos periódicos? ¿Y de dónde sacarías agua si el grifo estuviera tan apretado que no pudieras abrirlo? Reprendiéndose por sus insensateces de medianoche, abrió la ventana para comprobar la temperatura. Aunque hacía frío para esa época del año, ya habían pasado las heladas. ¿Y con cuánta intensidad sentirías el frío si tuvieras hambre? ¿Y cuánto temerías la oscuridad de la noche si fueras un niño? Negó con la cabeza y cerró la ventana. Nadie sería capaz de abandonar a un niño en su jardín; naturalmente que no. Pero antes de las cinco ya estaba en pie. Emprendió su paseo por el jardín muy temprano, fue examinando las hortalizas y el jardín de las figuras, fue planificando el trabajo del día. Se pasó toda la mañana con los ojos bien abiertos, buscando un sombrero flexible en los fresales, pero no vio nada.
—¿Qué te ocurre? —le preguntó el ama cuando coincidieron en la cocina, mientras él bebía su té en silencio.
—Nada —dijo. Apuró la taza y regresó al jardín. Inspeccionó los arbustos de bayas con la mirada ansiosa.
Nada. A mediodía comió medio sándwich, pero descubrió que no tenía apetito y dejó la otra mitad sobre una maceta invertida, junto al grifo del jardín. Burlándose de sí mismo, colocó al lado una galleta. Giró el grifo; le costó abrirlo incluso a él. Dejó que el agua cayera ruidosamente en una regadera de cinc, la vació en el arriate más próximo y volvió a llenarla. El fuerte chapoteo resonó en todo el huerto. Se cuidó de no mirar a su alrededor. Acto seguido se alejó unos metros, se arrodilló en la hierba, de espaldas al grifo, y se puso a frotar viejos tiestos. Era una tarea importante, una tarea obligada, pues si no limpiabas los tiestos debidamente antes de volver a plantar en ellos podían propagarse enfermedades. A su espalda, el chirrido del grifo. No se volvió de inmediato. Terminó de frotar el tiesto que tenía en las manos, frota que te frota. Entonces fue raudo. Se levantó, corrió hasta el grifo más veloz que un zorro. Pero no había necesidad de tanta prisa. El niño, asustado, intentó huir pero dio un traspiés. Se levantó, renqueó unos pasos más y tropezó de nuevo. John lo agarró, lo levantó del suelo —no pesaba más que un gato—, le dio la vuelta para verle la cara y el sombrero se le cayó. El pobre muchachito era un saco de huesos; estaba famélico. Tenía los ojos postillosos, el pelo cubierto de tierra negra y apestaba.
Tenía dos círculos candentes por mejillas. John le puso una mano en la frente; estaba ardiendo. En el cobertizo le examinó los pies. Descalzos, tumefactos, infestados de costras, con pus asomando por la mugre. Tenía una espina o algo parecido clavada muy hondo. El niño temblaba. Fiebre, dolor, hambre, miedo. Si hubiera encontrado un animal en ese estado, pensó John, cogería su escopeta y lo sacrificaría para que dejara de sufrir. Lo encerró en el cobertizo y fue a buscar al ama. El ama acudió. Acercó su vista de miope, olisqueó y retrocedió.
—No, no sé de quién es. Puede que si lo lavamos un poco…
—¿Te refieres a meterlo en la tina de agua?
—¡Eso, en la tina! Iré a la cocina a llenarla.
Despegaron del niño sus apestosos harapos.
—Al fuego —dijo el ama, y los arrojó al jardín.
La roña se le había pegado hasta la mismísima piel. El niño estaba encostrado. El agua de la primera tina enseguida se tiñó de negro. A fin de poder vaciarla y llenarla de nuevo, tuvieron que sacar al niño, que se quedó tambaleando sobre el pie sano, desnudo y goteando, surcado de vetas de agua marrón, todo costillas y codos.
John y el ama miraron al niño, se miraron y volvieron a mirarlo.
—John, puede que esté mal de la vista, pero dime, ¿estás viendo lo mismo que yo?
—Ajá.
—Conque un mocito. ¡Pero si es una señorita!
Hirvieron agua y más agua, le restregaron la piel y el cabello con jabón, le arrancaron la porquería que tenía entre las uñas con un cepillo. Una vez que estuvo limpia, esterilizaron unas pinzas, le arrancaron la espina del pie —la pequeña hizo una mueca de dolor pero no gritó— y le vendaron la herida. Le frotaron suavemente la costra que tenía alrededor de los ojos con aceite de ricino. Le untaron loción de calamina en las picaduras de pulga, vaselina en los labios secos y agrietados. Le deshicieron los enredos que tenía en su larga mata de pelo. Le colocaron toallitas frías sobre la frente y las mejillas candentes. Por último la envolvieron en una toalla limpia y la sentaron a la mesa de la cocina, donde el ama le metió cucharadas de sopa en la boca y John le peló una manzana. En un momento se zampó la sopa y las rodajas de manzana. El ama cortó una rebanada de pan y la untó con mantequilla. La niña la devoró. John y el ama la miraban de hito en hito. Los ojos, liberados de las costras, eran dos astillas verde esmeralda. El cabello, a medida que se secaba, iba adquiriendo un brillante tono rojizo. Sobre el famélico rostro, los pómulos descollaban anchos y angulosos.
—¿Estás pensando lo mismo que yo? —dijo John.
—Sí.
—¿Se lo diremos a él?
—No.
—Pero pertenece a este lugar.
—Sí. Reflexionaron unos instantes.
—¿Avisamos a un médico?
Los círculos rosados en la cara de la pequeña ya no estaban tan encendidos. El ama le puso una mano en la frente. Todavía caliente, pero menos.
—Veamos cómo pasa la noche. Avisaremos al médico por la mañana.
—Si no hay más remedio.
—Sí, si no hay más remedio.
////////////////////
—Ya lo habían decidido —dijo la señorita Winter—. Me quedé.
—¿Cómo se llamaba?
—El ama intentó llamarme Mary, pero no durante mucho tiempo. John me llamaba Sombra porque me pegaba a él como una sombra. Me enseñó a leer en el cobertizo, sirviéndose de catálogos de semillas, pero no tardé en descubrir la biblioteca. Emmeline no me llamaba de ninguna manera. No necesitaba hacerlo, porque yo siempre estaba allí. Solo necesitas nombres para los ausentes.
Reflexioné un momento. La niña-fantasma, sin madre, sin nombre. La niña cuya existencia misma era un secreto. Era imposible no sentir compasión. Y sin embargo…
—¿Qué me dice de Aurelius? ¡Usted sabía qué significaba crecer sin una madre! ¿Por qué lo abandonaron? Los huesos que encontraron en Angelfield… Imagino que fue Adeline quien mató a John-the-dig, pero ¿qué le sucedió después? Dígame, ¿qué ocurrió la noche del incendio?
Estábamos hablando en la oscuridad y no podía ver la expresión de la señorita Winter, pero un escalofrío pareció recorrerla cuando se volvió hacia la figura yacente en la cama.
—Cúbrale la cara con la sábana, ¿quiere? Le hablaré del bebé, le hablaré del incendio, pero primero, ¿le importaría avisar a Judith? Todavía no lo sabe. Tendrá que llamar al doctor Clifton. Hay muchas cosas por hacer.
Cuando Judith entró, dedicó sus primeros cuidados a los vivos. Reparó en la palidez de la señorita Winter e insistió en acostarla y ocuparse de su medicación antes que hacer cualquier otra cosa. Juntas arrastramos la silla de ruedas hasta sus aposentos. Judith le ayudó a ponerse el camisón; yo preparé una bolsa de agua caliente y abrí la cama.
—Voy a llamar al doctor Clifton —dijo Judith—. ¿Le importa quedarse entretanto con la señorita Winter?
Al rato reapareció en la puerta del dormitorio y me hizo señas para que saliera.
—No he podido hablar con él —me susurró—. Es el teléfono; el temporal de nieve ha cortado la línea.
Estábamos incomunicadas. Recordé el pedazo de papel con el teléfono del agente de policía que guardaba en el bolso y sentí un gran alivio. Acordamos que me quedaría con la señorita Winter para que Judith pudiera ir al cuarto de Emmeline y hacer todo lo que tuviera que hacerse. Me sustituiría más tarde, cuando a la señorita Winter le tocara de nuevo la medicación.
Sería una larga noche.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
oh por Dios santo, que sorpresota me lleve, he estado engaña durante toda la lectura, bueno la verdad es por mi culpa y mis teorías y ahora todo cambia, gracias Maguita

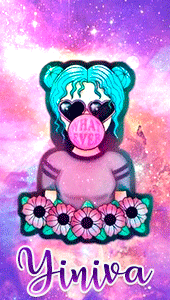
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
A mi me pasó lo mismo cuando lo leí, no lo podía creer, me devolvia en los capis para ver si había pistas.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Hola!!! sorry que me perdí pero estaba full en mi trabajo que ni dormía. Ya me pongo al día

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
El bebé
En la estrecha cama de la señorita Winter su cuerpo se distinguía por una levísima elevación y descenso de la colcha. Inspiraba con cautela, como si estuviera esperando que en cualquier momento le tendieran una emboscada. La luz de la lámpara buscaba su esqueleto; se posaba en su pálido pómulo e iluminaba el arco blanco de la ceja, hundiendo el ojo en una profunda sombra.
En el respaldo de mi silla descansaba un chal de seda dorada. Lo eché sobre la pantalla a fin de que difuminara la luz, la hiciera más cálida, redujera la brutalidad con que caía sobre el rostro de la señorita Winter.
Aguardé en silencio, observé en silencio, y cuando ella habló apenas pude oír su susurro.
—¿La verdad? Déjeme ver…
Sus palabras abandonaron sus labios y quedaron suspendidas en el aire, temblando, hasta que finalmente encontraron el camino y emprendieron su viaje.
///////////////////////////////////////
Yo no era amable con Ambrose. Podría haberlo sido. En otro mundo quizá lo podría haber sido. No me habría resultado tan difícil: era alto y fuerte y su pelo parecía de oro bajo el sol. Yo sabía que le gustaba y él no me era indiferente, pero endurecí mi corazón. Estaba atada a Emmeline.
—¿No soy bastante bueno para ti? —me preguntó un día, así, sin más.
Fingí no haberle oído, pero insistió.
—¡Si no soy bastante bueno para ti dímelo a la cara!
—¡No sabes leer y no sabes escribir! —exclamé.
Sonrió. Cogió mi lápiz de la repisa de la ventana de la cocina y se puso a garabatear letras en un trozo de papel. Era lento. Su caligrafía era desigual, pero legible. Ambrose. Había escrito su nombre. Levantó el papel y me lo enseñó. Se lo arrebaté de las manos, hice una pelota con él y la tiré al suelo. Ambrose dejó de venir a la cocina para tomar su taza de té. Yo bebía mi té en la silla del ama; echaba de menos mi cigarrillo, y aguzaba el oído, esperando oír sus pasos o el tintineo de su pala. Cuando llegaba con la caza me entregaba el zurrón sin decir una palabra, mirando hacia otro lado, con el rostro pétreo. Se había rendido. Más tarde, mientras limpiaba la cocina, tropecé con el trozo de papel donde había escrito su nombre. Avergonzada, metí el papel en su zurrón detrás de la puerta de la cocina, para no verlo.
¿Cuándo me di cuenta de que Emmeline estaba embarazada? Unos meses después de que el muchacho dejara de frecuentar la cocina para tomarse su taza de té. Lo supe antes que ella; no podía esperarse de Emmeline que reparara en los cambios de su cuerpo o se percatara de las consecuencias. La sometí a un duro interrogatorio sobre Ambrose. Era difícil hacerle comprender el significado de mis preguntas o el motivo de mi enfado.
—« Estaba tan triste» era cuanto decía. « Estuviste muy antipática con él» .—Hablaba con suma dulzura, llena de compasión por el muchacho, suavizando su reproche hacia mí.
Me dieron ganas de zarandearla.
—¿No sabes que vas a tener un bebé?
Durante un instante mostró cierto asombro, pero enseguida recuperó la calma. Al parecer nada podía perturbar su serenidad. Despedí a Ambrose. Le pagué toda la semana y lo eché. No le miré a la cara mientras le hablaba. No le di explicaciones. Él no hizo preguntas.
—Será mejor que te vayas ya —le dije, pero ese no era su estilo. Ambrose terminó la hilera que estaba plantando, limpió minuciosamente las herramientas, como John le había enseñado, y las devolvió al cobertizo, donde lo dejó todo limpio y ordenado. Luego llamó a la puerta de la cocina.
—¿Qué harás para conseguir algo de carne? ¿Sabes por lo menos cómo se mata una gallina?
Negué con la cabeza.
—Vamos.
Apuntó con la cabeza hacia el corral y le seguí.
—No te lo pienses —me indicó—. Ha de ser limpio y rápido. Sin dudar.
Se abalanzó sobre una de las aves de plumas cobrizas que picoteaban a nuestros pies y sujetó el cuerpo con firmeza. Simuló el gesto de partirle el cuello.
—¿Lo ves?
Asentí con la cabeza.
—Prueba tú.
Soltó el ave, que revoloteó hasta el suelo, donde su redonda espalda se mezcló rápidamente con las de sus vecinas.
—¿Ahora?
—¿Qué comerás si no esta noche?
Las gallinas picoteaban las semillas con el sol reflejado en sus plumas. Fui a por una, pero se me escurrió de los dedos. Lo mismo me pasó con la segunda. Cuando me abalancé torpemente sobre la tercera, conseguí retenerla. La gallina chillaba e intentaba agitar las alas, desesperada por escapar; me pregunté cómo había conseguido el muchacho sostener la suya con tanta facilidad. Mientras luchaba por mantenerla sujeta bajo el brazo y rodearle el cuello con las manos, notaba la mirada severa del muchacho sobre mí.
—Limpio y rápido —me recordó.
Dudaba de mí, lo supe por el tono de su voz. Iba a matar esa gallina. Estaba decidida a matar esa gallina. Así que la agarré del cuello y apreté. Pero las manos solo me obedecieron a medias. De la garganta de la gallina emergió un grito ahogado y por un momento titubeé. Con un giro muscular y un fuerte aleteo, la gallina se me escurrió de debajo del brazo. Si todavía la tenía agarrada del cuello era solo porque el pánico me tenía paralizada. Batiendo las alas, sacudiendo frenéticamente las garras, casi consiguió liberarse. Rápido, resuelto, el muchacho me arrebató la gallina y la mató con un solo movimiento. Me tendió el cuerpo; me obligué a aceptarlo. Caliente, pesado, quieto. El sol brilló en su pelo cuando levantó la vista hacia mí. Su mirada fue peor que las garras, peor que el batir de alas. Peor que el cuerpo fláccido que sostenía en mis manos. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó.
¿Para qué hubiera querido yo al muchacho? No podía entregarle mi corazón. Mi corazón pertenecía y siempre había pertenecido a otra persona. Yo amaba a Emmeline. Y creo que Emmeline también me amaba. Pero amaba más a Adeline. Es doloroso amar a una gemela. Cuando Adeline estaba, el corazón de Emmeline se sentía completo. No me necesitaba, y yo quedaba fuera, me convertía en algo superfluo, un desecho, una mera observadora de las gemelas y su relación de gemelas. Únicamente cuando Adeline se marchaba a deambular sola se abría un espacio en el corazón de Emmeline para otra persona. Entonces su tristeza era mi dicha. Poco a poco la sacaba de su soledad ofreciéndole hilos de plata o baratijas brillantes, hasta que casi olvidaba que la habían dejado sola y se entregaba a la amistad y la compañía que yo podía brindarle. Jugábamos a cartas delante de la chimenea, cantábamos y charlábamos. Juntas éramos felices. Hasta que Adeline regresaba. Enfurecida de frío y hambre, irrumpía violentamente en la casa y en ese momento nuestro mundo tocaba a su fin y yo volvía a quedar excluida. No era justo. Aunque Adeline le pegaba y le tiraba del pelo, Emmeline la amaba. Aunque Adeline la dejaba sola, Emmeline la amaba. Nada de lo que Adeline hiciera podía cambiarlo, porque el amor de Emmeline era incondicional. ¿Y yo? Tenía el pelo cobrizo, como Adeline. Tenía los ojos verdes, como Adeline. Cuando Adeline no estaba dejaba que todos me confundieran con ella, pero nunca conseguía engañar a Emmeline. Su corazón sabía la verdad.
Emmeline tuvo el bebé en enero.
Nadie se enteró. Durante su embarazo se había vuelto perezosa; para ella no era ningún sacrificio ceñirse a los confines de la casa. No le importaba no salir; bostezando recorría la biblioteca, la cocina, el dormitorio. Nadie reparaba en su reclusión, y era lógico. La única persona que nos visitaba era el señor Lomax, y siempre venía los mismos días y a las mismas horas. Quitarla de en medio cuando el hombre llamaba a la puerta era pan comido.
Apenas nos relacionábamos con otras personas. Nosotros mismos nos abastecíamos de carne y hortalizas. No superé mi aprensión a matar gallinas, pero aprendí a hacerlo. En cuanto a otros alimentos, yo misma iba a la granja en persona para recoger queso y leche, y cuando la tienda enviaba a un muchacho en bicicleta con nuestro pedido una vez por semana, salía a recibirlo al camino y yo cargaba la cesta hasta casa. Me dije que sería conveniente que alguien viera de vez en cuando a la otra gemela. Un día en que Adeline parecía tranquila le di una moneda y la envié a recibir al muchacho. « Hoy me ha tocado la otra — imaginé que diría al regresar a la tienda—, la rara» . Me pregunté qué pensaría el médico si el comentario del muchacho llegara a sus oídos, pero se enteró en un momento en que ya no me servía Adeline. El embarazo de Emmeline le estaba afectando de una forma curiosa: por primera vez en su vida Adeline tenía hambre. De ser un saco de huesos descarnado pasó a desarrollar curvas recias y pechos turgentes. En ocasiones —en la penumbra, desde ciertos ángulos— durante un instante ni siquiera yo podía diferenciarlas. Por esa razón algún que otro miércoles por la mañana me hice pasar por Adeline. Me alborotaba el pelo, me ensuciaba las uñas, adoptaba una expresión tensa y agitada y bajaba por el camino de grava para recibir al muchacho de la bicicleta. En cuanto veía la velocidad de mis pasos, se daba cuenta de que era la otra y yo notaba que sus dedos se cerraban nerviosos alrededor del manillar. Disimulando que me miraba, el muchacho me tendía la cesta, se guardaba la propina en el bolsillo y se alegraba de irse. A la semana siguiente, cuando le recibía representando mi propio papel, su sonrisa abierta manifestaba un gran alivio.
Ocultar el embarazo no resultó difícil, pero los meses de espera fueron, para mí, meses de angustia. Era consciente de los peligros que podía entrañar el alumbramiento. La madre de Isabelle no había sobrevivido a su segundo parto, y apenas lograba quitármelo de la cabeza unas cuantas horas. No quería ni pensar en la posibilidad de que Emmeline sufriera, de que su vida corriera peligro. Por otro lado, el médico no se había comportado como un amigo y no lo quería por casa. Después de haber examinado a Isabelle, se la había llevado. No podía permitir que hiciera lo mismo con Emmeline. Había separado a Emmeline y Adeline. No podía permitir que hiciera lo mismo con Emmeline y conmigo. Además, la visita del médico implicaría inevitables complicaciones. Y aunque finalmente se había convencido —pese a no entenderlo— de que la niña en la neblina había atravesado el caparazón de la muda e inerte Adeline que había pasado varios meses en su casa, si llegaba a darse cuenta de que en la casa Angelfield había tres muchachas, no tardaría en atar cabos. Para una sola visita, para el parto propiamente dicho, podía encerrar a Adeline en el viejo cuarto de los niños, pero en cuanto se supiera que en la casa había un bebé, no pararíamos de recibir visitas. Sería imposible mantener nuestro secreto.
Yo era consciente de mi frágil situación. Sabía que pertenecía a esa casa, sabía que ése era mi lugar. No tenía más hogar que Angelfield, ni más amor que Emmeline, ni más vida que mi vida allí, pero me daba cuenta de lo endeble que podría parecer mi reivindicación. ¿Qué amigos tenía? Difícilmente podía esperar que el médico hablara en mi nombre, y aunque el señor Lomax me trataba con amabilidad, en cuanto supiera que me había hecho pasar por Adeline, su actitud, inevitablemente, cambiaría. El cariño que Emmeline y yo nos teníamos no serviría para nada.
Emmeline, ignorante y tranquila, dejaba que sus días de confinamiento transcurrieran con placidez. Yo, por mi parte, vivía torturada por la indecisión. ¿Cómo mantener a Emmeline a salvo? ¿Cómo mantenerme a mí misma a salvo? Cada día posponía la decisión para el día siguiente. Durante los primeros meses tuve la certeza de que con el tiempo se resolvería esa situación. ¿Acaso no había salvado ya toda clase de dificultades? Sin duda, también esa situación tendría arreglo; pero a medida que se acercaba el día del parto el problema se hacía más acuciante y no me sentía más preparada para tomar una decisión. Durante el transcurso de un minuto pasaba de coger mi abrigo para ir a casa del médico y contárselo todo a decirme que así revelaría mi existencia y que revelar mi existencia solo podía conducir a mi destierro. Mañana, me decía, mientras devolvía el abrigo al perchero. Mañana pensaré en algo. Y mañana ya fue muy tarde. Me despertó un grito. ¡Emmeline!
No era Emmeline quien gritaba. Emmeline estaba resoplando y jadeando, gruñendo y sudando como una bestia, con los ojos fuera de las órbitas y enseñando los dientes, pero no gritaba. Tragándose su dolor lo transformaba en fuerza dentro de ella. El grito que me había despertado y los gritos que seguían retumbando en toda la casa no eran suyos, sino de Adeline, y no cesaron hasta el amanecer, cuando Emmeline trajo al mundo a un varón.
Era el siete de enero.
Emmeline se durmió con una sonrisa en los labios.
Bañé al bebé, que abrió los ojos de par en par, sorprendido por el contacto con el agua caliente.
Salió el sol.
El momento para las decisiones ya había pasado, no había decidido nada, pero ahí estábamos, superado el desastre, sanas y salvas.
Mi vida podía continuar.

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura Octubre 2018
Re: Lectura Octubre 2018
Hola a todas! Disculpen la demora para participar, pero no terminé a tiempo la lectura. Me encantó! Hace tiempo que lo tenía en físico y no me animaba a leerlo. Esta oportunidad se dio por ustedes...gracias!

martenu1011- Mensajes : 351
Fecha de inscripción : 05/06/2014
Edad : 41
Página 4 de 5. •  1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5 
 Temas similares
Temas similares» Lectura #1 Octubre 2017
» Lectura #2 Octubre 2017
» Lectura Mayo 2018
» Lectura Junio 2018
» Lectura Enero 2018
» Lectura #2 Octubre 2017
» Lectura Mayo 2018
» Lectura Junio 2018
» Lectura Enero 2018
Book Queen :: Biblioteca :: Lecturas
Página 4 de 5.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
 Índice
Índice






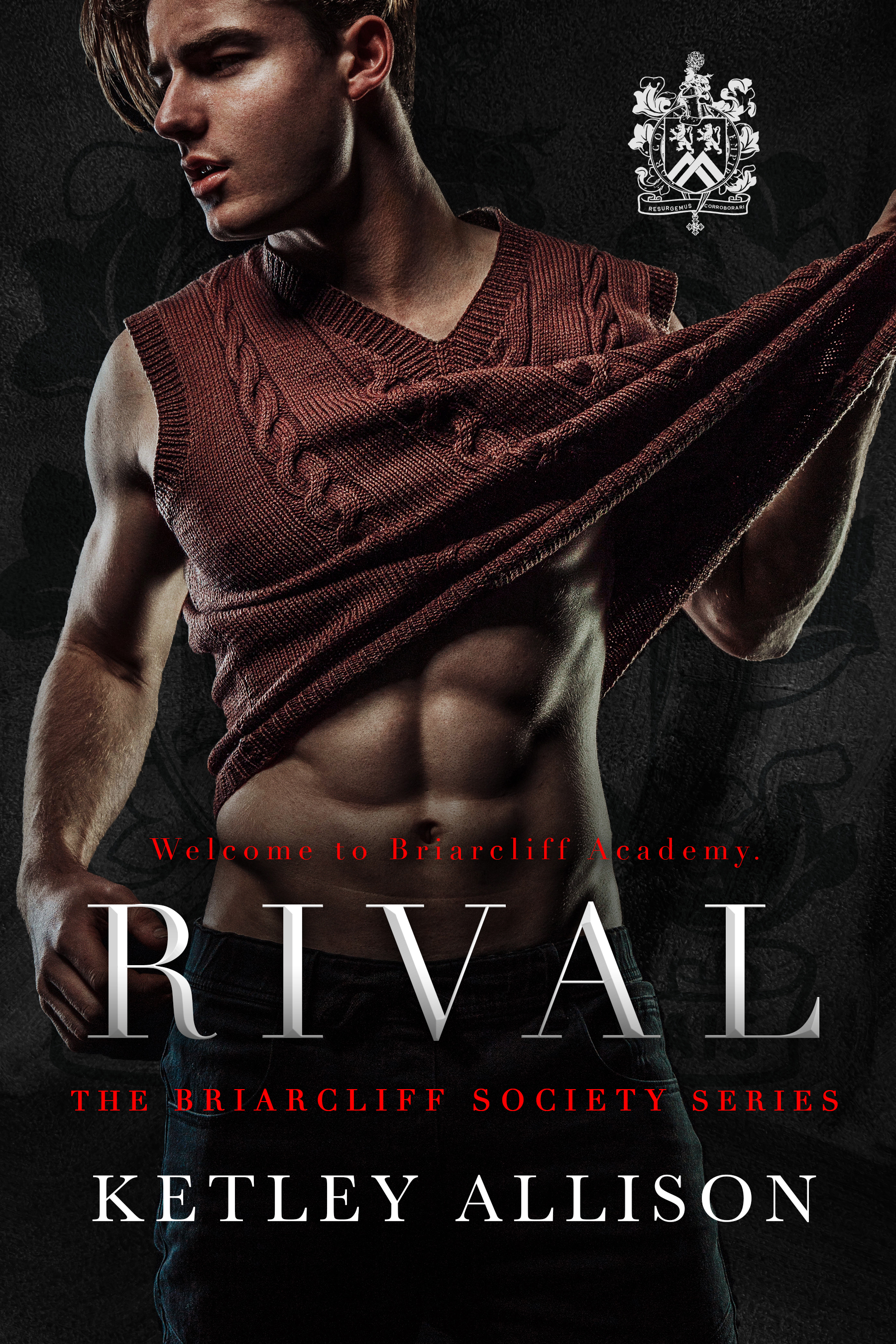



» Cuenta Regresiva de 500 a 0
» Cuenta de 1 en 1 hasta 100
» ABC de Nombres
» Di cómo te sientes con Emoticones
» ABC de Frutas y Verduras
» ABC de Todo
» Cuenta de 2 en 2 hasta 10.000
» Cuenta de 5 en 5 hasta 500