Únete a un Staff
Últimos temas
Lectura #1 Octubre 2017
+2
Vela
Maga
6 participantes
Book Queen :: Biblioteca :: Lecturas
Página 1 de 7.
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 Lectura #1 Octubre 2017
Lectura #1 Octubre 2017

Pequeñas brujitas del club, bienvenidas. Esta terrorífica lectura será moderada por @Veritoj.vacio
“Es Halloween, todos merecemos un buen susto”. – Sheriff Leigh Brackett

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo

Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
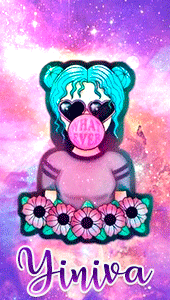
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
creo que les dio miedo las lecturas de octubre

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
si, cuando inicia?? ya quiero algo que de miedo 


citlalic_mm- Mensajes : 978
Fecha de inscripción : 04/10/2016
Edad : 41
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Verito ya puedes ir publicando los capis.Veritoj.vacio escribió:Hola, espero que mañana se anoten algunas y empezamos. Las espero

Maga- Mensajes : 3549
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Edad : 37
Localización : en mi mundo

Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
A mi madre.
Un bólido infernal para la reina de las historias.
Die Todten reiten schnell
(Y es que los muertos viajan deprisa).
LENORE, GOTTFRIED BÜRGER
PRÓLOGO:
FELIZ NAVIDAD
DICIEMBRE 2008
Prisión federal de Englewood, Colorado
LA ENFERMERA THORNTON SE PASÓ POR EL PABELLÓN de los enfermos de larga estancia un poco antes de las ocho con una bolsa de sangre caliente para Charlie Manx.
Iba con el piloto automático puesto, con la cabeza en otra parte y no en su trabajo. Por fin se había decidido a comprarle a su hijo, Josiah, la Nintendo DS que quería, y estaba calculando si le daría tiempo a ir a Toys “R” Us cuando terminara el turno, antes de que cerraran.
Llevaba semanas resistiéndose al impulso por razones filosóficas. En realidad le daba igual que todos los amigos de su hijo tuvieran una Nintendo. No le gustaban esas consolas portátiles para videojuegos que pueden llevarse a cualquier parte. A Ellen Thornton le disgustaba cómo los niños desparecían detrás de la brillante pantalla, renunciando al mundo real por una región imaginaria donde la diversión sustituía al pensamiento e inventar nuevas y creativas formas de matar constituía todo un arte. Había soñado con tener un niño al que le encantaran los libros, jugar al Scrabble y que quisiera hacer con ella excursiones con raquetas de nieve. Qué ilusa.
Ellen había resistido todo lo que había podido hasta que, la tarde anterior, se había encontrado a Josiah sentado en su cama y jugando con una cartera vieja como si fuera una Nintendo DS. Había recortado una imagen de Donkey Kong y la había metido dentro de la solapa de plástico transparente para las fotografías. Pulsaba botones imaginarios e imitaba ruidos de explosiones, y le había dolido un poco verle simular que ya tenía algo que estaba seguro de recibir en el Gran Día. Ellen era muy libre de tener sus teorías sobre lo que era saludable o no para los niños, pero eso no quería decir que Papá Noel las compartiera.
Puesto que estaba distraída, no percibió que algo había cambiado en Charlie Manx hasta que rodeó su cama para llegar al palo del gotero del suero intravenoso. Justo en ese momento el hombre suspiró con fuerza, como si estuviera aburrido, y cuando Thornton bajó la vista se encontró con que la estaba mirando fijamente. Tanto le sorprendió verle con los ojos abiertos que la bolsa de sangre se le escurrió y estuvo a punto de caerle en los pies.
Manx era asquerosamente viejo, además de asqueroso a secas. Su gran cráneo calvo era el mapa esférico de una luna extraña, los continentes representados por manchas de vejez y sarcomas del color de cardenales. Había algo especialmente espantoso en el hecho de que, de todos los hombres ingresados en el ala de enfermos de larga estancia —también llamada «jardín de los helechos»— fuera Charlie Manx quien abriera los ojos precisamente en esas fechas. A Manx le gustaban los niños. En la década de 1990 había hecho desaparecer a docenas de ellos. Tenía una casa al pie de las Flatirons donde hacía con ellos lo que quería, los asesinaba y después colgaba adornos de Navidad a modo de recuerdo. Los periódicos llamaron a aquel lugar la Casa Trineo. Jo, jo, jo.
La mayor parte del tiempo Ellen era capaz de bloquear la parte maternal de su cerebro mientras trabajaba y así evitaba pensar en lo que Charlie Manx había probablemente hecho con los niños y niñas pequeños que se habían cruzado en su camino, niños y niñas no mayores que Josiah. Ellen no se detenía a pensar en lo que había hecho ninguno de sus pacientes, si podía evitarlo. El del otro lado de la habitación había atado a su novia y a sus dos hijos, prendido fuego a su casa y dejado que se quemaran. Le arrestaron en un bar calle abajo donde había ido a tomarse una copa de Bushmills y ver el partido de los White Sox contra los Rangers. Ellen no encontraba ninguna ventaja en pensar este tipo de cosas, de manera que había aprendido a mirar a sus pacientes como si fueran meras prolongaciones hechas de carne de las máquinas y goteros intravenosos a los que estaban enchufados.
Durante todo el tiempo que llevaba trabajando en Englewood, en la enfermería de la prisión de máxima seguridad, nunca había visto a Charlie Manx con los ojos abiertos. Ellen llevaba en plantilla tres años, durante los cuales Manx había estado comatoso. Era el más débil de sus pacientes, una frágil capa de piel con huesos dentro. Su monitor cardiaco pitaba como un metrónomo a velocidad mínima. El médico decía que tenía la actividad cerebral de una lata de sopa de maíz. Nadie había logrado nunca determinar su edad, pero parecía mayor que Keith Richards. Incluso se parecía un poco a este, a un Keith Richards calvo con la boca llena de dientes marrones y afilados.
En la misma ala había otros tres pacientes en coma a los que el personal se refería como «helechos». Cuando llevabas tiempo suficiente con ellos aprendías que cada helecho tenía sus manías. Don Henry, el hombre que había quemado vivas a su novia y a sus hijas, a veces «se iba a dar una vuelta». No es que se levantara, claro, pero sí pedaleaba débilmente debajo de las sábanas. Había un tipo llamado Leonard Potts que llevaba cinco años en coma y no iba a despertarse nunca (otro recluso le había atravesado el cráneo y el cerebro con un destornillador), pero que en ocasiones carraspeaba y gritaba «¡Lo sé!», como si fuera un niño pequeño que supiera la respuesta a una pregunta del profesor. Quizá abrir los ojos era la manía de Manx y lo que pasaba era que ella no le había visto nunca hacerlo.
—Hola, señor Manx —dijo Ellen de forma automática—. ¿Qué tal se encuentra?
Sonrió sin ganas y vaciló, todavía con la bolsa de sangre a temperatura ambiente en la mano. No esperaba ninguna respuesta, pero pensó que sería de buena educación darle al hombre un momento para poner en orden sus inexistentes pensamientos. Cuando no dijo nada, alargó una mano para cerrarle los párpados.
Manx la sujetó por la muñeca. Ellen gritó —no pudo evitarlo—y dejó caer la bolsa de sangre, que se estrelló contra el suelo en un torrente carmesí, las gotas calientes salpicándole los pies.
—¡Uf! —gritó—. ¡Uf, uf! ¡Madre mía!
Olía a hierro recién fundido.
—Su hijo Josiah —dijo Manx con voz rasposa y seca—. Tiene una plaza reservada en Christmasland, con los otros niños. Yo le daría una vida nueva. Una nueva y bonita sonrisa. Y también dientes nuevos.
Oírle decir el nombre de su hijo era peor que tener la mano de Manx en la muñeca o los pies manchados de sangre (Sangre limpia, se repetía, limpia). Escuchar a aquel hombre, condenado por asesinato y abuso de menores, hablar de su hijo la hacía sentirse mareada, mareada de verdad, como si estuviera dentro de un ascensor acristalado subiendo hacia el cielo a toda velocidad mientras el mundo desaparecía bajo sus pies.
—Suélteme —susurró.
—Hay sitio para Josiah John Thornton en Christmasland y hay otro para usted en la Casa del Sueño —dijo Charlie Manx—. El hombre de la máscara antigás sabría muy bien qué hacer con usted. Le daría a fumar jengibre y le enseñaría a quererle. A Christmasland no podemos llevarla. Bueno, yo sí podría, la verdad, pero el Hombre Enmascarado es mejor. El Hombre Enmascarado es una bendición.
—¡Socorro! —gritó Ellen, solo que no le salió como un grito, sino como un susurro—. ¡Que alguien me ayude!
Se había quedado sin voz.
—He visto a Josiah en el Cementerio de lo que Podría Ser. Josiah debería venirse a dar una vuelta en el Espectro. Seríamos felices para siempre en Christmasland. El mundo no puede estropearle allí porque Christmasland no está en el mundo, sino en mi cabeza. Aquí dentro, en mi cabeza, están todos seguros. He estado soñando con ello, con Christmasland. He estado soñando con ello pero, por mucho que camino no consigo llegar al final del túnel. Oigo a los niños cantar, pero no consigo reunirme con ellos. Les oigo llamarme a gritos, pero el túnel no se termina nunca. Necesito al Espectro. Necesito mi medio de locomoción.
Sacó una lengua marrón, brillante y obscena. Se humedeció con ella los labios resecos y después soltó a Ellen.
—Socorro —susurró esta—. Socorro. Que alguien me ayude.
Tuvo que repetirlo una o más veces antes de que le saliera lo bastante alto para que alguien la oyera. Después cruzó puertas batientes en dirección al pasillo y corrió con su calzado plano y blando, gritando con todas sus fuerzas. Dejando huellas rojas a su paso.
Diez minutos después una pareja de agentes con uniforme antidisturbios había atado a Manx a su cama, no fuera a abrir los ojos y a tratar de levantarse. Pero cuando por fin llegó un médico para examinarle, ordenó que le desataran.
—Este hombre lleva en la cama desde 2001. Hay que cambiarle de postura cuatro veces al día para que no le salgan escaras. Y aunque no estuviera en coma irreversible, está demasiado débil para ir a ninguna parte. Después de siete años de atrofia muscular, dudo que pudiera siquiera sentarse sin ayuda.
Ellen le escuchaba desde la puerta —si Manx volvía a abrir los ojos quería ser la primera en salir corriendo—, pero cuando el médico dijo aquello cruzó la habitación con paso rígido y se retiró la manga del brazo derecho para enseñar los cardenales que le había hecho en la muñeca.
—¿Le parece que esto lo ha hecho alguien demasiado débil para sentarse? Pensé que me iba dislocar el hombro.
Se había quitado las medias manchadas de sangre y restregado los pies con agua hirviendo y jabón antiséptico hasta dejarlos en carne viva. Ahora llevaba puestas las deportivas. Los otros zapatos estaban en la basura. Aunque hubiera podido recuperarlos, no se creía capaz de volver a ponérselos jamás.
El médico, un joven indio llamado Patel, le dedicó una mirada tímida, como pidiendo disculpas, y se inclinó para examinar los ojos de Manx con una linterna. Las pupilas no se dilataron. Patel movió la linterna atrás y adelante, pero los ojos de Max permanecieron fijos en un punto situado justo detrás de la oreja izquierda del médico. Este dio una palmada a pocos centímetros de la nariz de Manx, que no parpadeó. Después le cerró con suavidad los ojos y consultó el monitor del electrocardiograma que le estaban haciendo.
—Aquí no hay nada distinto a la última docena de electrocardiogramas —dijo Patel—. El paciente tiene un Glasgow de nueve, muestra actividad de ondas alfa consistente con coma alfa. Creo que estaba hablando en sueños, enfermera. Puede pasar hasta con comatosos de este tipo.
—Tenía los ojos abiertos —dijo Ellen—. Me miró. Sabía cómo me llamo. Sabía el nombre de mi hijo.
—¿Ha hablado de su hijo alguna vez con otra enfermera delante de él? —comentó Patel—. No hay manera de saber si puede haberse quedado con el nombre inconscientemente. Usted le dice a otra enfermera: «Oye, ¿sabes que mi hijo ha ganado el concurso de ortografía?». Manx lo oye y lo regurgita en sueños.
Ellen asintió, pero parte de ella pensaba: Conocía el segundo nombre de Josiah, algo que, estaba segura, jamás había mencionado a nadie del hospital. Hay sitio para Josiah John Thornton en Christmasland, le había dicho Charlie Manx, y hay otro para usted en la Casa del Sueño.
—No he llegado a ponerle la sangre —dijo—. Lleva anémico un par de semanas. Ha cogido una infección de orina por culpa del catéter. Voy a buscar otra bolsa.
—No se preocupe, ya me ocupo yo de darle al vampiro su ración de sangre. Se ha llevado usted un buen susto. Intente olvidarlo. Váyase a casa. ¿Cuánto le falta para terminar el turno? ¿Una hora? Cójasela. Y mañana también. ¿No tiene alguna compra pendiente? Es Navidad, enfermera Thornton —dijo el médico y le guiñó un ojo—. ¿No sabe que es la época más bonita del año?


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
EL ATAJO
1969-1989
Haverhill, Massachusetts
LA MOCOSA TENÍA OCHO AÑOS LA PRIMERA VEZ QUE CRUZÓ el puente cubierto que salvaba la distancia entre Perdidos y Encontrados.
Ocurrió así. Acababan de volver del Lago y la Mocosa estaba en su dormitorio colgando un póster de David Hasselhoff —chaqueta de cuero negra, esa sonrisa que le sacaba hoyuelos en las mejillas, de pie con los brazos cruzados delante de KITT— cuando escuchó un sollozo de consternación procedente del dormitorio de sus padres.
La Mocosa tenía un pie apoyado en el cabecero de la cama y sostenía el póster contra la pared mientras fijaba las esquinas con cinta adhesiva marrón. Se quedó muy quieta, ladeó la cabeza para oír mejor, no preocupada, solo preguntándose por qué se habría puesto histérica su madre aquella vez. Parecía haber perdido algo.
—… la tenía! ¡Sé que la tenía! —gritaba.
—¿No te la quitarías en el lago? ¿Antes de meterte en el agua? —preguntó Chris McQueen—. ¿Ayer por la tarde?
—Ya te he dicho que no me bañé.
—Pero igual te la quitaste para ponerte crema.
Siguieron con su tira y afloja pero la Mocosa decidió que, por el momento, podía ignorarles. A sus ocho años la Mocosa —Victoria para su profesora de segundo curso, Vicki para su madre, pero la Mocosa para su padre y en su corazón— ya sabía que no había por qué alarmarse con las salidas de su madre. Los ataques de risa y los crispados gritos de decepción de Linda McQueen eran la banda sonora de la vida diaria de la Mocosa y solo muy de vez en cuando merecían su atención.
Alisó el cartel, terminó de fijarlo a la pared y dio un paso atrás para admirarlo. David Hasselhoff, qué guay. Fruncía el ceño tratando de decidir si estaba torcido cuando oyó un portazo y otro grito de angustia —su madre otra vez— y después la voz de su padre.
—No, si ya sabía yo que al final iba a ser culpa mía —dijo—. Lo estaba viendo.
—Te pregunté si habías mirado en el cuarto de baño y me dijiste que sí. Dijiste que lo habías cogido todo. ¿Miraste en el baño sí o no?
—No lo sé. No. Lo más seguro es que no. Pero no importa, porque no la dejaste en el cuarto de baño, Linda. ¿Y sabes por qué sé que no te dejaste la pulsera en el cuarto de baño? Porque te la dejaste en la playa, ayer. Tú y Regina Roeson os disteis un atracón de tomar el sol y de beber margaritas y te relajaste tanto que se te olvidó que tienes una hija y te quedaste dormida. Y entonces te despertaste y te diste cuenta de que llegabas una hora tarde a recogerla al campamento…
—No llegaba una hora tarde.
—Te marchaste histérica. Te olvidaste la crema solar, la toalla y también la pulsera y ahora…
—Y tampoco estaba borracha, si es lo que estás insinuando. Yo nunca llevo a nuestra hija en coche estando borracha, Chris, esa es tu especialidad.
—… y ahora haces lo de siempre, cargarle el muerto a alguien.
La Mocosa apenas era consciente de estar moviéndose, yendo hacia el pasillo en penumbra y hacia el dormitorio de sus padres. La puerta, entornada unos quince centímetros, dejaba ver un trozo de la cama de matrimonio y de la maleta colocada encima. Había ropas sacadas y desperdigadas por la habitación. La Mocosa sabía que su madre, en un arranque de nerviosismo, se había puesto a sacar cosas y a tirarlas por ahí buscando la pulsera perdida, un brazalete de oro con una mariposa engastada hecha de zafiros azul brillante y diamantes pequeñitos.
Su madre caminaba de un lado a otro, de manera que cada pocos segundos Vic podía verla, cuando se situaba en el resquicio del dormitorio que mostraba la puerta entreabierta.
—Esto no tiene nada que ver con ayer. Ya te he dicho que no la perdí en la playa. No la perdí. Esta mañana estaba al lado del lavabo, con mis pendientes. Si no la tienen en recepción, entonces es que la ha cogido una de las chicas de la limpieza. Así es como se sacan un sueldo extra. Se quedan con todo lo que los veraneantes se dejan olvidado.
El padre de la Mocosa estuvo un rato callado y después dijo:
—Por Dios, mira que eres fea por dentro. Y pensar que he tenido una hija contigo.
La Mocosa dio un respingo. Sintió que los ojos empezaban a escocerle, pero no lloró. Los dientes fueron automáticamente al labio y se clavaron en él con una fuerte punzada de dolor que le sirvió para ahuyentar las lágrimas.
Su madre no hizo nada por contenerse y se echó a llorar. Volvió a dejarse ver, tapándose la cara con una mano y con los hombros encogidos. La Mocosa no quería que la descubrieran y se alejó de la puerta.
Dejó atrás su dormitorio, el pasillo y salió por la puerta principal. La idea de quedarse en casa le resultaba insoportable. Dentro olía a rancio. El aire acondicionado llevaba apagado toda una semana. Todas las plantas se habían muerto y a eso olían.
No supo adónde iba hasta que estuvo allí, aunque desde el momento en que escuchó a su padre decir lo peor —Mira que eres fea por dentro— su lugar de destino había sido inevitable. Entró por la puerta lateral del garaje y cogió su Raleigh.
Aquella bicicleta había sido su regalo de cumpleaños en mayo y también, sin lugar a dudas, su regalo preferido de todos los tiempos y del mundo mundial. Cuando, con treinta años de edad, su hijo le preguntara qué era lo más bonito que le habían regalado nunca, Vic pensaría automáticamente en su Raleigh Tuff Burner color azul fosforito con llantas en tono plátano y ruedas gruesas. Era su posesión favorita, más que la Bola 8 Mágica, más que el juego de pegatinas de KISS e incluso más que la consola ColecoVision.
La había visto en el escaparate de Pro Wheelz, en el centro, tres semanas antes de su cumpleaños, cuando estaba con su padre y había soltado un gran ¡oooh! Su padre, divertido, la llevó dentro y convenció al dependiente de que la dejara montar un poco dentro de la tienda. El vendedor le había recomendado fervientemente que mirara otras bicicletas porque pensaba que aquel modelo era demasiado grande para ella, incluso si se bajaba el sillín al mínimo. La Mocosa no sabía de qué le estaba hablando. Aquello era como ser una bruja, como ir montada en una escoba atravesando sin esfuerzo la oscuridad de Halloween a treinta metros de suelo. Su padre, no obstante, hizo como que estaba de acuerdo con el dependiente y le dijo a Vic que se la compraría cuando fuera un poco más mayor.
Tres semanas más tarde se la encontró en el camino de entrada a la casa con un enorme lazo plateado en el manillar.
—Ya eres un poco más mayor. ¿No? —dijo su padre y le guiñó un ojo.
Vic entró en el garaje, donde la Raleigh estaba apoyada contra la pared, a la izquierda de la moto de su padre. Bueno, no era una moto sin más, sino una Harley-Davidson negra de 1979 con motor Shovelhead que todavía usaba para ir a trabajar en verano. Su padre era dinamitero, trabajaba en una cuadrilla de construcción de carreteras volando cornisas con potentes explosivos, casi siempre ANFO, pero en ocasiones TNT puro. Una vez le contó a Vic que había que ser muy listo para sacar beneficio de sus malas costumbres. Cuando Vic le preguntó qué quería decir, su padre le explicó que la mayoría de los tipos aficionados a los explosivos terminaban volando en pedazos o entre rejas. En su caso su vocación le servía para ganar sesenta de los grandes al año y sacaría aún más si alguna vez salía herido; tenía un seguro que era una pasada. Solo el dedo meñique de uno de sus pies valía veinte mil si se lo volaba por accidente. La moto tenía un dibujo aerografiado de una rubia cómicamente sensual con un bikini de la bandera estadounidense, sentada a horcajadas sobre una bomba y con un fondo de llamas. El padre de Vic era lo más. Otros padres construían cosas. El suyo las hacía volar por los aires y luego se marchaba en su Harley fumándose el pitillo que había usado para prender la mecha. Chúpate esa.
La Mocosa tenía permiso para montar su Raleigh por los senderos del bosque de Pitman Street, el nombre no oficial que recibía una franja de doce hectáreas de pinos de Virginia y abetos justo a continuación de su jardín trasero. Tenía permiso para ir hasta el río Merrimack y el puente cubierto antes de dar la vuelta.
El bosque continuaba al otro lado del puente —también conocido como Puente del Atajo—, pero Vic tenía prohibido cruzarlo. El Atajo era un puente de setenta años de antigüedad y noventa metros de largo que empezaba a hundirse por el centro. Sus paredes se inclinaban en la dirección de la corriente del río y daba la impresión de ir a desplomarse en cuanto soplara un viento fuerte. Una valla de tela metálica impedía la entrada, aunque los niños habían pelado los cables de acero de uno de los extremos y se colaban a fumar hierba y a darse el lote. El letrero de hojalata de la valla decía DECLARADO PELIGROSO POR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE HAVERHILL. Era el lugar de reunión de delincuentes, indigentes y perturbados.
La Mocosa había estado allí antes, por supuesto (para qué especificar dentro de qué categoría), a pesar de las amenazas de su padre y del letrero de PELIGROSO. Se había retado a sí misma a colarse por debajo de la valla y caminar diez pasos y nunca se había echado atrás en un reto, aunque fuera contra sí misma. Sobre todo si era contra sí misma.
Dentro hacía varios grados menos y había agujeros entre los tablones del suelo por los que se adivinaba una caída de treinta metros hasta las aguas bravas del río. Por los agujeros en el techo de tela asfáltica entraban haces de luz dorada llenos de polvo. Los murciélagos chillaban estridentes en la oscuridad.
A Vic se le había acelerado el corazón al entrar en aquel túnel largo y oscuro que era un puente que no solo te salvaba de caer al río, sino también de la muerte. Tenía ocho años y se creía más rápida que todas las cosas, más incluso que un puente desplomándose. Su convicción empezó a flaquear, no obstante, en cuanto dio los primeros pasos titubeantes por los tablones viejos, gastados y chirriantes. No había dado diez pasos sino veinte. Pero tan pronto escuchó el primer chasquido se acobardó, reculó y salió por debajo de la valla metálica con la sensación de que se le iba a salir el corazón por la boca.
Ahora cruzó con la bicicleta el jardín trasero de su casa y al instante estaba bajando despendolada por la pendiente, sorteando piedras y raíces hasta entrar en el bosque. Salió de su casa y entró de lleno en una de sus historias imaginarias y patentadas de El coche fantástico.
Iba en el modelo KITT 2000 y circulaba cada vez a mayor velocidad como si tal cosa bajo los árboles, mientras el día de verano se tornaba en un crepúsculo de color limón. Les habían encomendado la misión de recuperar un microchip que contenía la localización secreta de cada uno de los silos nucleares de Estados Unidos. El chip estaba escondido en la pulsera de su madre, era parte de la mariposa de piedras preciosas, hábilmente disfrazado de diamante. Unos mercenarios se habían apropiado de él y planeaban vender la información que contenía al mejor postor: Irán, los rusos, Canadá tal vez. Vic y Michael Knight se acercaban a su escondite por una carretera comarcal. Michael quería que Vic le prometiera que no se arriesgaría sin necesidad, que no se comportaría como una niña tonta, y ella bufaba y ponía los ojos en blanco pero ambos eran conscientes, debido a las exigencias del guión, de que en algún momento tendría que actuar como una niña tonta, poniendo el peligro las vidas de los dos y obligándoles a recurrir a maniobras desesperadas para huir de los malos.
Solo que la historia no le resultaba del todo convincente. Para empezar, saltaba a la vista que no iba en un coche. Iba en una bicicleta, tropezando con raíces, pedaleando rápido, lo bastante para mantener alejados a los mosquitos. Tampoco podía relajarse y ponerse a imaginar cosas como hacía normalmente. No dejaba de pensar. Por Dios. Mira que eres fea por dentro. De pronto tuvo un presentimiento que le encogió el corazón: cuando regresara a casa, su padre se habría marchado. Agachó la cabeza y pedaleó más deprisa, la única manera de dejar atrás aquel pensamiento terrible.
Iba en moto, fue lo siguiente que pensó. En la Harley de su padre. Este le rodeaba la cintura con los brazos y Vic llevaba puesto el casco que le había comprado, negro y cerrado, que le hacía sentirse un poco como dentro de un traje espacial. Volvían al lago Winnipesaukee a buscar la pulsera de su madre; iban a darle una sorpresa. Linda gritaría cuando la viera en la mano de su padre y su padre se reiría, le pasaría un brazo por la cintura, le besaría en la mejilla y ya no estarían enfadados el uno con el otro.
La Mocosa pedaleó a través de la luz parpadeante del sol, bajo las ramas bajas de los árboles. Estaba lo bastante cerca de la autovía 495 para oírlo: el rugido penetrante de un camión pesado reduciendo la marcha, el zumbido de los coches, incluso el estrépito intermitente de una moto circulando en dirección sur.
Si cerraba los ojos podía imaginar que también iba por la autopista, a buen ritmo, disfrutando de la sensación de incorporeidad mientras la moto tomaba las curvas. No reparó en que para entonces y en su imaginación, ya iba sola en la moto, una chica mayor, lo bastante para saber conducir.
Les callaría la boca a los dos. Recuperaría la pulsera, volvería a casa, la pondría encima de la cama de sus padres y saldría sin decir palabra. Los dejaría avergonzados mirándose el uno a la otra. Pero sobre todo se imaginaba en la moto, engullendo kilómetros a toda velocidad mientras la última luz del día abandonaba el cielo.
Dejó la oscuridad con aroma a abeto y enfiló el ancho camino de tierra que llevaba al puente. Elatajo, lo llamaban los del pueblo, en una sola palabra.
Al acercarse vio que la valla de tela metálica estaba caída. Alguien la había arrancado de los postes y estaba tirada en el suelo. La entrada al puente —lo bastante ancha para que pasara un único coche— estaba enmarcada por ramas de hiedra que se mecían suavemente con la brisa que subía desde el río. Detrás había un túnel rectangular que terminaba en un cuadrado de increíble claridad, como si al otro extremo hubiera un valle de trigo dorado, o quizá simplemente oro.
La Mocosa se detuvo… un instante. Pedaleaba como en trance, pedaleaba desde lo más recóndito de su pensamiento y cuando decidió continuar, pasar por encima de la valla e internarse en la oscuridad del puente, no cuestionó demasiado la decisión. Detenerse ahora habría sido un acto de cobardía que no podía permitirse. Además, tenía fe en la velocidad. Si empezaban a saltar tablones seguiría adelante, alejándose de la madera podrida justo antes de que cediera. Si había alguien allí dentro, algún indigente que quisiera ponerle la mano encima a una niña pequeña, lo dejaría atrás antes de que le diera tiempo a reaccionar siquiera.
Pensar en la madera vieja hecha añicos o en un vagabundo intentando agarrarla le llenó el pecho de un terror maravilloso y, en lugar de frenarla, la hizo ponerse de pie y pedalear aún más fuerte. También pensó, con cierta serena satisfacción, que si el puente se caía al río, a una distancia de diez pisos hacia abajo, y ella quedaba aplastada entre los escombros, sería culpa de sus padres por pelearse y obligarla a salir de casa, y que les daría una buena lección. La echarían muchísimo de menos, se pondrían enfermos por el dolor y la culpa y eso era exactamente lo que se merecían. Los dos.
La tela metálica crujía y chasqueaba bajo las ruedas de la bicicleta. La Mocosa se adentró en una oscuridad subterránea que apestaba a rata y a carcoma.
Al entrar vio algo escrito en la pared, a su derecha, en pintura verde de espray. No frenó para leerlo pero le pareció que ponía TERRY’S, lo que era curioso, porque precisamente aquel día habían comido en un sitio que se llamaba Terry’s Primo Subs, en Hampton, que estaba en New Hampshire, en la costa. Era donde paraban siempre que volvían de Winnipesaukee, a medio camino más o menos entre Haverhill y El Lago.
Dentro del puente cubierto los sonidos eran distintos. Oyó el río, treinta metros por debajo, pero más que agua corriente sonaba a ruido blanco, a electricidad estática en una transmisión de radio. No miró abajo por miedo a ver el río por alguna de las grietas en los tablones. Ni siquiera miró a los lados, sino que mantuvo la vista fija en el final del puente.
Atravesó rayos titubeantes de luz blanca. Cada vez que cruzaba uno de esos haces blancos y delgados como obleas notaba, en el ojo izquierdo, una especie de punzada. El suelo daba la desagradable sensación de estar a punto de ceder. Su único pensamiento, de solo tres palabras, era ya casi estoy, ya casi estoy, al compás con el movimiento de los pies en los pedales.
El cuadrado de luz al final del puente se expandió e intensificó. A medida que se acercaba percibió un calor casi brutal que emanaba de la salida. Olía, inexplicablemente, a loción bronceadora y a aros de cebolla. No se le pasó por la cabeza preguntarse por qué en el otro extremo del puente tampoco había una valla.
Vic McQueen, más conocida como la Mocosa, inspiró profundamente y salió del Atajo hacia la luz del sol mientras las ruedas de su bicicleta golpeteaban primero madera y después asfalto. El zumbido y el rugido de la electricidad estática se interrumpieron de repente, como si de verdad hubiera estado oyendo interferencias en la radio y alguien acabara de apagar el interruptor.
Avanzó unos pocos metros antes de comprender dónde estaba y entonces el corazón le dio un vuelco antes de que sus manos tuvieran tiempo de llegar a los frenos. Se detuvo con tal brusquedad que el neumático trasero bailó y derrapó sobre el asfalto, levantando tierra.
Estaba detrás de un edificio de una sola planta, en un callejón asfaltado. A su izquierda y contra la pared de ladrillo había un contenedor y una colección de cubos de basura. Uno de los extremos del callejón estaba bloqueado con un gran tablón de madera. Al otro debía de haber una carretera, porque se oía ruido de tráfico circulando y el fragmento de una canción que se escapaba de un coche: Abra-abra-cadabra… I wanna reach out and grab ya…
Vic supo enseguida que estaba en el lugar equivocado. Había estado lo bastante a menudo en el Atajo, mirado desde las altas orillas del Merrimack al otro lado como para saber lo que había allí: una colina boscosa, verde, fresca y tranquila. Ni carretera, ni tienda, ni callejón. Se volvió y estuvo a punto de gritar.
El Puente del Atajo ocupaba todo el callejón a su espalda. Estaba incrustado entre el edificio de ladrillo de una sola planta y otro de cinco pisos de altura de cemento encalado y cristal.
El puente ya no pasaba sobre un río, sino que estaba empotrado en un espacio que apenas podía contenerlo. Vic empezó a temblar de pies a cabeza. Cuando escudriñó la oscuridad distinguió en la distancia las sombras teñidas de esmeralda del bosque de Pittman Street al otro lado.
Se bajó de la bicicleta. Las piernas le temblaban con espasmos nerviosos. Llevó la Raleigh hasta el contenedor y la apoyó contra uno de sus lados. Descubrió que le faltaba valor para pensar detenidamente en el Atajo.
El callejón apestaba a alimentos fritos pudriéndose al sol. Necesitaba aire fresco. Dejó atrás una puerta con mosquitera que daba a una ruidosa cocina llena de vapor y se dirigió a la alta valla de madera. Abrió la puerta que había a uno de los lados y salió a un camino estrecho que conocía muy bien. Había estado en él solo unas horas antes.
Cuando miró a su izquierda vio una extensa franja de playa y después el océano, las verdes crestas de las olas brillando cegadoras bajo el sol. Chicos con bañador jugaban al frisbee, saltando para presumir de agilidad y después tirándose por las dunas. Los coches circulaban por el bulevar paralelo al mar, casi pegados los unos a los otros. Vic dobló la esquina con piernas temblorosas y levantó la vista hacia la ventanilla de
Última edición por Veritoj.vacio el Lun 2 Oct - 20:03, editado 1 vez


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Terry’s Primo Subs
Hampton Beach, New Hampshire
Hampton Beach, New Hampshire
DEJÓ ATRÁS UNA HILERA DE MOTOCICLETAS APOYADAS en la fachada, el acero cromado ardiendo bajo el sol de la tarde. En la ventanilla de pedidos había una fila de chicas vestidas con la parte de arriba de bikinis y pantalones cortísimos, que soltaban risas alegres. Cómo odió oírlas, era como oír cristal hecho añicos. En la puerta tintineó una campana de hojalata.
Las ventanas estaban abiertas y detrás del mostrador había media docena de ventiladores de mesa encendidos que proyectaban aire hacia las mesas, pero aun así hacía demasiado calor. Del techo colgaban largas tiras de papel matamoscas que ondeaban con la brisa. A la Mocosa no le gustó ver aquellas tiras, con insectos pegados que agonizaban y morían mientras la gente comía hamburguesas justo debajo. No se había fijado en ellas cuando había comido allí ese mismo día, con sus padres.
Se sentía revuelta, como si hubiera estado corriendo con el estómago lleno en pleno calor de agosto. En la caja había un hombre corpulento vestido con una camiseta blanca de tirantes. Tenía los hombros peludos y rojos por el sol y una raya color zinc le recorría la nariz. Una etiqueta blanca de plástico en la camiseta decía PETE. Llevaba allí toda la tarde. Dos horas antes Vic había esperado al lado de su padre mientras este pagaba las hamburguesas y los batidos. Los dos hombres habían hablado de los Red Sox, que llevaban una buena racha. Todo apuntaba a que 1986 iba a ser el año en que por fin se acabara la mala sombra. Clemens estaba arrasando. Tenía el trofeo Cy Young asegurado y todavía faltaba más de un mes para que terminara la temporada.
Vic se volvió hacia él, simplemente porque le recordaba. Pero no hizo nada, se limitó a mirarle parpadeando y sin tener idea de qué decir. Un ventilador zumbaba a la espalda de Pete, recogía su olor húmedo, a humanidad, y lo enviaba en ráfagas a la cara de la Mocosa. No, definitivamente no se encontraba bien.
Tenía ganas de llorar, se sentía presa de una sensación de impotencia que le era desconocida. Estaba en New Hampshire, un lugar al que no pertenecía. Había dejado el Puente del Atajo empotrado en un callejón y, de alguna manera, todo aquello era culpa suya. Sus padres se habían peleado y no sabía cómo de lejos estaba de ellos. Necesitaba contárselo a alguien. Necesitaba llamar a casa. Necesitaba llamar a la policía. Alguien tenía que ir a ver aquel puente en el callejón. Sus pensamientos eran un torbellino que le daba ganas de vomitar. El interior de su cabeza se había vuelto un lugar feo, un largo túnel lleno de ruidos molestos y murciélagos revoloteando a gran velocidad.
Pero el hombre corpulento le ahorró la molestia de decidir por dónde empezar. Al verla juntó las cejas:
—Aquí estás. Empezaba a preguntarme si iba a volver a verte. Has vuelto a por ella, ¿no?
Vic le miró sin comprender.
—¿Vuelto?
—A por la pulsera. La de la mariposa.
Pulsó una tecla y la caja registradora se abrió con un campanilleo. La pulsera de su madre estaba al fondo del cajón.
Cuando Vic la vio otro leve escalofrío le recorrió las piernas y dejó escapar un suspiro vacilante. Por primera vez desde que había salido del Atajo para encontrarse, inexplicablemente, en Hampton Beach le parecía comprender algo.
Había vuelto a buscar la pulsera de su madre con la imaginación y, de alguna manera, la había encontrado. No había llegado a salir en la bici. Lo más probable era que sus padres no se hubieran peleado. En cuanto al puente empotrado en el callejón, solo había una explicación para ello. Había llegado a casa, con síntomas de insolación, exhausta y con la barriga llena de batido, se había desplomado en la cama y ahora estaba soñando. Con eso en mente decidió que lo mejor que podía hacer era coger la pulsera de su madre y volver a cruzar el puente, momento en el cual seguramente se despertaría.
Notó de nuevo una punzada de dolor detrás del ojo izquierdo. Se avecinaba un dolor de cabeza. Y de los fuertes. Vic no recordaba haberse llevado nunca los dolores de cabeza a un sueño.
—Gracias —dijo cuando Pete le alargó la pulsera por encima de la barra—. Mi madre estaba preocupadísima. Tiene mucho valor.
—¿Así que preocupadísima? —Pete se metió un dedo meñique en la oreja y lo giró en ambos sentidos—. Supongo que tiene valor sentimental.
—No. Bueno, sí. Era de su abuela, mi bisabuela. Pero también es muy valiosa.
—Ya veo…
—Es una antigüedad —dijo la Mocosa sin estar my segura de por qué necesitaba convencer al hombre del valor de la pulsera.
—Solo es una antigüedad si tiene valor. Si no vale nada, no es más que una baratija.
—Es de diamantes —dijo la Mocosa—. De diamantes y de oro.
Pete rio. Una risa cáustica y seca, como un ladrido.
—En serio —dijo la Mocosa.
—Qué va. Es bisutería. Eso no parecen diamantes. Debe de ser circonita —repuso Pete—. ¿Y ves por dentro el anillo, que se está poniendo plateado? El oro no se desgasta. Si es bueno aguanta, por mucho tute que le des —arrugó el ceño en un gesto de inesperada compasión—. ¿Estás bien? No tienes muy buena cara.
—Estoy bien. He tomado mucho el sol.
Lo cual sonaba de lo más maduro. Pero lo cierto era que no se encontraba bien. Estaba mareada y las piernas no dejaban de temblarle. Quería salir, alejarse de esa mezcla apestosa de sudor de Pete, aros de cebolla y fritanga. Quería despertarse de aquel sueño.
—¿Estás segura de que no te apetece algo frío? —preguntó Pete.
—Gracias, ya me tomé un batido cuando vine a comer.
—Si te has tomado un batido, desde luego no ha sido aquí —dijo Pete—. A lo mejor en McDonald’s. Aquí lo que servimos son granizados.
—Tengo que irme —dijo Vic, haciendo ademán de darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta.
Notaba cómo el rostro quemado por el sol de Pete la miraba con preocupación y le agradeció que fuera tan comprensivo. Pensó que, a pesar de su peste a sudor y de sus modales bruscos, era un buen hombre, de esos que se preocupan por una niña con aspecto de no encontrarse bien, sola en Hampton Beach. Pero no se atrevía a decirle nada más. Tenía las sienes y el labio superior húmedos de un sudor febril y necesitaba concentrarse mucho para controlar el temblor de las piernas. El ojo izquierdo volvía a darle latigazos, esta vez algo más suaves. La convicción de que se estaba imaginando aquella visita a Terry’s, de que estaba dando tumbos por un sueño especialmente vívido era difícil de mantener, como intentar sujetar una rana en la mano.
Salió y caminó a buen paso por el asfalto recalentado, dejando atrás el aparcamiento y las motos apoyadas contra la pared. Abrió la puerta de la alta valla de madera y salió al callejón, detrás de Terry’s Primo Subs.
El puente no se había movido. Sus paredes exteriores seguían pegadas a los edificios situados a ambos lados. Mirarlo mucho rato seguido le hacía daño. En el ojo izquierdo.
Un cocinero o friegaplatos —algún empleado de la cocina— estaba en el callejón junto al contenedor. Llevaba un delantal manchado de grasa y de sangre. Cualquiera que se fijara en aquel delantal probablemente pasaría de comer en Terry’s. Era un hombre menudo con la cara cubierta de vello y antebrazos tatuados en los que destacaban gruesas venas, que miraba el puente con una expresión medio ofendida, medio asustada.
—Pero ¿qué cojones? —dijo el hombre. Miró confundido a Vic—. ¿Has visto eso, niña? Pero, ¿se puede saber qué cojones es eso?
—Es mi puente —dijo Vic—. No se preocupe, que ahora mismo me lo llevo.
No tenía muy claro qué quería decir con aquello. Cogió la bicicleta por el manillar, le dio la vuelta y la empujó en dirección al puente. Corrió un poco y levantó la pierna para montarse.
La rueda delantera chocó contra los tablones del suelo de madera y Vic desapareció en la siseante oscuridad.
El sonido, aquel absurdo rugido de interferencias, aumentó conforme cruzaba el puente subida en la Raleigh. A la ida había pensado que era el ruido del río, pero no. En las paredes había largas grietas y por primera vez Vic se fijó en ellas mientras las dejaba atrás a gran velocidad. Atisbó un fulgor blanco intermitente, como si al otro lado de la pared estuviera el televisor más grande del mundo atascado en un canal que no retransmitía nada. Una tormenta azotó el puente torcido y decrépito, una ventisca de luz. Notó cómo este se combaba ligeramente mientras el aguacero batía las paredes.
Cerró los ojos, no quería ver nada más. Se puso en pie y pedaleó en dirección al otro lado del tiempo. Probó una vez más con su salmodia tipo plegaria de antes —ya casi estoy, ya casi estoy— pero se encontraba demasiado cansada y enferma para concentrarse durante por mucho tiempo en nada. Solo oía su respiración y la electricidad estática rugiendo furiosa, una cascada interminable de ruido cada vez más fuerte, hasta alcanzar una intensidad desquiciante y, luego, un poco más todavía, hasta que Vic sintió ganas de gritar basta, la palabra le venía sola a los labios, basta, basta, los pulmones se le llenaron de aire para gritar, y fue entonces cuando la bicicleta entró en


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Haverhill, Massachusetts
EL RUIDO SE INTERRUMPIÓ CON UN POP, UN CHASQUIDO SUAVE y eléctrico. Vic lo notó en la cabeza, una explosión pequeña pero intensa.
Antes siquiera de abrir los ojos supo que estaba en casa. Bueno, en casa no, pero al menos en su bosque. Sabía que era su bosque por el olor a pinos y la calidad del aire, un aroma a recién lavado, a fresco y a limpio que asociaba con el río Merrimack. Podía oírlo, en la distancia, un murmullo suave y reconfortante que no se parecía en nada al ruido blanco.
Abrió los ojos, levantó la cabeza y se retiró el pelo de la cara. La luz de los últimos rayos del sol de la tarde pestañeaba por entre las hojas sobre su cabeza a ráfagas irregulares. Aflojó la marcha, apretó los frenos y apoyó un pie en el suelo.
Se volvió a mirar por última vez Hampton Beach al final del puente. Se preguntó si vería al pinche de cocina con el delantal sucio.
Pero no podía, porque el Puente del Atajo había desaparecido. Donde debía haber estado la entrada había ahora un guardarraíl. Más allá, el terreno descendía en una pronunciada pendiente llena de maleza que terminaba en el azul profundo del cauce del río.
Tres pilones de cemento desconchados y terminados en ménsulas sobresalían de entre las aguas revueltas y agitadas. Era todo lo que quedaba del Atajo.
Vic no entendía nada. Acababa de cruzar el puente, había olido la madera vieja, podrida y quemada por el sol y el tufo agrio a pis de murciélago, había oído el golpeteo de los tablones contra las ruedas de la bicicleta.
El ojo izquierdo seguía dándole pinchazos. Lo cerró y se lo frotó fuerte con la palma de la mano. Después volvió a abrirlo y por un momento pensó que el puente estaba allí. Vio, o creyó ver, una suerte de imagen residual, un resplandor blanco con forma de puente que llegaba hasta la otra orilla del río.
Pero la ilusión óptica no duró mucho: el ojo izquierdo le había empezado a llorar y estaba demasiado cansada para seguir preguntándose qué le había pasado al puente. Nunca, en toda su vida, había necesitado tanto estar en casa, en su habitación, en su cama, entre los pliegues almidonados de sus sábanas.
Se subió a la bicicleta pero solo fue capaz de pedalear unos pocos metros antes de renunciar. Se bajó y empujó, con la cabeza gacha y el pelo balanceándose a ambos lados de la cara. La pulsera de su madre le bailaba en la muñeca sudorosa. Apenas la notaba.
Empujó la bicicleta por el césped amarillento del jardín trasero, pasando de largo junto al parque infantil en el que ya nunca jugaba con las cadenas de los columpios cubiertas de óxido. Dejó caer la bicicleta delante de la puerta y entró. Quería ir a su habitación, echarse y descansar. Pero cuando escuchó un diminuto chasquido en la cocina cambió de rumbo para averiguar quién estaba allí.
Era su padre, de espaldas a ella y con una lata de Stroh’s en una mano. La otra la tenía debajo del grifo de agua fría del fregadero y se remojaba los nudillos.
Vic no sabía bien cuánto tiempo había estado fuera. El reloj encima del horno no ayudaba. Marcaba las 12.00 una y otra vez, como si estuvieran poniéndolo en hora. Tampoco estaban encendidas las luces y las sombras de la tarde refrescaban la habitación.
—Papá —dijo con una voz tan cansada que casi no la reconoció—. ¿Qué hora es?
Su padre miró el horno y después negó levemente con la cabeza.
—Y yo qué sé. Se ha ido la luz hace unos cinco minutos. Creo que en toda la calle —pero entonces miró a Vic y se le arquearon las cejas en señal de interrogación—. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? —cerró el grifo y cogió un trapo para secarse la mano—. No tienes buena cara.
Vic rio, una carcajada forzada y triste.
—Eso es lo que me ha dicho Pete.
Su propia voz parecía llegar desde muy lejos, del otro lado de un túnel.
—¿Qué Pete?
—Pete, el de Hampton Beach.
—¿Vic?
—Estoy bien —intentó tragar y no podía. Estaba muerta de sed, aunque no lo supo hasta que no vio a su padre con una bebida fría en la mano. Cerró los ojos un instante y vio un vaso de zumo de pomelo rosa helado, una imagen que hizo que le doliera hasta la última célula de su cuerpo, tanta era la sed que sentía—. Solo tengo sed. ¿Hay zumo?
—Lo siento, peque. La nevera está vacía. Mamá no ha ido todavía a hacer la compra.
—¿Se ha echado?
—No lo sé.
No añadió: Y no me importa, pero no hizo falta, estaba implícito en su tono de voz.
—Ah —dijo Vic. Se quitó la pulsera y la dejó encima de la mesa—. Cuando la veas dile que he encontrado su pulsera.
El padre cerró con brusquedad la puerta de la nevera y miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en la pulsera, luego en Vic.
—¿Dónde…?
—En el coche. Entre los asientos.
La habitación se oscureció, como si el sol hubiera desaparecido detrás de una gran masa de nubes. Vic se tambaleó.
Su padre le tocó la cara con el dorso de la mano, la mano en la que tenía la lata de cerveza. Se había raspado los nudillos con algo.
—Pero bueno, si estás ardiendo, Mocosa. Lin, ¿estás ahí? —gritó.
—Estoy bien —dijo Vic—. Me voy a echar un ratito.
No era su intención echarse allí y en ese mismo instante. El plan era ir hasta su habitación y tumbarse debajo de su nuevo y alucinante póster de David Hasselhof, pero las piernas le traicionaron y se cayó. Su padre la cogió justo antes de que pudiera llegar al suelo. La levantó en volandas, con una mano debajo de las piernas y otra por la espalda y la sacó al pasillo.
—¿Lin? —llamó de nuevo.
Linda salió de su dormitorio con un paño húmedo apretado contra la comisura de la boca. Llevaba el pelo castaño y fino despeinado y tenía la mirada borrosa, como si acabara de despertarse. Se espabiló cuando vio a la Mocosa en brazos de su marido.
Se reunió con ellos en la puerta de la habitación de Vic. Con una mano de dedos esbeltos, Linda le retiró a Vic un mechón de pelo de la cara y le apoyó la palma en la frente. La mano de Linda estaba fresca y suave y su contacto le produjo a Vic un escalofrío que era en parte fiebre, en parte placer. Sus padres ya no estaban enfadados y, de haber sabido que solo tenía que ponerse enferma para que se reconciliaran, podía haberse ahorrado lo de cruzar el puente para recuperar la pulsera y sencillamente haberse metido los dedos en la garganta.
—¿Qué le ha pasado?
—Se ha desmayado —dijo Chris.
—No —dijo la Mocosa.
—Cuarenta de fiebre, se desmaya y todavía quiere seguir discutiendo —dijo el padre con un inconfundible tono de admiración en su voz.
La madre se retiró el paño mojado del labio.
—Es una insolación. Tres horas en el coche y luego se ha ido a montar en bicicleta sin protección para el sol y sin haber bebido nada salvo ese batido asqueroso en Terry’s.
—Granizado. En Terry’s los llaman granizados —dijo Vic—. Te has hecho daño en la boca.
La madre se pasó la lengua por los labios hinchados.
—Voy a por un vaso de agua y el ibuprofeno. Nos lo vamos a tomar las dos.
—Ya que vas a la cocina, coge la pulsera —dijo Chris—. Está en la mesa.
Linda dio dos pasos antes de asimilar lo que acababa de decir su marido. Se volvió. Chris McQueen estaba en el umbral del dormitorio de Vic con la niña en brazos. Vic veía a David Hasselhoff encima de la cama sonriéndole, con cara de no poder aguantar las ganas de guiñarle un ojo: Bien hecho, peque.
—Estaba en el coche —dijo Chris—. La ha encontrado la Mocosa.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
En casa
VIC DURMIÓ.
Su sueño fue como un pase de diapositivas sin conexión entre unas y otras: una máscara antigás en un suelo de cemento, un perro muerto en la cuneta con la cabeza destrozada, un bosque de altísimos pinos de los que colgaban ángeles blancos y ciegos.
Esta última imagen era tan vívida y tan misteriosamente terrible —aquellos árboles de veinte metros de altura meciéndose en el viento como participantes drogados en una ceremonia pagana, los ángeles brillando y centelleando en sus ramas— que le dio ganas de gritar.
Lo intentó, pero no lograba que saliera sonido alguno de la garganta. Estaba atrapada debajo de una sofocante avalancha de sombras, una montaña de materia blanda y asfixiante. Luchó por escapar apartando la nieve con las uñas, excavando desesperada hasta que de pronto se encontró sentada en la cama con todo el cuerpo empapado por el sudor. Su padre estaba sentado en el extremo del colchón y la sujetaba por las muñecas.
—Vic— dijo—. Vic, tranquilízate. Acabas de darme tal bofetada que casi me pones la cara del revés. Suéltame, soy papá.
—Ah —dijo Vic. Le soltó y dejó caer los brazos a ambos lados del cuerpo—. Perdona.
El padre se cogió la mandíbula con los dedos pulgar e índice y la movió un poco atrás y adelante.
—No pasa nada. Seguramente me lo merecía.
—¿Por qué?
—No sé. Por cualquier cosa. Todo el mundo se lo merece.
Vic se inclinó hacia delante y le besó la barbilla áspera. Su padre sonrió.
—Te ha bajado la fiebre —dijo—. ¿Te encuentras mejor?
Vic se encogió de hombros. Suponía que ya estaba bien, ahora que había conseguido escapar de la enorme pila de mantas negras y de aquel bosque de árboles de Navidad malévolos que había visitado en sueños.
—Has estado delirando a base de bien. Deberías haberte oído.
—¿Qué he dicho?
—Ha habido un momento en que te has puesto a gritar que los murciélagos se habían escapado del puente —dijo el padre—. Supongo que querías decir de la torre del campanario.
—Sí, bueno… no. No, seguramente estaba hablando del puente —Vic se había olvidado, por un momento, del Atajo—. ¿Qué le ha pasado al puente, papá?
—¿Qué puente?
—El Atajo. El puente viejo cubierto. Ha desaparecido.
—Ah —dijo el padre—. He oído que un cretino intentó cruzarlo en coche. Se mató y se llevó con él la mayor parte de la estructura. El resto lo han demolido. Por eso te decía siempre que no se te ocurriera ir por ahí. Tenían que haberlo demolido hace veinte años.
Vic se estremeció.
—Desde luego, vaya cara tienes —dijo el padre—. Estás pálida.
Vic pensó en su sueño febril sobre el perro con la cabeza destrozada y el mundo primero se iluminó y a continuación se ensombreció.
Cuando se le aclaró la vista, su padre le estaba acercando una palangana al pecho.
—Si vas a echar la papilla —dijo—, intenta que sea dentro de la palangana. Por Dios, no vuelvo a llevarte a Terry’s en la vida.
Vic recordó el olor a sudor de Pete y las tiras de papel matamoscas llenas de insectos muertos pegados y vomitó.
Su padre se llevó el recipiente con el vómito y volvió con un vaso de agua helada.
Vic se bebió la mitad en tres tragos. Estaba tan fría que le entraron de nuevo escalofríos. Chris la tapó otra vez con las mantas, le apoyó una mano en el hombro y se quedó a esperar que se le pasara la tiritona. No se movió. Tampoco habló. Tenerle allí, compartir su silencio natural, seguro de sí mismo, resultaba tranquilizador, y casi inmediatamente Vic volvió a quedarse dormida. Con los ojos cerrados tenía la sensación, casi, de estar de nuevo montando en la bicicleta, pedaleando sin esfuerzo hacia un silencio oscuro y reconfortante.
Cuando su padre se levantó para marcharse, sin embargo, seguía lo bastante despierta para darse cuenta. Emitió un sonido de protesta y alargó una mano hacia él. Su padre se apartó.
—Duerme un poco, Vic —dijo—. Dentro de nada estarás otra vez montando en bicicleta.
Vic se amodorró.
La voz de su padre le llegaba desde un lugar lejano.
—Siento que hayan derruido el Atajo —murmuró este.
—Pensaba que no te gustaba —dijo Vic dándose la vuelta y volviendo la espalda a su padre, dejándole ir, renunciando a él—. Creía que te daba miedo que montara en bicicleta por él.
—Sí —dijo el padre—. Me daba miedo. Lo que quiero decir es que siento que lo demolieran sin mí. Si pensaban volarlo por los aires podrían haberme enseñado la carga de explosivos. Ese puente fue siempre una trampa mortal. Saltaba a la vista que cualquier día terminaría matando a alguien. Me alegro de que no fueras tú. Y ahora a dormir, enana.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Escenarios varios
AL CABO DE POCOS MESES EL INCIDENTE DE LA PULSERA había sido casi olvidado y cuando Vic pensaba en él, recordaba haberla encontrado en el coche. Si podía evitarlo, no pensaba en el Atajo. El recuerdo de su viaje al otro lado del puente era fragmentario y como una alucinación, inseparable del sueño que había tenido sobre árboles lúgubres y perros muertos. Evocarlo no le hacía ningún bien, así que encerró el recuerdo en una caja de seguridad dentro de su cerebro, escondió la llave y se olvidó del asunto.
Y lo mismo hizo las otras veces.
Porque hubo otras veces, hubo otros viajes en la Raleigh al otro lado del puente que no estaba allí y en busca de algo que se había perdido.
Estaba la vez que su amiga Willa Lords perdió al señor Pentack, su pingüino de pana de la buena suerte. Los padres de Willa hicieron limpieza en su habitación un día que esta se quedó a dormir en casa de Vic y tiraron al señor Pentack a la basura junto con su móvil para la cuna hecho con figuras de Campanilla y la pizarra mágica que ya no funcionaba. Willa estaba desconsolada, tan hecha polvo que no pudo ir al colegio al día siguiente. Ni al otro.
Pero Vic la hizo sentir mejor. Resultó que Willa se había llevado al señor Pentack a dormir a su casa. Vic lo encontró debajo de su cama, entre bolas de polvo y calcetines olvidados. Tragedia evitada.
Desde luego, Vic no se creía lo de que había encontrado al señor Pentack montándose en la bicicleta y atravesando el bosque de Pittman Street hasta el lugar donde había estado el puente del Atajo. No creía que el puente estuviera allí esperándola, ni tampoco creía haber visto, escrito en pintura verde: BOLERA FENWAY →. No se creía que dentro del puente hubiera un rugido de interferencias y aquellas luces misteriosas que parpadeaban y bailaban colándose entre las paredes de madera de pino.
En la cabeza tenía la imagen de salir pedaleando del Atajo y llegar a una bolera en penumbra, vacía a las siete de la mañana. El puente cubierto, cosa absurda, atravesaba directamente la pared y desembocaba en las pistas de la bolera. Vic conocía el lugar. Había estado allí en una fiesta de cumpleaños dos semanas antes; Willa también. El suelo de pino brillaba, estaba encerado con algo, y la bicicleta de Vic resbalaba como mantequilla en una sartén caliente. Se cayó y se hizo daño en el codo. El señor Pentack estaba en una cesta de objetos perdidos detrás del mostrador, debajo de los estantes con los zapatos de jugar a bolos.
No era más que una historia que se contó a sí misma aquella noche después de descubrir al señor Pentack debajo de la cama. Aquella noche la pasó enferma, sudorosa y con escalofríos, con constantes arcadas secas y sueños vívidos y antinaturales.
El arañazo del codo se le curó en un par de días.
Con diez años, encontró la cartera de su padre entre los cojines en el sofá, y no en un solar en obras en Attleboro. Después de encontrarla, el ojo izquierdo le estuvo doliendo varios días, como si alguien le hubiera dado un puñetazo.
A los once, los De Zoet, que vivían al otro lado de la calle, perdieron a su gato. El animal, que se llamaba Taylor, era un carcamal enclenque, blanco con manchas negras. Se había marchado justo antes de un chaparrón de verano y no había vuelto. A la mañana siguiente la señora De Zoet había recorrido la calle de arriba abajo gorjeando como un pájaro, maullando el nombre de Taylor. El señor De Zoet, delgado, un espantajo de hombre que vestía siempre pajarita y tirantes, se quedó quieto en su jardín con un rastrillo en la mano, sin rastrillar ninguna cosa, con una expresión de impotencia en sus ojos pálidos.
A Vic le gustaba el señor De Zoet, que hablaba con un acento raro, como Arnold Schwarzenegger, y tenía un campo de batalla en miniatura en su despacho. El señor De Zoet olía a café recién hecho y a tabaco de pipa y le dejaba a Vic pintar sus soldaditos de plástico. A Vic también le gustaba Taylor, el gato. Cuando ronroneaba, de su pecho salía un traqueteo oxidado, como el de un coche viejo y ruidoso al que le cuesta trabajo arrancar.
Nadie volvió a ver a Taylor… aunque Vic se contó a sí misma una historia en la que cruzaba el Atajo en bicicleta y encontraba a la pobre criatura cubierta de sangre y rodeada de una nube de moscas, entre la maleza húmeda, a un lado de la autopista. Se había arrastrado desde el asfalto después de que lo atropellara un coche. Aún se veían las manchas de sangre en la carretera.
Empezó a odiar el sonido de la electricidad estática.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52

Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Lista me apunto!!!! Solo espero aguantar

[scroll]

 [size=53][/scroll ][/size]
[size=53][/scroll ][/size]


 [size=53][/scroll ][/size]
[size=53][/scroll ][/size]
Vela- Mensajes : 180
Fecha de inscripción : 11/01/2017
Edad : 36
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Valla es muy interesante, que miedo cuando el señor despertó del coma  , y más cuando menciono al hijo de la enfermera, a mí me hubiera dado el telele, será que de verdad no era necesario que lo amarraran, el doctor como que lo ve todo indefenso, peeeeero, quien sabe.
, y más cuando menciono al hijo de la enfermera, a mí me hubiera dado el telele, será que de verdad no era necesario que lo amarraran, el doctor como que lo ve todo indefenso, peeeeero, quien sabe.
Y en cuanto a Vic, creó que se arriesga mucho cuando monta su bici y cruza el puente, le puede pasar cual cosa y además se enferma cuando regresa.
Y en cuanto a Vic, creó que se arriesga mucho cuando monta su bici y cruza el puente, le puede pasar cual cosa y además se enferma cuando regresa.

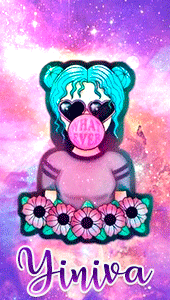
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
DESPERTO DEL COMA O ES UN ZOMBIE , AL PASAR EL PUEDNTE DE TODO PASA PERO DE REGRESO LAS CONSECUENCIAS ESTAN , QUE MAS SIGUEEEEE

citlalic_mm- Mensajes : 978
Fecha de inscripción : 04/10/2016
Edad : 41
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
No se si es Vicki, el puente o como es que tiene esos poderes extraños, y a mi tambien me hubiera dado el telele si asi de la anda se despierta y sabe todo de mi


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
AMENAZA PICANTE
1990
Sugarcreek, Pensilvania
EL ANUNCIO VENÍA EN UNA DE LAS ÚLTIMAS PÁGINAS DE AMENAZA PICANTE, el número de agosto de 1949, en cuya portada salía una chica desnuda gritando y atrapada en un bloque de hielo (Se estaba mostrando muy fría con él… ¡¡así que la dejó helada de miedo!!). Ocupaba una sola columna, debajo de un anuncio mucho más grande de sujetadores Adola (¡ReSALTE su silueta!). Bing Partridge reparó en él después de haber estudiado largo tiempo a la señorita del anuncio de Adola, una mujer de pechos maternales pálidos y lechosos, embutidos en un sostén de copas en forma de cono y brillos metálicos. Tenía los ojos cerrados y los labios un poco entreabiertos, de forma que parecía estar dormida y teniendo dulces sueños, y Bing se había imaginado lo que sería despertarla con un beso.
—Bing y Adola, dándose un besito —canturreó Bing—. ¡CÁGATE, LORITO!
Estaba en su rincón preferido del sótano, con los pantalones bajados y el culo en el polvoriento suelo de cemento. La mano que tenía libre estaba donde cabría imaginar, pero aún no se había puesto manos a la obra. Revisaba a fondo la revista, buscando las mejores partes, cuando lo encontró: era apenas una mancha de tinta en la esquina inferior izquierda de la página. Un muñeco de nieve con chistera señalaba con un brazo esquelético una línea de texto enmarcada de copos de nieve.

A Bing le gustaban los anuncios de las últimas páginas de las revistas de historietas populares: de cajas de hojalata llenas de soldaditos de juguete (¡Para re-crear la emoción de Verdún!), anuncios de equipamiento de la II Guerra Mundial (¡Bayonetas! ¡Fusiles! ¡Caretas antigás!), libros para conseguir que las mujeres te desearan (Enséñale a decir: «TE QUIERO»). A menudo recortaba impresos y enviaba monedas o billetes de dólar costrosos en un intento por comprar granjas de hormigas o detectores de metal. Quería, por encima de todas las cosas, ¡Asombrar a Sus Amigos! ¡Maravillar a sus Familiares!, por mucho que sus únicos amigos fueran los tres lerdos que trabajaban a sus órdenes como personal de mantenimiento de NorChemPhar y que todos sus parientes directos yacieran bajo tierra en el cementerio de detrás de la iglesia del Tabernáculo de la Nueva Fe Americana. Bing jamás se había parado a pensar que la colección de cómics de porno blando de su padre—mohosos dentro de una caja de cartón en el cuarto silencioso de Bing— tenía más años que él y que la mayoría de las compañías a las que enviaba dinero hacía tiempo que habían dejado de existir.
Pero sus sentimientos al leer, y releer, aquel anuncio sobre ese lugar, Christmasland, fueron una reacción emocional de distinta clase. El pene sin circuncidar y con ligero olor a levadura se le quedó flácido en la mano izquierda, olvidado. Su alma era un campanario en el que todas las campanas habían empezado a tañer al unísono.
No tenía ni idea de dónde estaba Christmasland, nunca había oído hablar de ella. Y sin embargo supo de inmediato que quería pasar allí el resto de su vida… caminar por sus calles empedradas, pasear bajo sus farolas inclinadas hechas de caramelo, ver chillar a los niños mientras daban más y más vueltas en el tiovivo de renos de Papá Noel.
¿Qué darías por una entrada válida para toda la vida a este lugar donde cada mañana es Navidad y la infelicidad va contra la ley?, proclamaba el anuncio.
Bing tenía cuarenta y dos navidades a la espalda, pero cuando pensaba en la mañana del 25 de diciembre solo le importaba una, que encarnaba todas las demás. En el recuerdo que tenía de la Navidad su madre sacaba del horno galletas azucaradas con forma de abeto y su aroma a vainilla impregnaba toda la casa. Aquello había sido años antes de que John Partridge terminara con un clavo de encofrar en el lóbulo frontal, pero esa mañana se había sentado en el suelo con Bing y le había mirado con atención mientras este abría sus regalos. Del que mejor se acordaba era del último, una caja de gran tamaño que contenía una enorme máscara antigás de goma y un casco abollado, con la pintura algo desconchada que dejaba ver el óxido debajo.
—Lo que tienes delante es el equipo que me mantuvo vivo en Corea —había dicho su padre—. Ahora es tuyo. Esa máscara antigás fue lo último que vieron tres chinos antes de morir.
Bing se puso la máscara y miró a su padre por las lentes de plástico transparente. Con ella puesta, el salón parecía un mundo chiquitito encerrado en una máquina de chicles de bola. Su padre le puso el casco encima de la cocorota y saludó. Bing le devolvió solemnemente el saludo.
—Así que eres tú —dijo el padre—. Ese soldadito del que todos hablan. Don Imparable. El soldado No-Me-Toques-Los-Cojones, ¿no?
—Soldado No-Me-Toques-Los-Cojones a sus órdenes, señor, sí señor —dijo Bing.
Su madre soltó una de sus risas frágiles y nerviosas diciendo:
—John, a ver ese vocabulario. Y en la mañana de Navidad… No me parece bien. Es el día en que celebramos la llegada de Nuestro Señor.
—Estas madres —le dijo John Partridge a su hijo después que esta les hubiera dejado las galletas y vuelto a la cocina a por el cacao—. Si las dejas te tendrán chupando teta toda tu vida. Claro que ahora que lo pienso… ¿qué tiene eso de malo?
Y le guiñó un ojo.
Afuera la nieve caía en grandes copos como plumas de ganso y se quedaron todo el día en casa, Bing con el casco puesto y jugando a la guerra. Disparó y disparó a su padre, y John Partridge se murió una y otra vez, cayéndose de la butaca frente al televisor. Una vez Bing mató también a su madre y esta, obediente, cerró los ojos, se puso flácida y se hizo la muerta casi todo el tiempo que duraron los anuncios. No se movió hasta que Bing se quitó la máscara para darle un beso en la frente. Entonces sonrió y dijo: Que Dios te bendiga, Bing Partridge. Te quiero más que a nada en el mundo.
¿Que qué harías con tal de sentirte así todos los días? ¿Como si fuera Navidad y hubiera una máscara antigás de verdad, de la guerra de Corea, esperándote debajo del árbol? ¿Cómo si estuvieras viendo a tu madre abrir los ojos otra vez y decirte Te quiero más que a nada en el mundo?
La pregunta en realidad era ¿qué no harías?
Dio tres pasos en dirección a la puerta antes de acordarse de subirse los pantalones.
Su madre había realizado algunas tareas de secretaria en la parroquia cuando su padre ya no pudo seguir trabajando, y su máquina de escribir Olivetti aún seguía en el armario del pasillo. La O había desaparecido, pero Bing sabía que podía sustituirla con el número 0. Metió una hoja de papel y empezó a escribir.
Estimad0s XXXXX y respetad0s XXXX pr0pietari0s de Christmasland:
Escrib0 p0r su anunci0 de la revista Amenaza Picante. ¿Que si quier0 trabajar en Christmasland? ¡Ya l0 cre0! He estad0 18 añ0s contratad0 en N0rChemPharm en Sugarcreek, Pensilvania, y durante 12 he sid0 XXXX encargad0 de planta del equip0 de guardas de seguridad. Mis resp0nsabilidades incluyen el cuidad0 y la manipulaci0n de muchos gases c0mprimidos c0m0 0xígen0, hidr0gen0, heli0 y sev0fluran0. Adivinen cuánt0s accidentes ha habid0. ¡Ningun0!
¿Que qué daría p0r que t0d0s l0s días fueran Navidad? ¿A quién hay que matar, ja, ja, ja? En N0rChemPharm he hech0 l0s trabaj0s más fe0s. He limpiad0 retretes, fregad0 pis de paredes y envenenad0 ratas a mansalva. ¿Están buscand0 a alguien a quien n0 le imp0rte ensuciarse las man0s? ¡Pues ya l0 han enc0ntrad0!
S0y el h0mbre que estaban buscand0: ambici0s0, que le gustan much0 l0s niñ0s y que n0 tiene mied0 a la aventura. N0 pid0 gran c0sa, except0 un buen siti0 d0nde trabajar. Un emple0 c0m0 encargad0 de la seguridad me iría muy bien. Para serles sincer0, hub0 un tiemp0 en que pensé en servir a nuestra gran naci0n vestid0 de unif0rme, c0m0 mi padre, que luch0 en la guerra de C0rea, pero deslices de juventud y un0s tristes pr0blemas familiares me l0 impidier0n. Pero buen0, ¡n0 me quej0! Créanme, si pudiera vestir el unif0rme de vigilante de Christmasland me sentiría muy h0nrad0! S0y c0lecci0nista de 0bjet0s militares. Teng0 mi pr0pia arma y sé c0m0 usarla.
Para terminar, esper0 que se p0ngan en c0ntact0 c0nmig0 en la direcci0n que p0ng0 abaj0. S0y extremadamente leal y MATARÍA p0r esta 0p0rtunidad tan especial. N0 hay NADA que n0 esté dispuest0 a hacer a cambi0 de f0rmar parte del pers0nal de Christmasland.
XXXX Feliz Navidad
Bing Partridge
BING PARTRIDGE
25 BL0CH LANE
SUGARCREEK, PENSILVANIA 16323
Sacó el papel de la máquina y lo leyó moviendo los labios. El esfuerzo por concentrarse le había dejado el cuerpo voluminoso y con forma de patata empapado en sudor. Le pareció que había plasmado la información sobre sí mismo de forma clara y convincente. No sabía si era un error mencionar los «deslices de juventud» o el «triste pr0blema familiar», pero al final decidió que descubrirían lo de sus padres lo contara o no, y que era mejor ir con la verdad por delante en lugar de dar la impresión de que escondía algo. Aquello había ocurrido hacía mucho tiempo y desde que le soltaron del Centro Juvenil —más conocido como el Vertedero— había sido un trabajador modelo, no había faltado un solo día en NorChemPharm.
Dobló la carta y luego buscó un sobre en el armario de la entrada. En lugar de ello encontró una caja de felicitaciones de Navidad sin usar. Un niño y una niña con pijamas de pantalón largo afelpados asomaban por una esquina mirando con ojos como platos a Papá Noel, envuelto en sombras junto al árbol de Navidad. La parte de abajo del pijama de la niña estaba parcialmente desabotonada mostrando una nalga gordezuela. John Partridge solía decir que Bing no sería capaz de vaciar el agua de una bota ni aunque vinieran las instrucciones en el tacón, y quizá era verdad, pero sí sabía reconocer una oportunidad cuando la veía. Metió la carta dentro de una felicitación de Navidad y esta en un sobre decorado con hojas de acebo y arándanos rojo brillante.
Antes de echarla al buzón que había al final de la calle la besó, como hacen los curas cuando inclinan la cabeza y besan la Biblia.
***
AL DÍA SIGUIENTE A LAS DOS Y MEDIA, CUANDO APARECIÓ EL CARTERO calle arriba en su pequeña y ridícula furgoneta blanca, Bing le esperaba junto al buzón. Los molinetes de papel de plata del jardín delantero de Bing giraban perezosos emitiendo un zumbido apenas audible.
—Bing —dijo el cartero—. ¿No deberías estar trabajando?
—Tengo turno de noche —dijo Bing.
—¿Va a haber una guerra? —dijo el cartero señalando con un gesto de la cabeza las ropas de Bing.
Llevaba sus pantalones militares color mostaza, los que se ponía cuando quería tener buena suerte.
—Si la hay, estaré preparado —dijo.
No había nada de Christmasland. Pero ¿cómo iba a haberlo? Había enviado la tarjeta el día anterior.
***
AL DÍA SIGUIENTE TAMPOCO HUBO NADA.
***
NI AL SIGUIENTE.
***
EL LUNES ESTABA CONVENCIDO DE QUE HABRÍA ALGO Y SE PUSO A esperar en el escalón de entrada a su casa antes de la hora en que llegaba el cartero. Nubes de tormenta negras y feas coronaban la cima de la colina, detrás de la torre de la iglesia del Tabernáculo de la Nueva Fe Americana. A tres kilómetros de distancia y seis mil metros de altura resonaban truenos ahogados. No era tanto un ruido como una vibración, que le llegaba a Bing hasta la médula, hacía temblar sus huesos en su sedimento de grasa. Los molinetes de papel de plata giraban histéricos con un sonido que recordaba a un atajo de niños montando en bicicleta, bajando despendolados una pendiente.
Todo aquel estruendo y estrépito ponían muy nervioso a Bing. El día en que se disparó la pistola de clavos (así es cómo se refería a él mentalmente, no como el día en que disparó a su padre, sino el día en que se disparó la pistola) había sido insoportablemente caluroso y tormentoso. Su padre había notado el cañón de la pistola contra la sien y mirando de reojo a Bing, de pie junto a él, dio un trago de cerveza, chasqueó los labios y dijo:
—Estaría asustado si pensara que tienes los cojones suficientes.
Después de apretar el gatillo Bing se había sentado y escuchado la lluvia golpear en el techo del garaje, mientras a su lado yacía John Partridge espatarrado en el suelo, con un tic nervioso en un pie y una mancha de orina extendiéndose por la bragueta de los pantalones. Bing había seguido sentado hasta que su madre entró en el garaje y empezó a gritar. Entonces le había llegado el turno a ella, aunque no con la pistola de clavos.
Ahora desde su jardín Bing veía las nubes acumularse en el cielo sobre la iglesia situada en la cima de la colina en la que su madre había trabajado hasta sus últimos días… la iglesia a la que él había acudido devotamente, cada domingo, desde antes incluso de aprender a caminar o a hablar. Una de sus primeras palabras había sido «luya», aunque lo que quería decir era «aleluya». Su madre había estado llamándole Luya durante años.
Ya no había fieles. El pastor Mitchell había huido con los fondos y una mujer casada y el banco se había quedado con la propiedad. Los domingos por la mañana los únicos penitentes del Tabernáculo de la Nueva Fe Americana eran las palomas que anidaban en las vigas del techo. A Bing ahora le daba un poco de miedo el lugar, le asustaba que estuviera tan vacío. Se imaginaba que le despreciaba por haberlos abandonado, al templo y a Dios, y que a veces se despegaba un poco de sus cimientos para mirarle furioso con sus ojos de vidrio policromado. Había días —días como aquel— en que los bosques se llenaban del estridor lunático de los insectos de verano, el aire temblaba de calor líquido y la iglesia parecía cernirse sobre él, amenazadora.
Por la tarde retumbó el trueno.
—Lluvia, lluvia, vete —susurró Bing para sí—. Y otro día vuelve.
La primera gota de lluvia cálida se estrelló en su frente. Le siguieron otras, brillando con fuerza en la luz del sol que llegaba oblicua desde el cielo azul y perezoso, al oeste. Era casi tan caliente como un chorro de sangre.
El correo se retrasaba, y para cuando llegó Bing estaba empapado y encorvado debajo del tejadillo de la entrada. Corrió bajo el aguacero hacia el buzón. Justo cuando lo alcanzaba, una chispa de rayo salió de entre las nubes y cayó con estrépito en algún lugar detrás de la iglesia. Bing gritó mientras el mundo parpadeaba azul y blanco, convencido de que estaba a punto de ser alcanzado, quemado vivo, tocado por el dedo de Dios por haberle disparado a su padre con la pistola de clavos y haberle hecho luego aquello a su madre en el suelo de la cocina.
En el buzón había una factura de la luz, un folleto anunciando una nueva tienda de colchones y nada más.
***
NUEVE HORAS MÁS TARDE BING ESTABA EN LA CAMA CUANDO LE despertaron una música trémula de violines y una voz de hombre tan suave y cremosa como el glaseado de vainilla de una tarta. Era su tocayo, Bing Crosby. El señor Crosby soñaba con unas navidades blancas, como las que había conocido de niño.
Bing se acercó las mantas a la barbilla mientras escuchaba con atención. Mezclado con la música había un suave rasgar de una aguja en el vinilo.
Se levantó de la cama y fue hasta la puerta. El suelo estaba frío bajo sus pies desnudos.
Sus padres bailaban en el salón. Su padre le daba la espalda y vestía pantalones militares color mostaza. Su madre tenía la cabeza apoyada en el hombro de su marido, los ojos cerrados y la boca abierta, como si bailara en sueños.
Los regalos esperaban bajo el árbol feo, rechoncho y sobrecargado de oropel. Eran tres enormes bidones abollados de sevoflurano decorados con lazos carmesí.
Sus padres giraban despacio y mientras lo hacían Bing comprobó que su padre llevaba puesta una careta antigás y que su madre estaba desnuda. Y dormida. Arrastraba los pies sobre el suelo de madera. Su padre la sujetaba por la cintura y tenía una mano enguantada posada en la curva de sus blancas nalgas. El trasero desnudo de su madre era tan luminoso como un cuerpo celeste, tan pálido como la luna.
—¿Papá? —llamó Bing.
Su padre siguió bailando, girando y llevando a la madre.
—¡BAJA, BING! —gritó una voz profunda y atronadora, tan potente que la porcelana tiritó en el aparador. Bing se sobresaltó y el corazón empezó a latirle desbocado. La aguja sobre el disco saltó y volvió a posarse cerca del final de la canción—. ¡BAJA YA! ¡PARECE QUE ESTE AÑO SE HAN ADELANTADO LAS NAVIDADES! JO, JO, JO.
Parte de Bing sentía el impulso de correr a su habitación y cerrar la puerta. Quiso taparse los ojos y los oídos a la vez, pero no encontraba la fuerza de voluntad necesaria para ninguna de las dos cosas. Vacilaba ante la idea de dar un solo paso y sin embargo sus pies le obligaron a avanzar, a dejar atrás el árbol y los bidones de sevoflurano, a su padre y a su madre, a salir al pasillo e ir hasta la puerta principal. Esta se abrió antes de que le diera tiempo a tocar el pomo.
Los molinetes de papel de aluminio del jardín giraban suavemente en la noche invernal. Bing tenía uno por cada año que llevaba trabajando en NorChemPharm, regalos al personal de seguridad que se entregaban en la fiesta anual de Año Nuevo.
Christmasland le esperaba detrás del jardín de su casa. El Trineo Ruso silbaba y rugía y los niños que iban subidos a los coches gritaban y levantaban los brazos en la gélida noche. La gran noria, el Ojo Ártico, giraba contra un telón de estrellas desconocidas. Todas las luces estaban encendidas en un árbol de Navidad tan alto como un edificio de diez pisos y tan ancho como la casa de Bing.
—¡FELIZ NAVIDAD, BING, SO PILLÍN! —bramó la voz atronadora, y cuando Bing miró al cielo vio que la luna tenía cara. Un único ojo saltón e inyectado en sangre le miraba desde una cara cadavérica, un paisaje de cráter y huesos. Sonrió—. BING, PEDAZO DE SINVERGÜENZA, ¿¿ESTÁS PREPARADO PARA LA MAYOR DIVERSIÓN DE TU VIDA??
Bing se sentó en la cama con el corazón desbocado. Esta vez sí que estaba despierto. Estaba tan empapado en sudor que el pijama de G. I. Joe se le había pegado a la piel. También notó, aunque de pasada, que tenía la polla tan dura que le dolía, asomando por la bragueta del pantalón.
Abrió la boca, pero no como si acabara de despertarse, sino de volver a la superficie después de pasar mucho tiempo debajo del agua.
La habitación estaba inundada por la luz fría, pálida y color hueso de una luna sin cara.
Bing estuvo tragando aire casi medio minuto antes de darse cuenta de que seguía escuchando Blanca Navidad. La canción le había seguido fuera del sueño. Llegaba desde muy lejos y parecía sonar cada vez más débilmente, y supo que si no se levantaba a mirar pronto desaparecería y al día siguiente pensaría que se lo había imaginado todo. Se levantó y caminó con piernas trémulas hasta la ventana para echar un vistazo al jardín.
Al final de la manzana un coche viejo se alejaba. Era un Rolls-Royce negro, con estribos y apliques cromados. Los faros traseros proyectaban haces rojos en la noche e iluminaban la matrícula: NOS4A2.
Después dobló la esquina y desapareció, llevándose con él los alegres sonidos navideños.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
NorChemPharm
BING SABÍA QUE EL HOMBRE DE CHRISTMASLAND IBA A VENIR mucho antes de que Charles Manx le invitara a montar con él en el Trineo Ruso. También sabía que el hombre de Christmasland no iba a ser un hombre como los demás y que el trabajo como vigilante de seguridad en Christmasland tampoco sería un trabajo como los demás. Resultó que no se equivocaba en nada.
Lo sabía por los sueños, que le parecían más vívidos y más reales que cualquier cosa que le hubiera ocurrido en toda su vida estando despierto. En los sueños nunca conseguía entrar en Christmasland, pero podía mirar por las ventanas y a través de la puerta. Podía oler la menta y el cacao y ver las velas ardiendo en el árbol de Navidad tan alto como un edificio de diez pisos y oír los coches traquetear y entrechocar en el larguísimo y viejo Trineo Ruso de madera. También podía oír la música y a los niños gritar. De no haber sabido dónde estaban, uno habría podido pensar que los estaban descuartizando vivos.
Lo sabía por los sueños, pero también por el coche. La siguiente vez que lo vio estaba en el trabajo, en el muelle de carga. Unos chiquillos habían decorado la parte trasera del edificio, habían dibujado con espray una polla y unas pelotas gigantes vomitando lefa sobre un par de globos rojos que podían haber sido tetas, pero que a Bing le parecían bolas de Navidad. Había salido, con su traje de protección química de plástico, su máscara industrial antigás y un cubo de lejía rebajada, para limpiar la pintura de la pared con un cepillo.
A Bing le encantaba trabajar con lejía, le encantaba ver cómo esta disolvía la pintura hasta hacerla desaparecer. Denis Loory, el chico autista que trabajaba en el turno de mañana, decía que era posible reducir una persona humana a un montón de grasa usando lejía. Denis Loory y Bing habían metido un murciélago muerto en un cubo de lejía y lo habían dejado allí un día entero. A la mañana siguiente no encontraron más que huesos semitransparentes que parecían de mentirijillas.
Dio un paso atrás para admirar su trabajo. Las pelotas habían casi desaparecido y dejaban ver el ladrillo rojo de la pared; solo quedaban la gigantesca polla negra y las tetas. Mientras miraba la pared vio de repente dibujarse su sombra, nítida, claramente delineada contra el áspero ladrillo.
Se giró sobre sus talones para mirar lo que tenía detrás y allí estaba el Rolls-Royce negro. Estaba aparcado al otro lado de la valla de tela metálica y sus faros delanteros, altos y muy juntos, le deslumbraban.
Uno puede pasarse la vida viendo pájaros y no llegar a distinguir una golondrina de un mirlo, pero todos reconocemos a un cisne cuando lo vemos. Lo mismo ocurre con los coches. Igual no distinguimos un Firebird de un Pontiac Fiero, pero cuando ves un Rolls-Royce, lo reconoces.
Bing sonrió al verlo y la sangre se le agolpó en el corazón. Pensó: Ahora abrirá la puerta y me dirá «¿Eres tú el joven Bing Partridge que escribió pidiendo un empleo en Christmasland?». Y mi vida empezará. Por fin.
La puerta se abrió… pero no en ese momento. El hombre al volante —Bing no podía verle la cara por el resplandor de los faros— ni le llamó ni bajó la ventanilla. Sí le hizo una señal con los faros, a modo de saludo cordial, antes de trazar un amplio círculo con el coche y situarlo mirando al edificio de NorChemPharm.
Bing se quitó la máscara antigás y se la colocó debajo del brazo. Estaba acalorado y el aire fresco y umbrío en contacto con su piel le resultó agradable. Oía música navideña salir del coche. Regocijémonos. Sí, la canción explicaba perfectamente su estado de ánimo.
Se preguntó si el hombre al volante querría que fuera con él. Que dejara la máscara, el cubo de lejía, rodeara la valla y se sentara en el asiento del pasajero. Pero en cuanto dio un paso al frente el coche empezó a alejarse por la carretera.
—¡Espere! —gritó Bing—. ¡Espere, no se vaya!
La visión del Rolls abandonándole —de aquella matrícula, NOS4A2, haciéndose más y más pequeña a medida que se alejaba— le conmocionó.
En un estado de excitación abrumadora, casi rayana en el pánico, chilló:
—¡Lo he visto! ¡He visto Christmasland! ¡Por favor, deme una oportunidad! ¡Por favor, vuelva!
Se encendieron las luces de freno. El Rolls se detuvo un instante, como si hubiera oído a Bing, y después siguió su camino.
—¡Deme una oportunidad! —gritó Bing. Después vociferó aún más alto—. ¡He dicho que me dé una oportunidad!
El Rolls se alejó por la carretera, dobló la esquina y desapareció, dejando a Bing colorado, empapado en sudor y con el corazón latiéndole a mil por hora.
Seguía allí cuando el capataz, el señor Paladin, salió a fumar un cigarrillo.
—Oye, Bing, todavía queda un trozo de polla en la pared —dijo—. ¿Estás de vacaciones esta mañana o qué pasa?
Bing miraba la carretera con expresión de desamparo.
—Vacaciones de Navidad —dijo, pero muy bajito, para que el señor Paladin no pudiera oírle.
***
LLEVABA UNA SEMANA SIN VER EL ROLLS CUANDO LE CAMBIARON de horario y tuvo que hacer un turno doble en NorChemPharm, de seis a seis. En los almacenes hacía un calor infernal, tanto que los tanques de gas comprimido te quemaban si los rozabas. Bing cogió el autobús de siempre para llegar a casa, un trayecto de cuarenta minutos durante los cuales de las rejillas de ventilación no dejó de salir aire apestoso y un niño no paró de berrear.
Se bajó en Fairfield Street y caminó las tres últimas manzanas. El aire ya no parecía gaseoso sino líquido, un líquido a punto de hervir. Subía del asfalto reblandecido y llenaba la atmósfera de distorsión, de manera que la hilera de casas al final de la manzana temblaba como un reflejo en una piscina con olas.
Calor, calor, vete, cantaba Bing para sí. Otro día me cueces…
El Rolls-Royce estaba aparcado al otro lado de la calle, frente a su casa. El hombre al volante se asomó por la ventanilla derecha, giró la cabeza para mirar a Bing y le sonrió como si fueran viejos amigos. Con un largo dedo le hizo una señal de: Vamos, date prisa.
Bing levantó la cabeza en un gesto de saludo involuntario y recorrió la calle con el trotecillo propio de un hombre gordo al que le bailan las carnes. Hasta cierto punto le desconcertaba ver allí plantado al Rolls. Parte de él había estado convencido de que el hombre de Christmasland terminaría viniendo a buscarle. Otra parte, sin embargo, había empezado a temer que los sueños y las apariciones de El Coche fueran como buitres que sobrevuelan una criatura enferma a punto de desplomarse: su mente. Con cada paso que daba hacia NOS4A2, más convencido estaba de que se pondría en marcha, arrancaría y desaparecería una vez más. Pero no lo hizo.
El hombre del asiento del pasajero no estaba sentado en el asiento del pasajero, porque evidentemente el Rolls-Royce era un coche inglés de los de toda la vida y llevaba el volante a la derecha. El hombre, el conductor, sonrió benévolo a Bing Partridge. A primera vista este supo que aunque el hombre podía aparentar alrededor de cuarenta años, era mucho mayor que eso. Tenía la mirada suave y apagada del azul vidrioso; aquellos eran unos ojos viejos, incalculablemente viejos. La cara era alargada y surcada de arrugas, sabia y amable, aunque tenía retrognatismo y los dientes algo torcidos. Era una de esas caras, supuso Bing, que la gente llamaría de hurón, pero que de perfil habría quedado perfecta en una moneda.
—¡Aquí está! —exclamó el hombre al volante—. ¡El dispuesto Bing Partridge! ¡El hombre del momento! Tenemos una conversación pendiente, jovencito. La conversación más importante de tu vida, ¡te lo aseguro!
—¿Es usted de Christmasland? —preguntó Bing en un susurro.
El hombre viejo o quizá sin edad se llevó un dedo a una de las aletas de la nariz.
—¡Charles Talent Manx Tercero para servirle, amigo mío! ¡Director general de Christmasland S. A., director de Atracciones Christmasland y presidente de la Diversión! También soy el Excelentísimo Rey Mierdero de la Colina del Zurullo, aunque eso no lo ponga en mi tarjeta.
Chasqueó los dedos y de la nada apareció una tarjeta de visita. Bing la cogió y la miró:

—Si la chupas notarás que sabe a caramelo —dijo Charlie.
Bing miró la tarjeta fijamente un instante y a continuación pasó la lengua áspera por la superficie. Sabía a papel y a pegamento.
—¡Era una broma! —exclamó Charlie y le dio a Bing un puñetazo en el brazo—. ¿Quién te has creído que soy? ¿Willy Wonka? ¡Venga, sube! Pero chico, ¡si pareces a punto de convertirte en un charco de zumo de Bing! Déjame que te lleve a tomar un refresco. ¡Tenemos algo muy importante de lo que hablar!
—¿De un trabajo? —dijo Bing.
—De un futuro —dijo Charlie.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Interestatal 322
ES EL COCHE MÁS BONITO EN EL QUE HE MONTADO EN MI VIDA —dijo Bing mientras circulaban por la interestatal 322 y el Rolls enfilaba las curvas igual que un rodamiento de acero inoxidable deslizándose por su ranura.
—Es un Rolls-Royce modelo Espectro, de 1938, uno de los cuatrocientos que se fabricaron en Bristol, Inglaterra. Todo un hallazgo, ¡lo mismo que tú, Bing Partridge!
—¿Significa algo la matrícula? —preguntó Bing—. ¿Ene-o-ese-for-a-tu?
—Nosferatu —dijo Charlie Manx.
—¿Nosfe quién?
Manx dijo:
—Es una broma mía. Mi primera mujer me acusó de ser un Nosferatu. No usó esa palabra exactamente, pero se acercó mucho. ¿Has tocado alguna vez hiedra venenosa, Bing?
—Hace mucho que no. Cuando era pequeño, antes de que mi padre muriera, me llevó de acampada y…
—Si te hubiera llevado de acampada después de muerto, eso sí que sería una historia interesante. Bueno, a lo que iba: Mi primera mujer era como la urticaria que te produce la hiedra venenosa. No podía soportarla, pero al mismo tiempo no podía quitarle las manos de encima. Era un sarpullido que no dejaba de rascarme hasta que me sangraba… ¡y entonces seguía rascándome! ¡Tu trabajo suena peligroso, señor Partridge!
La transición fue tan abrupta que Bing no estaba preparado y necesitó un momento para darse cuenta de que le tocaba hablar a él.
—¿Ah, sí?
—En la carta decías que trabajabas con gases comprimidos —dijo Manx—. ¿Los tanques de helio y oxígeno no son extremadamente volátiles?
—Sí, claro. A un chico que trabajaba en el muelle de carga se le ocurrió encender un pitillo cerca de un tanque de nitrógeno con la válvula abierta. Soltó un pitido y salió disparado como un cohete. Se estrelló contra la puerta de salida de incendios con tanta fuerza que la desencajó, y eso que es de hierro. Aunque nadie murió. Y mi equipo no ha tenido un accidente desde que yo soy el encargado. Bueno, casi ningún accidente. A Denis Loory se le ocurrió una vez ponerse a fumar jengibre, pero eso no cuenta. Ni siquiera se mareó.
—¿Se puede fumar el jengibre?
—Es un preparado de sevoflurano que mandamos a los dentistas y que huele a pan de jengibre. También se puede hacer sin aroma, pero a los niños les gusta más con.
—Vaya. Entonces, ¿es narcótico?
—Sí, no te enteras de lo que te está pasando. Pero no te duerme. Es más bien como si te quitara la voluntad, solo obedeces. Y pierdes la capacidad de intuición —Bing rio un poco, no pudo evitarlo, y después dijo casi contrito—: Le dijimos a Denis que estábamos en una discoteca y empezó a dar bofetadas al aire igual que John Ravolta[1] en aquella película. Casi nos morimos de risa.
El señor Manx abrió la boca con una sonrisa fea e irresistible que dejó ver unos dientes pequeños y marrones.
—Me gusta la gente con sentido del humor, señor Partridge.
—Puede llamarme Bing, señor Manx.
Esperaba que el señor Manx le diera permiso para llamarle Charlie, pero no lo hizo. En lugar de ello dijo:
—Imagino que la mayoría de la gente que baila música disco ha tomado alguna clase de droga. Es la única explicación. Aunque a esa manera absurda de menearse no la llamaría yo bailar, tampoco. ¡Más bien hacer el oso!
El Espectro entró en el aparcamiento de tierra del Franklin Dairy Queen. Parecía deslizarse sobre el asfalto como un barco de vela con el viento a favor. La sensación era de movimiento natural, silencioso. Sobre la tierra, en cambio, Bing tuvo una sensación distinta, de masa, velocidad y peso, como un panzer arañando el barro a su paso.
—¿Qué tal si nos compramos unas Coca-Colas y hablamos de negocios? —dijo Charlie Manx.
Se volvió de lado cogiendo el volante con un solo brazo desgarbado. Bing abrió la boca para contestar y se encontró con que tenía que hacer esfuerzos para no bostezar. Aquel largo y arrullador paseo en coche bajo los rayos del sol de la tarde le había dado sueño. Llevaba un mes sin dormir bien, y estaba levantado desde las cuatro de la mañana. Si Manx no se hubiera presentado en su calle habría cenado viendo la televisión y se habría ido a dormir enseguida. Lo que le hizo recordar algo.
—Lo he soñado—se limitó a decir—. Sueño todo el tiempo con Christmasland.
Rio, avergonzado. Charlie Manx iba a pensar que era tonto.
Solo que no fue así. En lugar de ello, la sonrisa de Manx se ensanchó.
—¿Has soñado con la luna? ¿Te ha dicho algo?
Bing se quedó repentinamente sin aliento. Miró a Manx asombrado y, quizá, un poco alarmado.
—Sueñas con Christmasland porque es tu sitio, Bing —dijo Manx—. Pero si quieres ir tienes que ganártelo. Y te voy a explicar cómo.
***
EL SEÑOR MANX VOLVIÓ DE LA VENTANILLA DE PEDIDOS PARA LLEVAR al cabo de un par de minutos. Deslizó su cuerpo delgadísimo detrás del volante y le pasó a Bing una botella de Coca-Cola helada y perlada de gotitas de escarcha dentro de la cual se oía burbujear el gas. Bing pensó que nunca había visto una botella de aspecto tan apetecible.
Echó la cabeza hacia atrás y empezó a beber Coca-Cola a grandes tragos, uno, dos, tres. Cuando bajó la botella, estaba medio vacía. Inhaló profundamente y a continuación eructó, con un sonido intenso y basto, como si alguien estuviera haciendo jirones una sábana.
Se puso rojo de vergüenza, pero Manx se limitó a reír alegremente y dijo:
—Mejor echarlo fuera, es lo que siempre les digo a mis niños.
Bing se relajó y sonrió azorado. El eructo le había sabido mal, a Coca-Cola, pero también, cosa extraña, a aspirina.
Manx giró el volante y salieron a la carretera.
—Me ha estado vigilando —dijo Bing.
—Sí. Casi desde que leí tu carta. Me sorprendió bastante recibirla, he de decir. Hace mucho tiempo que no me llegan respuestas a aquel anuncio que puse en la revista. Pero tuve la corazonada, en cuanto leí tu carta, de que eras uno de los míos. Alguien que entendería desde el principio la importancia de mi trabajo. En fin, las corazonadas están bien, pero mejor todavía es saber. Christmasland es un sitio especial y mucha gente tendría reservas sobre la clase de trabajo que yo hago allí. Soy muy selectivo con las personas que contrato. Y da la casualidad de que estoy buscando a alguien que pueda ser mi nuevo encargado de seguridad. Necesito un bsbsbsbs…
A Bing le llevó cierto tiempo darse cuenta de que no había oído la última parte de lo que le decía Manx. El sonido de sus palabras se había perdido en el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Estaban en la autopista, circulando entre abetos, bajo la sombra fresca y frondosa. Cuando Bing atisbó un pedazo de cielo rosado —el sol se había marchado sin que se hubiera dado cuenta y se acercaba el anochecer— vio la luna, blanca como un helado de limón, a la deriva en el cielo vacío.
—¿Qué ha dicho? —preguntó, obligándose a sentarse algo más recto y parpadeando varias veces. Era vagamente consciente de que corría el peligro de quedarse dormido. La Coca-Cola, con la cafeína, el azúcar y las refrescantes burbujas debería haberle espabilado, pero el efecto era justo el contrario. Dio un trago largo, pero los residuos del fondo de la botella le supieron amargos e hizo una mueca de desagrado.
—El mundo está lleno de gente estúpida y brutal, Bing —dijo Charlie —. ¿Y sabes qué es lo peor? Que algunos tienen niños. Algunos se emborrachan y pegan a sus pequeños. Les pegan y les insultan. Esa gente no debería tener hijos, es mi opinión. Si los pusieran en fila y les pegaran un tiro me parecería estupendo. Una bala en la cabeza a cada uno… o un clavo.
A Bing se le puso el estómago del revés. Se sentía repentinamente mareado, tanto que tuvo que apoyar una mano en el salpicadero para no caerse de lado.
—No recuerdo haberlo hecho —mintió con un susurro algo tembloroso—. Fue hace mucho tiempo —después añadió—: Daría cualquier cosa por que no hubiera pasado.
—¿Por qué? ¿Para darle la oportunidad a tu padre de matarte él a ti? Los periódicos decían que antes de que le dispararas te había dado tal paliza que tenías fracturado el cráneo. Decían que estabas cubierto de hematomas, ¡algunos de ellos de varios días de antigüedad! ¡Espero no tener que explicarte la diferencia entre homicidio y defensa propia!
—Pero es que también le hice daño a mi madre —susurró Bing—. En la cocina. Y no me había hecho nada.
Al señor Manx no pareció impresionarle demasiado aquello.
—¿Dónde estaba ella cuando tu padre te sacudía? Doy por hecho que no se interponía heroicamente entre tu padre y tú haciendo de escudo humano. ¿Por qué no llamó nunca a la policía? ¿Es que no encontraba el número en la guía de teléfonos? —Manx exhaló un suspiro prolongado—. Ojalá hubieras tenido a alguien, Bing. El fuego del infierno no es castigo suficiente para un hombre (o para una mujer) capaz de hacer daño a su hijo. Pero lo cierto es que a mí me interesa más la prevención que el castigo. ¡Habría sido mejor si no hubiera pasado nunca! Si tu hogar hubiera sido un lugar seguro. Si todos los días hubieran sido Navidad, Bing, en lugar de sufrimiento y dolor. Creo que los dos estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Bing le miró con ojos confusos. Se sentía como si llevara días sin dormir y tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no recostarse en el asiento de cuero y sumirse en la inconsciencia.
—Creo que me estoy durmiendo —dijo.
—No pasa nada, Bing —dijo Manx—. ¡La carretera a Christmasland está asfaltada de sueños!
De algún lugar caían brotes de flores blancas que surcaban fugaces el parabrisas. Bing los miró con una vaga sensación de placer. Se sentía caliente, bien y en paz, y le gustaba Charlie Manx. El fuego del infierno no es castigo suficiente para un hombre (o para una mujer) capaz de hacer daño a su hijo. Una afirmación de lo más acertada. Sonaba a certeza moral. Charlie Manx era un hombre que sabía lo que era eso.
—Bsbsbs bsbsbs bsbsbs —dijo Manx.
Bing asintió. Aquella afirmación también sonaba a certeza moral y sabia. Entonces señaló los brotes blancos que caían en el parabrisas.
—¡Está nevando!
—¡Ja! —dijo Manx—. Eso no es nieve. Cierra los ojos, Bing. Ciérralos y verás una cosa.
Bing obedeció.
No tuvo los ojos cerrados mucho tiempo, solo un instante. Pero era un instante que parecía durar y durar, prolongarse hasta una apacible eternidad, una oscuridad de manso sueño donde el único sonido era el de los neumáticos sobre el asfalto. Bing exhaló. Bing inhaló. Bing abrió los ojos y entonces se enderezó de un salto y miró por la ventana en dirección a


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
La carretera a Christmasland
EL DÍA SE HABÍA MARCHADO Y LOS FAROS DEL ESPECTRO TALADRABAN una oscuridad helada. Motas blancas atravesaban las luces a gran velocidad y se estrellaban suavemente en el parabrisas.
—¡Esto sí que es nieve! —exclamó Charlie Manx al volante.
Bing había pasado de la modorra a un estado de completa alerta en un momento, como si la consciencia fuera un interruptor y alguien lo hubiera pulsado. La sangre parecía agolpársele en el corazón. No habría estado más asombrado si se hubiera despertado y encontrado una granada en su regazo.
La mitad del cielo estaba asfixiada por nubes. Pero la otra mitad estaba bien espolvoreada de estrellas, y la luna flotaba entre ellas, aquella luna con nariz de gancho y boca ancha y sonriente. Miraba la carretera con una esquirla de ojo que asomaba desde debajo de un párpado entrecerrado.
Abetos deformes flanqueaban la carretera y Bing tuvo que mirarlos dos veces para darse cuenta de que no eran árboles, sino gominolas.
—Christmasland —murmuró.
—No —dijo Manx—. Todavía estamos muy lejos. Nos quedan por lo menos veinte horas de coche. Pero está ahí, al oeste. Y, una vez al año, Bing, llevo a alguien.
—¿A mí? —preguntó Bing con voz temblorosa.
—No, Bing —dijo Charlie con suavidad—. Este año no. Todos los niños son bien recibidos en Christmasland, pero con las personas mayores es distinto. Primero tienes que demostrar que te lo mereces. Tienes que demostrar tu amor por los niños y comprometerte a cuidar de ellos y servir a Christmasland.
Pasaron junto a un muñeco de nieve, que levantó un brazo hecho con un palito y saludó. Bing levantó despacio una mano y le devolvió el saludo.
—¿Cómo? —susurró.
—Tienes que ayudarme a salvar a diez niños, Bing. Tienes que salvarlos de los monstruos.
—¿Monstruos? ¿Qué monstruos?
—Sus padres —dijo Manx solemne.
Bing separó la cara del frío cristal del asiento del pasajero y se volvió a mirar a Manx. Al cerrar los ojos un segundo antes, el sol brillaba en el cielo y el señor Manx llevaba una camisa blanca sencilla y tirantes. Ahora sin embargo vestía un abrigo con faldones y una gorra oscura con visera de cuero negro. El abrigo tenía dos hileras de botones dorados y recordaba a la casaca de un oficial de un país extranjero, el teniente de una guardia real. Cuando Bing bajó la vista para mirarse, vio que también él llevaba ropas nuevas. El uniforme almidonado de la marina de su padre y botas negras y lustrosas.
—¿Estoy soñando? —preguntó.
—Te lo he dicho —dijo Manx—. La carretera a Christmasland está asfaltada de sueños. Este coche tiene la capacidad de abandonar el mundo de cada día e internarse en los caminos secretos del pensamiento. Dormir no es más que la rampa de salida. Cuando un pasajero se queda traspuesto, el Espectro se sale de la carretera en la que esté y coge la autovía de San Nicolás. Estamos compartiendo este sueño. Es tu sueño, Bing, pero conduzco yo. Ven, quiero enseñarte algo.
Mientras hablaba el coche se había ido deteniendo y acercándose a un lado de la carretera. La nieve crujía bajo las ruedas. Los faros iluminaron una silueta un poco más adelante, en la oscuridad. De lejos parecía una mujer con un vestido blanco. Estaba muy quieta y no parecía ver los faros del Espectro.
Manx se inclinó y abrió la guantera situada sobre las rodillas de Bing. Dentro había el desorden habitual de documentos y mapas. Bing también vio una linterna con un asa cromada y larga.
Un frasco de medicamentos naranja se cayó de la guantera y Bing lo cogió con una sola mano. Decía HANSOM, DEWEY –VALIUM 50 MG.
Manx cogió la linterna, se enderezó y abrió un resquicio de puerta.
—Desde aquí tenemos que ir andando.
Bing levantó el frasco.
—Esto… ¿me ha dado algo para dormirme, señor Manx?
Manx le guiñó un ojo.
—No me lo tengas en cuenta, Bing. Sabía que querrías llegar cuanto antes a la carretera de Christmasland y que no la verías hasta que no estuvieras dormido. Espero que no te hayas enfadado.
—Supongo que no —contestó Bing, y se encogió de hombros. Miró de nuevo el frasco—. ¿Quién es Dewey Hansom?
—Eras tú, Bing. Fue mi antes-de-Bing, un agente de cine en Los Ángeles especializado en niños actores. Me ayudó a salvar a diez niños y se ganó el derecho a ir a Christmasland. ¡Ay!, los niños de Christmasland adoraban a Dewey. ¡Se lo comían enterito! ¡Vamos!
Bing abrió su puerta y salió al aire silencioso y gélido. No hacía viento y la nieve caía en copos lentos que le besaban las mejillas. Para ser un hombre mayor (¿Por qué sigo pensando que es mayor?, se preguntó Bing. Si no lo parece), Charles Manx caminaba con agilidad, dando zancadas por el arcén y haciendo rechinar las botas al contacto con el asfalto. Bing corrió detrás de él abrazándose a sí mismo para no tiritar bajo el delgado uniforme.
No era una mujer con un vestido blanco, sino dos, las que flanqueaban una verja de hierro negra. Eran idénticas: damas esculpidas a partir de un mármol vidrioso. Ambas estaban inclinadas hacia delante con los brazos extendidos y sus vestidos vaporosos color hueso ondeaban a su espalda, desplegados como alas de ángel. Su belleza era serena, con los labios carnosos y la mirada ciega de las estatuas clásicas. Tenían los labios entreabiertos, de forma que parecían estar sofocando un grito y una mueca que sugería que estaban a punto de reír… o de llorar de dolor. Su escultor las había moldeado de manera que los pechos parecieran apenas contenidos por la tela de sus vestidos.
Manx cruzó la verja negra entre las dos damas. Bing vaciló, levantó la mano derecha y tocó uno de aquellos pechos suaves y fríos. Siempre había querido tocar un pecho que tuviera ese aspecto, un pecho firme y lleno, un pecho maternal.
La sonrisa de la dama de piedra se hizo más ancha y Bing retrocedió de un salto, mientras un grito le subía por la garganta.
—¡Venga, Bing! Hay que ponerse a trabajar. ¡No vas vestido para este frío! —gritó Manx.
Bing se disponía a dar un paso al frente cuando se detuvo a mirar el arco que coronaba la verja de hierro abierta.
CEMENTERIO DE LO QUE PODRÍA SER
Tan desconcertante declaración hizo fruncir el ceño a Bing, pero entonces el señor Manx le llamó de nuevo y apretó el paso.
Cuatro escalones de piedra ligeramente espolvoreados de nieve descendían hasta una superficie plana de hielo negro. El hielo estaba manchado por la nieve recién caída, pero esta no era espesa y bastaba una patada con la bota para dejarlo al descubierto. Bing no había dado más que dos pasos cuando vio una forma indefinida atrapada en el hielo, a pocos centímetros de la superficie. A primera vista parecía un plato llano.
Bing se agachó y miró a través del hielo. Manx, que iba solo unos pasos por delante, se volvió y proyectó su linterna hacia donde estaba mirando Bing.
El haz de la linterna iluminó una cara infantil atrapada en el hielo, el rostro de una niña con pecas en las mejillas y coletas en el pelo. Al verla Bing gritó y dio un paso atrás, tambaleándose.
Estaba tan pálida como las estatuas de mármol que guardaban la entrada al Cementerio de lo que Podría Ser, pero era de carne y no de piedra. Tenía la boca abierta en un grito silencioso y de los labios le salían unas pocas burbujas congeladas. Tenía las manos levantadas, como hacia Bing. En una llevaba una cuerda roja enrollada, que Bing identificó como una comba.
—¡Es una niña! —exclamó—. ¡Hay una niña muerta en el hielo!
—No está muerta, Bing —dijo Manx—. Todavía no. Y quizá no muera hasta dentro de muchos años.
Apartó la linterna y enfocó una cruz de piedra blanca que sobresalía del hielo.
LILY CARTER
15 Fox Road
Sharpsville, PA
1980-¿?
Por su madre al pecado empujada,
¡lástima de infancia truncada!
¡Ay, si una segunda vida hubiera tenido,
en Christmasland podría haberla vivido!
Manx iluminó lo que Bing ahora identificó como un lago helado en el que había hileras de cruces, un cementerio del tamaño del de Arlington. La nieve bailaba alrededor de las lápidas, de los pedestales, del vacío. A la luz de la luna los copos de nieve parecían virutas de plata.
Bing miró de nuevo a la niña a sus pies. Esta le devolvió la mirada a través del hielo turbio… y parpadeó.
Bing gritó de nuevo y se alejó dando traspiés. La parte posterior de sus piernas chocó con otra cruz y le hizo dar media vuelta, antes de perder el equilibrio y caer a cuatro patas.
Escudriñó el hielo opaco. Manx enfocó con la linterna la cara de otro niño, un chico de ojos sensibles y pensativos bajo un flequillo pálido.
WILLIAM DELMAN
42B Mattison Avenue
Absbury Park, NJ
1981-¿?
Billy solo quería reír.
Pero su padre le abandonó
y su madre decidió huir.
Drogas, cuchillos, dolor padeció
¡ay, de haber tenido a quien recurrir!
Bing intentó ponerse de pie, hizo una pequeña pirueta y se cayó otra vez, un poco hacia la izquierda. El haz de la linterna de Manx reveló otra cara, la de una niña asiática agarrada a un oso de peluche con chaqueta de tweed.
SARAH CHO
1983-¿?
39 Fifth Street
Bangor, ME
Sarah está predestinada.
¡A los trece morirá ahorcada!
Y en cambio, ¡qué felicidad
si se marchara con Charles Manx!
Bing dejó escapar un graznido de terror. La niña, Sarah Cho, le miraba con la boca abierta en un grito silencioso. Había sido enterrada en el hielo con una cuerda de tender alrededor del cuello.
Manx lo cogió por un codo y lo ayudó a levantarse.
—Siento que hayas tenido que ver todo esto, Bing —dijo—. Me gustaría habértelo ahorrado. Pero necesitabas entender las razones por las que hago mi trabajo. Vamos al coche. Tengo un termo con cacao.
Ayudó a Bing a cruzar el hielo sujetándole fuerte del brazo para evitar que se cayera otra vez.
Se separaron delante del coche y Manx se dirigió hacia la puerta del conductor, pero Bing vaciló un instante, reparando por primera vez en el adorno del capó, la figura cromada de una señora sonriente con los brazos desplegados de manera que el vestido le ondeaba como si fueran unas alas. La reconoció al momento, era idéntica a los ángeles guardianes que custodiaban la entrada al cementerio.
Ya dentro del coche Manx buscó debajo de su asiento y sacó un termo plateado. Le quitó la tapa, la llenó de chocolate caliente y se la pasó a Bing. Este la cogió con las dos manos y se puso a sorber el líquido dulce y ardiente, mientras Manx giraba el coche y le alejaba del Cementerio de lo que Podría Ser. Volvieron por donde habían venido.
—Hábleme de Christmasland —dijo Bing con voz temblorosa.
—Es el mejor sitio que existe —dijo Manx—. Con permiso del señor Walt Disney, Christmasland es, de verdad, el lugar más feliz del mundo. Aunque, visto por otro lado, supongo que se podría decir que es el lugar más feliz de fuera de este mundo. En Christmasland todos los días son Navidad y los niños no conocen la infelicidad. No, los niños allí ni siquiera entienden el concepto de infelicidad. Solo hay diversión. Es como estar en el cielo, ¡solo que no están muertos! Viven eternamente, no dejan de ser niños y nunca tienen que luchar, sudar y humillarse como nosotros, los pobres adultos. Descubrí este lugar de verdadero ensueño hace muchos años y las primeras en vivir allí fueron mis propias hijas, que se salvaron así antes de ser destrozadas por la mujer lamentable y furiosa en que se convirtió su madre en sus últimos años.
»Es, de verdad, un sitio en el que lo imposible ocurre todos los días. Pero es un lugar para niños, no para adultos. Solo unas pocas personas mayores tienen permiso para vivir allí. Aquellas que han demostrado devoción a la causa. Solo aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo por el bienestar y la felicidad de los pequeñines. Gente como tú, Bing.
»Desearía de todo corazón que todos los niños del mundo pudieran llegar a Christmasland, donde conocerían una seguridad y una felicidad sin igual. ¡Eso sería una auténtica maravilla! Pero pocos adultos estarían dispuestos a consentir que sus hijos se marcharan con un hombre al que no conocen y a un sitio que no se puede visitar sin más. ¡Si hasta me tomarían por un despreciable secuestrador y un asaltacunas! Así que traigo solo uno o dos al año y siempre son niños que he visto en el Cementerio de lo que Podría Ser, niños buenos expuestos a sufrir a manos de sus padres. En tanto hombre que ha sufrido terriblemente de niño, ¡estoy convencido de saber lo importante que es ayudarles! El cementerio me muestra a los niños que, si yo no hago nada por impedirlo, se quedarán sin infancia por culpa de sus padres y madres. Les pegarán con cadenas, les darán comida para gatos, los venderán a pervertidos. Sus almas se convertirán en hielo y se volverán personas frías, sin sentimientos, que a su vez destruirán a otros niños. ¡Nosotros somos su única oportunidad, Bing! En los años que llevo de guardián de Christmasland he salvado a unos setenta niños y es mi más ferviente deseo salvar cien más antes de dar por concluida mi misión.
El coche circulaba a gran velocidad por la oscuridad fría y cavernosa. Bing movió los labios contando para sí.
—Setenta —murmuró—. Creía que rescataba usted un niño al año. Dos como máximo.
—Sí —dijo Manx—. Eso es.
—Pero entonces… ¿cuántos años tiene? —preguntó Bing.
Manx le sonrió de reojo dejando ver una boca llena de dientes marrones y afilados.
—Mi trabajo me mantiene joven. Termínate el cacao, Bing.
Bing dio un último sorbo caliente y azucarado y agitó lo que quedaba. Había un residuo amarillo lechoso en el fondo de la taza. Se preguntó si acaba de tragarse algo más del armario de las medicinas de Dewey Hansom, un nombre que sonaba a chiste o a personaje de un trabalenguas. Dewey Hanson, el ayudante de Manx antes-de-Bing, que había salvado a diez niños y ganado así su recompensa eterna en Christmasland. Si Charlie Manx había salvado a setenta, entonces ¿cuántos antes-de-Bing habría? ¿Siete? Qué suertudos.
Oyó un ruido, el estrépito, repiqueteo y gemido de un gran camión pesado que se acercaba por detrás. Se volvió para mirar mientras el ruido aumentaba a cada segundo, pero no vio nada.
—¿Oye eso? —preguntó sin ser consciente de que la taza vacía del termo se le había escurrido de sus manos repentinamente temblorosas—. ¿Oye cómo se acerca algo?
—Debe de ser la mañana —dijo Manx—. Está a punto de alcanzarnos. ¡No mires ahora, Bing, aquí llega!
El rugido del camión creció y creció y de repente los estaba adelantando por la izquierda de Bing. Este miró hacia la noche y vio el lateral de un enorme camión bastante cerca, a menos de un metro de distancia. Tenía un dibujo de un sol brillante y sonriente que salía de detrás de unas colinas. Los rayos del sol naciente iluminaban unas letras de medio metro de altura: EMPRESA DE REPARTOS AMANECER.
Durante un instante el camión oscureció la tierra y el cielo, y EMPRESA DE REPARTOS AMANECER llenó todo el campo visual de Bing. Después siguió traqueteante su camino, dejando una estela de polvo a su paso y entonces un cielo de mañana casi dolorosamente azul, sin nubes, sin límite, deslumbró a Bing, que parpadeó y vio


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
La campiña de Pensilvania
CHARLIE MANX CONDUJO EL ESPECTRO A UN LADO DE LA CARRETERA y puso punto muerto. Era una carretera rural, desigual y arenosa. En la cuneta había una maleza amarillenta que llegaba hasta el coche. Zumbido de insectos. Resplandor de sol bajo. No podían ser mucho más de las siete de la mañana, pero Bing ya notaba el intenso calor del día atravesando el parabrisas.
—¡Jobar! —dijo Bing—. ¿Qué ha pasado?
—Ha salido el sol —dijo Manx con tono amable.
—¿Me he dormido?
—Creo que en realidad has estado despierto. Quizá por primera vez en tu vida.
Manx sonrió y Bing se sonrojó y le devolvió una sonrisa insegura. No siempre entendía lo que le decía Charles Manx, pero eso hacía aún más fácil adorarle, venerarle.
Entre la hierba alta flotaban libélulas. Bing no reconocía dónde estaban. No era Sugarcreek. Algún camino vecinal en alguna parte. Cuando miró por la ventanilla distinguió en la brumosa luz dorada una casa de estilo colonial con contraventanas negras en una colina. En el sendero de tierra de la entrada, debajo de una falsa acacia, había una niña con un vestido estampado de flores carmesí tipo enagua que los miraba. En una mano tenía una comba, pero no estaba saltando, no la usaba, sino que se limitaba a observarlos como si estuviera algo desconcertada. Bing supuso que no había visto nunca un Rolls-Royce.
Guiñó los ojos y le devolvió la mirada, levantando una mano a modo de saludo. La niña no se lo devolvió, solo ladeó la cabeza mientras seguía estudiándolos. Las coletas le caían hacia el hombro derecho y fue entonces cuando Bing la reconoció. La sorpresa le hizo saltar y se golpeó la rodilla con la parte inferior del salpicadero.
—¡Es la niña! —gritó—. ¡Es ella!
—¿Quién, Bing? —preguntó Manx con cierta complicidad en la voz.
Bing miró a la niña y la niña le miró a él. No habría estado más sorprendido de haber visto resucitar a un muerto. Aunque en cierto modo eso era lo que había visto.
—Lily Carter —recitó. Bing siempre había tenido buena memoria para los poemas—: Por su madre al pecado empujada. ¡Lástima de infancia truncada! ¡Ay, si una segunda vida hubiera tenido… —se calló cuando vio que la puerta del porche de la casa se abría unos centímetros y una mujer de aspecto delicado y bonita silueta, con un delantal manchado de harina, sacaba la cabeza.
—¡Lily! —gritó la mujer—. ¡Hace diez minutos que te he llamado a desayunar! ¡Entra ahora mismo!
Lily Carter no contestó, sino que empezó a retroceder despacio por el camino de entrada con ojos grandes y fascinados. No parecía asustada. Solo… interesada.
—Esa es la madre de Lily —dijo Manx—. He hecho una pequeña investigación de la pequeña Lily Carter y su madre. Esta trabaja de noche en un bar de carretera cerca de aquí. Y ya sabes lo que son las mujeres que trabajan en bares.
—¿El qué? —preguntó Bing.
—Putas —dijo Manx—. Casi todas. Al menos hasta que dejan de ser atractivas, y en el caso de la madre de Lily eso va a ocurrir pronto. Entonces me temo que dejará de ser puta para convertirse en alcahueta. En la de su hija. Alguien tiene que ganarse las lentejas y Evangeline Carter no tiene marido. Nunca ha estado casada. Probablemente ni siquiera sabe quién la dejó embarazada. Y sí, la pequeña Lily todavía es una niña, pero las niñas… Las niñas crecen mucho más deprisa que los niños. Pero, mírala, ¡si es toda una señorita! ¡Estoy seguro de que la madre se sacará un buen pico a cambio de sacrificar su inocencia!
—¿Cómo lo sabe? —murmuró Bing—. ¿Cómo puede saber que todo eso va a pasar? ¿Está usted…? ¿Está usted seguro?
Charlie Manx levantó una ceja.
—Solo hay una forma de averiguarlo. Hacernos a un lado y dejar a Lily al cuidado de su madre. Quizá deberíamos echarle un vistazo dentro de unos años, para ver cuánto nos cobra su madre por una hora con ella. ¡Quizá nos haga un precio especial dos por uno!
Lily había llegado ya al porche.
Desde dentro de la casa su madre volvió a gritar con voz desabrida y enfadada. A Bing le sonó a voz de borracha con resaca. Una voz áspera e ignorante.
—¡Lily, entra ahora mismo o le doy los huevos al perro!
—Zorra —musitó Bing.
—Estoy de acuerdo, Bing —dijo Manx—. Cuando la hija se venga conmigo a Christmasland tendremos que ocuparnos también de la madre. En realidad lo ideal sería que madre e hija desparecieran juntas. Prefiero no llevarme a la señora Carter a Christmasland, pero igual tú sabes qué hacer con ella. Aunque solo se me ocurre una cosa para la que puede servir. En cualquier caso, no es asunto mío. Sencillamente tiene que desaparecer. Y, si piensas en lo que le hará a su hija algún día si nadie interviene… ¡pues no seré yo quien llore por ella!
El corazón de Bing le latía veloz y liviano dentro del pecho. Tenía la boca seca. Buscó a tientas el pestillo de la puerta.
Charlie Manx le sujetó por el brazo igual que había hecho cuando cruzaban el hielo en el Cementerio de lo que Podría Ser.
—¿Adónde vas, Bing? —preguntó.
Bing le dirigió una mirada feroz.
—¿A qué esperamos? Vamos a entrar. Vamos ahora mismo a salvar a esa niña.
—No —dijo Charlie—. Ahora no. Hacen falta preparativos. Pero llegará nuestro momento, muy pronto.
Bing le miró con asombro…. y cierto grado de veneración.
—Ah —dijo Manx— y otra cosa, Bing. Las madres pueden armar mucho escándalo si creen que les van a quitar a sus hijas, aunque sean malas madres, como la señora Carter.
Bing asintió.
—¿Crees que podrías conseguirnos algo de sevoflurano del trabajo? Y coge también la pistola y la máscara antigás. Nos vendrán bien.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
LA BIBLIOTECARIA
1991
Haverhill, Massachusetts
SU MADRE LE HABÍA DICHO: NI SE TE OCURRA SALIR ANDANDO POR ESA PUERTA, pero Vic no andaba, sino que corría, y además luchando por contener las lágrimas al mismo tiempo. Antes de salir oyó a su padre decirle a Linda: Déjala en paz, bastante mal se siente ya, lo que, en lugar de mejorar las cosas, las había empeorado. Cogió la bicicleta por el manillar y corrió con ella y, al llegar al fondo del jardín, se subió y pedaleó hacia la sombra fresca y aromática del bosque de Pittman Street.
No pensaba en adónde iba. Sencillamente su cuerpo lo sabía y guiaba a la Raleigh cuesta abajo, por la inclinada pendiente de la colina hasta llegar al camino de tierra en que terminaba a casi cincuenta kilómetros por hora.
Fue hasta el río. El río estaba allí. Lo mismo que el puente.
Esta vez lo que se había perdido era una fotografía, una instantánea arrugada de un niño regordete con sombrero vaquero dando la mano a una mujer joven con un vestido de lunares. La mujer usaba la mano libre para sujetar el vestido contra los muslos; el viento soplaba tratando de levantarle la falda. Era la misma brisa que le había despeinado unas pocas mechas de pelo claro que ahora cubrían sus facciones arrogantes, adustas, casi bonitas. El niño apuntaba a la cámara con una pistola de juguete. Aquel pequeño pistolero de ojos desconcertados era Christopher McQueen a la edad de siete años. La mujer era su madre que, para cuando se tomó la fotografía, ya se estaba muriendo de un cáncer ovárico que acabaría con su vida a la venerable edad de treinta y tres años. La fotografía era el único recuerdo que su padre conservaba de ella y cuando Vic quiso llevársela al colegio para usarla en un trabajo de clase de dibujo, Linda se había mostrado contraria. Sin embargo Chris McQueen se había impuesto. Había dicho: Oye, quiero que Vic la dibuje. Es lo más cerca de ella que podrá estar nunca. Eso sí, no la pierdas, Mocosa, porque no quiero olvidarme nunca de cómo era.
A sus trece años Vic era la estrella de la clase de dibujo de séptimo curso con el señor Ellis. Este había elegido su acuarela, Puente cubierto, para la exposición anual del colegio en el ayuntamiento, donde era la única pintura de séptimo curso en una selección de cuadros de octavo que iban de malos a malísimo (Los malos eran innumerables dibujos de frutas contrahechas en cuencos deformes; el malísimo era un retrato de un unicornio saltando con un arco iris que le salía del culo como una flatulencia en tecnicolor). Cuando la Haverhill Gazette publicó un reportaje sobre la exposición, ¿qué cuadro eligieron para ilustrarlo? Desde luego no el del unicornio. Cuando Puente cubierto regresó a casa, el padre de Vic se gastó dinero en un marco de madera de pino y lo colgó en la pared donde antes había estado el póster de Vic de El coche fantástico. Vic se había deshecho de Hasselhoff años atrás. Era un pringado, y el Pontiac Trans Am, una mierda sobre ruedas que perdía aceite. No le echaba de menos.
El último trabajo del curso consistía en «dibujar del natural» y se había pedido a los alumnos que usaran de modelo una fotografía que fuera especial para ellos. El padre de Vic tenía sitio encima del escritorio de su estudio para un cuadro y a Vic le hacía mucha ilusión que pudiera levantar la vista y ver a su madre, a color.
El cuadro ya estaba terminado, lo había llevado a casa el día anterior, el último de colegio, después de que Vic vaciara su taquilla. Y si bien aquella acuarela no era tan buena como Puente cubierto, Vic pensaba que sí captaba algo de la mujer de la fotografía, con esas caderas huesudas que se adivinaban debajo del vestido y una sonrisa entre temerosa y ensimismada. Su padre la había contemplado largo rato y pareció al mismo tiempo complacido y un poco triste. Cuando Vic le preguntó si le gustaba se limitó a decir:
—Sonríes igual que ella, Mocosa. Nunca me había dado cuenta.
El cuadro había vuelto a casa, pero la fotografía no. Vic no fue consciente de que no la tenía hasta que su madre empezó a preguntar por ella el viernes por la tarde. Lo primero que pensó fue que estaría en su mochila, en la habitación. Para cuando llegó la noche, sin embargo, había llegado a la angustiosa conclusión de que no la tenía y de que además no sabía cuándo la había visto por última vez. Para el sábado por la mañana —primer y maravilloso día de vacaciones— la madre de Vic había llegado a la misma conclusión, deduciendo que la fotografía había desaparecido para siempre y, en un estado rayano en la histeria, había dicho que era mucho más importante que una mierda de dibujo del instituto. Fue entonces cuando Vic se puso en marcha, tenía que irse, salir, pues temía que, de quedarse, también ella se pondría un poco histérica, una emoción que no podía sentir.
Le dolía el pecho como si llevara horas y no minutos montando en bicicleta, y le faltaba el aliento, como si estuviera subiendo una cuesta y no circulando sobre terreno llano. Pero cuando vio el puente sintió algo parecido a la paz. No, era mejor que la paz. Notaba cómo toda su mente consciente se desconectaba, se escindía del resto de su persona y dejaba que el cuerpo y la bicicleta hicieran todo el trabajo. Siempre le ocurría así. Había cruzado el puente casi una docena de veces en cinco años, y siempre era más una sensación que una experiencia. No era algo que hiciera, era algo que sentía: la conciencia difusa de estar deslizándose, un sensación lejana de ruido estático, parecida a la de estar adormeciéndose, dejándose envolver por el sueño.
Para cuando las ruedas empezaron a repiquetear sobre los tablones de madera, ya estaba escribiendo mentalmente la historia verdadera de cómo había encontrado la fotografía. El último día de clase se la había enseñado a su amiga Willa. Luego se habían puesto a hablar de otras cosas y Vic había tenido que salir corriendo para no perder el autobús. Ya se había marchado cuando Willa se dio cuenta de que seguía teniendo la fotografía, así que la guardó para devolvérsela. Cuando Vic llegara a casa después de montar en bicicleta tendría la fotografía en la mano y una historia que contar. Su padre la abrazaría y le diría que no había estado preocupado en ningún momento, y su madre pondría cara de tener ganas de escupir. Vic no habría sabido decir cuál de las dos reacciones esperaba con más ilusión.
Solo que esta vez sería distinto. Esta vez, cuando volviera, habría una persona a la que no conseguiría convencer cuando contara su historia verdadera-pero-en-realidad-no sobre dónde había estado la foto. Y esa persona era la propia Vic.
Salió por el otro extremo del túnel y enfiló el pasillo ancho y oscuro de la segunda planta del instituto. No eran ni las nueve de la mañana del primer día de vacaciones de verano, así que el espacio en penumbra, con eco y tan vacío, daba un poco de miedo. Vic tocó el freno y la bicicleta gimió con estridencia hasta detenerse.
Tuvo que darse la vuelta. No pudo resistir la tentación de hacerlo. Nadie en su lugar habría podido.
El Puente del Atajo atravesaba la pared de ladrillo del instituto y se adentraba tres metros en el pasillo, tan ancho como este. ¿Habría también una parte fuera, colgando sobre el aparcamiento? Vic no lo creía, pero no podía asomarse por una ventana para comprobarlo sin entrar en una de las aulas. La hiedra bloqueaba la entrada del puente con sus ramas verdes que colgaban flácidas.
La visión del Puente del Atajo le hizo sentirse ligeramente indispuesta y por un momento el pasillo del centro se hinchó a su alrededor, igual que una gota de agua cayendo de una ramita. Se sentía débil, sabía que si no se movía rápido empezaría a pensar y pensar no era bueno. Una cosa era fantasear con viajes al otro lado de un puente largo tiempo desaparecido cuando tenía ocho o nueve años y otra hacerlo a los trece. A los nueve era como soñar despierta. A los trece era engañarse a sí misma.
Sabía que iba al instituto (el nombre estaba escrito en pintura verde al otro lado del puente), pero había supuesto que saldría en la primera planta, cerca del aula de pintura del señor Ellis. En lugar de ello había aterrizado en la segunda, a unos cuatro metros de su taquilla. La había vaciado el día anterior mientras charlaba con los amigos. Habían sido muchas las distracciones y el ruido —gritos, risas, niños que pasaban corriendo—, pero a pesar de ello había revisado con cuidado la taquilla antes de cerrarla por última vez y estaba segura, bastante segura, de haberla vaciado. Pero el puente la había llevado allí y el puente no se equivocaba nunca.
No hay ningún puente, pensó. Willa tenía la fotografía. Iba a devolvérmela en cuanto me viera.
Apoyó la bicicleta contra las taquillas y miró dentro de la suya, por las paredes beis y el suelo oxidado. Nada. Palpó la estantería superior, a quince centímetros sobre su cabeza. Tampoco allí había nada.
Se le estaba revolviendo el estómago, tal era la preocupación que sentía. Quería encontrar la foto, salir de allí para poder empezar cuanto antes a olvidarse del puente. Pero si la fotografía no estaba en la taquilla, entonces no sabía dónde buscar. Se disponía a cerrar la puerta cuando se detuvo, se puso de puntillas y pasó la mano de nuevo por la estantería superior. Incluso entonces estuvo a punto de no tocarla. De alguna manera una esquina de la fotografía se había colado por la parte de atrás del estante, así que estaba vertical, pegada a la pared del fondo de la taquilla. Vic tuvo que meter la mano y alargar el brazo todo lo que era capaz para tocarla.
La empujó con las uñas, moviéndola de un lado a otro hasta que se soltó. Se apoyó de nuevo sobre los talones, ruborizándose de alegría.
—¡Sí! —dijo y cerró la taquilla de un golpe.
El conserje, el señor Eugley, estaba en la mitad del pasillo, con la fregona metida dentro del gran cubo amarillo con ruedas y paseando la vista de Vic a la bicicleta de Vic y de esta al Puente del Atajo.
El señor Eugley era un viejo encorvado que, con sus gafas de montura dorada y sus pajaritas, tenía más aspecto de profesor que la mayoría del personal docente. También trabajaba ayudando a los escolares a cruzar la calle y el día antes de las vacaciones de Semana Santa siempre tenía preparadas bolsitas de gominolas para los niños que pasaban a su lado. Se rumoreaba que el señor Eugley había cogido aquel trabajo para estar rodeado de niños, porque los suyos habían muerto en un incendio doméstico años atrás. Por desgracia los rumores eran ciertos, solo que pasaban por alto el detalle de que había sido el señor Eugley quien provocó el incendio al quedarse dormido con un pitillo encendido en la mano después de una borrachera. Ahora en lugar de hijos tenía a Jesús y en vez del bar, las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Estando en la cárcel había abrazado la religión y la sobriedad.
Vic le miró y el señor Eugley le devolvió la mirada mientras abría y cerraba la boca como una carpa. Le temblaban violentamente las piernas.
—Tú eres la niña McQueen —dijo con un fuerte acento de Maine que no pronunciaba las erres. Respiraba con dificultad, como si estuvieran estrangulándolo—. ¿Qué es eso de la pared? Por Dios, ¿es que me estoy volviendo loco? Parece el Puente del Atajo, que no había visto desde hace siete años.
Tosió, una vez y otra más. Era un sonido húmedo, extraño y ahogado que tenía algo de espeluznante. El sonido de un hombre sometido a una gran tensión física.
¿Cuántos años tendría? Vic pensó: Noventa. Se equivocaba en casi veinte años, pero setenta y uno seguían siendo bastantes para un ataque al corazón.
—No pasa nada —dijo—. No… —empezó a decir, pero no sabía cómo continuar. ¿No qué? ¿No grite? ¿No se muera?
—Ay, Dios mío —dijo el señor Eugley—. Ay, Dios mío— solo que pronunciaba «Dios» como si fueran dos sílabas: di-os. La mano derecha le tembló con furia cuando la levantó para taparse los ojos. Empezó a mover los labios—. Di-os. El Señor es mi pastor, nada me falta…
—Señor Eugley —Vic lo intentó de nuevo.
—¡Vete! —gritó este—. ¡Vete y llévate tu puente! ¡Esto no está pasando! ¡No estás aquí!
Seguía tapándose los ojos con la mano. Empezó a mover de nuevo los labios. Vic no le oía, pero por cómo los ponía adivinaba las palabras que decía. En verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas.
Vic dio la vuelta a la bicicleta. Pasó un pie por encima y empezó a pedalear. También a ella le fallaban un poco las piernas, pero en un momento estuvo sobre el puente y deslizándose hacia la siseante oscuridad y el olor a murciélago.
Miró atrás una vez, cuando estaba a medio camino. El señor Eugley seguía allí, con la cabeza gacha y rezando, una mano sobre los ojos y la otra sujetando la fregona pegada al cuerpo.
Vic siguió pedaleando, con la fotografía en una mano sudorosa, hasta salir del puente, y se internó en las sombras cambiantes y juguetonas del bosque de Pittman Street. Supo, antes siquiera de darse la vuelta para mirar —lo supo por la risa musical del río más abajo y por el elegante balanceo de los pinos en la brisa— que el Puente del Atajo había desaparecido.
Siguió adelante y se adentró en el primer día de verano mientras el pulso le latía de forma extraña. Durante todo el viaje de vuelta la acompañó una aprensión que hacía que le dolieran hasta los huesos.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Casa de los McQueen
VIC SALÍA DE CASA DOS DÍAS MÁS TARDE PARA IR EN BICICLETA a la de Willa —su última oportunidad de ver a su MAPS o mejor amiga para siempre antes de marcharse con sus padres a pasar seis semanas en el lago Winnipesaukee— cuando oyó a su madre en la cocina diciendo algo sobre el señor Eugley. El sonido de su nombre le infundió una sensación inmediata y casi paralizante de debilidad y casi necesitó sentarse. Había pasado todo el fin de semana haciendo verdaderos esfuerzos por no pensar en el señor Eugley, algo que no le había resultado difícil porque había estado toda la noche del sábado con una migraña tan fuerte que le daba ganas de vomitar. El dolor había sido especialmente intenso detrás del ojo izquierdo. Como si le fuera a estallar.
Subió los escalones de entrada y se quedó fuera de la cocina escuchando a su madre hablar de tonterías con una de sus amigas, Vic no estaba segura de cuál. Estuvo casi cinco minutos escuchando a escondidas la conversación telefónica de su madre, pero esta no volvió a mencionar al señor Eugley por su nombre. Dijo: No me digas y pobre hombre, pero sin decir su nombre.
Por fin la escuchó colgar el teléfono. Siguió un tintineo y ruido de platos en el fregadero.
Vic no quería saberlo. Le daba miedo saberlo y al mismo tiempo no podía evitar preguntar. Era así de sencillo.
—¿Mamá? —preguntó asomando la cabeza por la puerta—. ¿Has dicho algo del señor Eugley?
—¿Eh? —preguntó Linda. Se inclinó sobre la pila dándole la espalda a Vic. Las cazuelas entrechocaron. Una burbuja de jabón solitaria tembló y estalló—. Ah, sí. Ha vuelto a la bebida. Le encontraron anoche delante del colegio gritando como un loco. Llevaba sobrio treinta años. Desde que… bueno, desde que decidió que ya no quería ser un borracho. Pobre hombre. Dottie Evans me ha contado que esta mañana estaba en la iglesia llorando como un niño pequeño y diciendo que va a dejar el trabajo. Que no puede volver. Supongo que le da vergüenza.
Linda miró a Vic y frunció el ceño con preocupación.
—¿Estás bien, Vicki? Sigues sin tener buena cara. Igual deberías quedarte en casa esta mañana.
—No —dijo Vic con voz rara y hueca, como salida de una caja—. Quiero salir. Que me dé el aire —dudó un momento y dijo—: Espero que no deje el trabajo. Es muy agradable.
—Sí. Y os quiere mucho a los niños. Pero la gente se hace mayor, Vic, y necesita cuidados. Las partes se van desgastando. El cuerpo y también la mente.
Pasar por el bosque no le cogía de camino —había una ruta más directa a casa de Willa atravesando Bradbury Park—, pero en cuanto Vic se montó en la bicicleta decidió que necesitaba dar una vuelta, pensar un rato antes de ver a nadie.
Parte de ella sentía que era mala idea permitirse pensar en lo que había hecho, en lo que era capaz de hacer, en ese don insólito y desconcertante que solo ella tenía. Pero la caja de los truenos estaba destapada y le iba a llevar un tiempo volver a cerrarla. Había soñado despierta con un agujero en el mundo y conducido a través de él en su bicicleta, lo que era una locura. Porque solo un loco pensaría que algo así era posible, salvo por que el señor Eugley la había visto. El señor Eugley había visto lo ocurrido y algo se le había roto por dentro. Algo que le había hecho perder la sobriedad y tener miedo a volver al colegio, donde había trabajado durante más de una década. Un lugar en el que había sido feliz. El señor Eugley —el pobre, viejo y hecho polvo señor Eugley— era la prueba de que el Atajo era real.
Pero Vic no quería pruebas. Lo que quería era no saber nada.
Y, a falta de eso, deseaba que hubiera alguien con quien pudiera hablar, que le dijera que no pasaba nada, que no estaba loca. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera explicarle, hacer comprensible un puente que solo existía cuando lo necesitaba y que la llevaba siempre adonde necesitaba ir.
Empezó a bajar por la colina y entró en una bolsa de aire fresco que soplaba a ráfagas.
No quería solo eso. También quería encontrar el puente, verlo otra vez. Tenía la cabeza clara y se sentía segura de sí misma, anclada en el momento presente. Era consciente de cada salto y cada sacudida mientras la Raleigh traqueteaba sobre raíces y piedras. Conocía la diferencia entre fantasía y realidad, la tenía presente en sus pensamientos y creía que cuando llegara al camino de tierra el Puente del Atajo no estaría…
Pero sí estaba.
—No eres real —le dijo al puente, emulando inconscientemente al señor Eugley—. Te caíste al río cuando yo tenía ocho años.
El puente se obstinó en seguir donde estaba.
Detuvo la bicicleta y lo miró desde la seguridad que daban los seis metros de distancia. El río Merrimack se agitaba debajo.
—Ayúdame a encontrar a alguien que pueda decirme que no estoy loca —le dijo. A continuación apoyó los pies en los pedales y se dirigió hacia él.
Cuando se acercaba a la entrada vio las letras de siempre en pintura verde de espray en la pared a su izquierda.
AQUÍ →
Qué indicación más rara, pensó. ¿No estaba ya allí, es decir, aquí?
Todas las otras veces que había cruzado el Atajo lo había hecho en una suerte de trance, pedaleando de forma automática y sin pensar, como si fuera una prolongación del mecanismo de la bicicleta, lo mismo que las marchas o la cadena.
Esta vez se obligó a ir despacio y a mirar a su alrededor, aunque lo único que quería era salir del puente en cuanto estuvo dentro de él. Combatió el poderoso impulso de darse prisa, de pedalear como si el puente fuera a desplomarse a su espalda. Quería retener los detalles. Estaba medio convencida de que si miraba de verdad al Puente del Atajo, si lo miraba con detenimiento, se disolvería a su alrededor.
Y entonces ¿qué? ¿Qué sería de ella si el puente desaparecía de pronto? Daba igual. El puente persistía, por muy fijamente que lo mirara. La madera estaba vieja, gastada y astillada. Una capa de polvo recubría los clavos de las paredes. Notaba los tablones ceder bajo el peso de la bicicleta. No era posible hacer desparecer el puente con la imaginación.
Como siempre, oía la electricidad estática. Notaba su rugido atronador hasta en los dientes. La veía, veía la tormenta de ruido blanco a través de las grietas de las paredes combadas.
No se atrevía a frenar, a bajarse de la bicicleta y tocar las paredes, a caminar por el puente. Pensaba que si se bajaba de la bicicleta no volvería a subirse. Una parte de ella sentía que la existencia del puente dependía por completo de seguir adelante y no pensar demasiado.
El puente se dobló, se estiró y se dobló de nuevo. De entre las vigas salió polvo. ¿Había visto una paloma revolotear por allí una vez?
Levantó la cabeza para mirar y vio que el techo estaba alfombrado de murciélagos con las alas cerradas alrededor de las protuberancias pequeñas y nudosas de sus cuerpos. Estaban en movimiento constante y sutil, contoneándose, cambiando las alas de posición. Unos cuantos volvieron la cara para mirar a Vic con ojos miopes.
Eran todos idénticos y todos tenían la cara de Vic. Eran rostros retraídos, arrugados y rosáceos, pero Vic se reconoció en ellos. Eran ella a excepción de los ojos, que brillaban encarnados como gotas de sangre. Al verlos notó una fina aguja plateada de dolor atravesarle el globo ocular izquierdo hasta el cerebro. Oía sus gritos agudos, estridentes y subsónicos por encima del siseo y los chasquidos de la corriente de ruido blanco.
Era insoportable. Quería gritar, pero sabía que si lo hacía los murciélagos dejarían el tejado, la rodearían y eso sería su fin. Cerró los ojos y concentró todas sus fuerzas en pedalear hasta el otro extremo del puente. Algo temblaba violentamente. No sabía si era el puente, la bicicleta o ella misma.
Como iba con los ojos cerrados no supo que había llegado a la salida hasta que notó que la rueda delantera tocaba el bordillo. Notó una explosión de calor y luz —seguía sin mirar adónde iba— y oyó un grito. ¡Cuidado! Abrió los ojos en el preciso instante en que la bicicleta chocaba contra el bordillo de una acera de cemento en


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 Temas similares
Temas similares» Lectura #2 Octubre 2017
» Lectura Octubre 2018
» Lectura #1 Noviembre 2017
» Lectura #2 Noviembre 2017
» Lectura #1 Junio 2017
» Lectura Octubre 2018
» Lectura #1 Noviembre 2017
» Lectura #2 Noviembre 2017
» Lectura #1 Junio 2017
Book Queen :: Biblioteca :: Lecturas
Página 1 de 7.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
 Índice
Índice






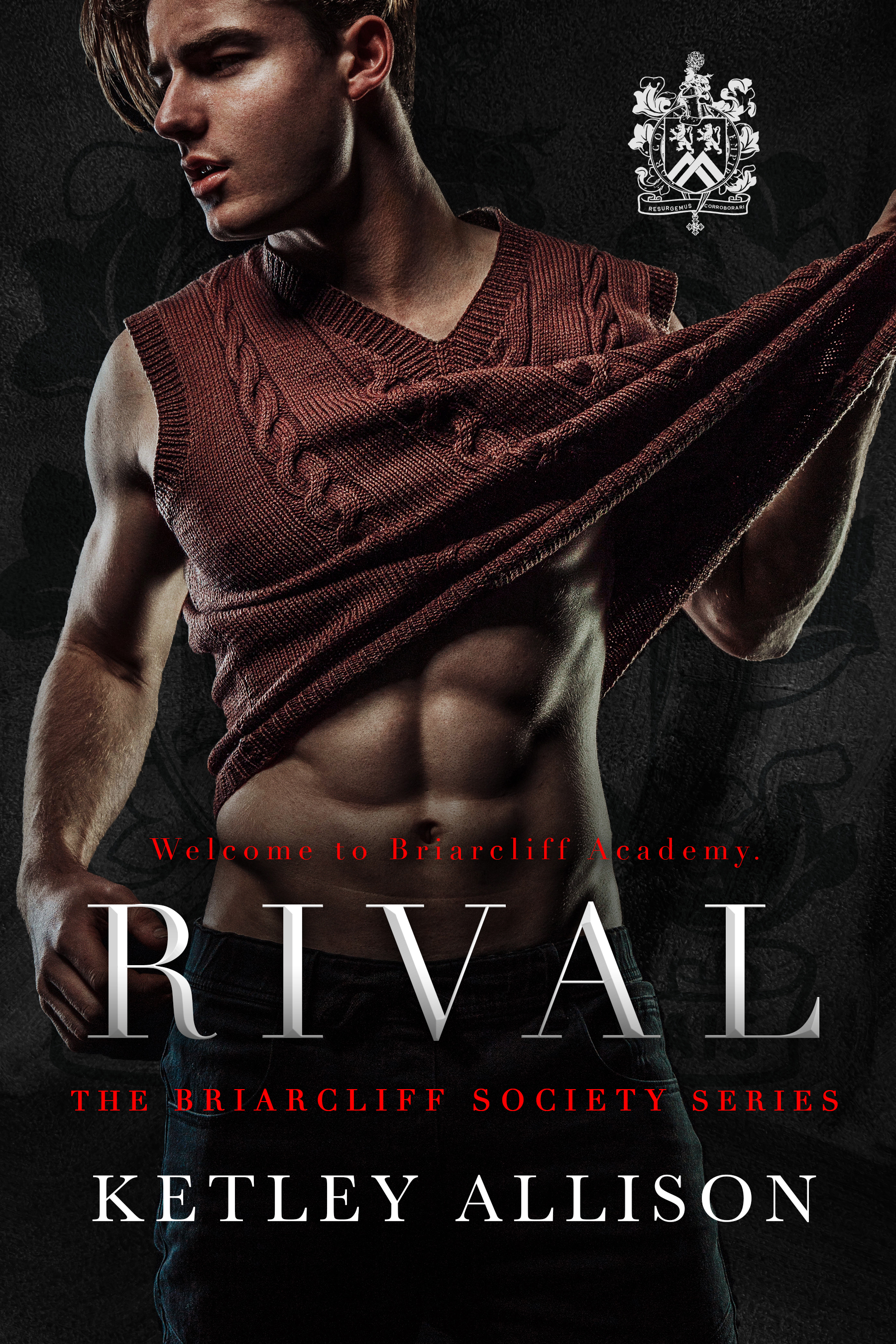





» Cuenta Regresiva de 500 a 0
» Cuenta de 1 en 1 hasta 100
» ABC de Nombres
» Di cómo te sientes con Emoticones
» ABC de Frutas y Verduras
» ABC de Todo
» Cuenta de 2 en 2 hasta 10.000
» Cuenta de 5 en 5 hasta 500