Únete a un Staff
Últimos temas
Lectura #1 Octubre 2017
+2
Vela
Maga
6 participantes
Book Queen :: Biblioteca :: Lecturas
Página 3 de 7.
Página 3 de 7. •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
La despensa
AGARRÓ EL TIRADOR DE METAL Y CERRÓ LA PUERTA DESPUÉS DE ENTRAR.
Era una puerta pesada que chirrió mientras tiraba de ella. En su vida había movido una puerta tan pesada.
No tenía pestillo de ninguna clase. El tirador era una U de hierro unida a la superficie de metal. Vic lo agarró y pegó los pies al marco de la puerta con las piernas separadas. Un instante después, Manx tiró desde el otro lado, pero Vic hizo fuerza con las rodillas y la mantuvo cerrada.
Manx soltó y al momento tiró una segunda vez, intentando pillarla desprevenida. Debía de pesar al menos treinta kilos más que Vic y tenía unos brazos largos como los de un orangután, pero con los pies contra la puerta se le desencajarían los hombros antes de que a ella le cedieran las piernas.
Manx dejó de tirar y Vic dispuso de un instante para mirar a su alrededor y ver una fregona con un largo mango de metal azul. Estaba justo a su derecha, al alcance de la mano. La encajó en el tirador en forma de U de manera que el mango hacía fuerza contra la puerta.
Vic dio un paso atrás, las piernas le temblaron y estuvo a punto de caer sentada. Tuvo que apoyarse en la lavadora para conservar el equilibrio.
Manx tiró otra vez de la puerta y el mango de la fregona chocó con el marco de esta.
Paró. Luego tiró de nuevo, pero esta vez con suavidad, de forma casi experimental.
Vic le oyó toser. Le pareció oír también susurros infantiles. Le temblaban las piernas. Le temblaban con tal violencia que sabía que si se apartaba de la lavadora se caería.
—¡Ahora sí que la has hecho buena, pequeña pirómana! —dijo Manx desde el otro lado de la puerta.
—¡Vete! —gritó Vic.
—¡Hace falta mucha cara para colarse en la casa de alguien y luego decirle que se largue! —dijo, pero con buen humor—. Supongo que te da miedo salir. Si tuvieras algo de sentido común te daría más miedo quedarte donde estás.
—¡Vete! —gritó de nuevo Vic. Era lo único que se le ocurría decir.
Manx tosió otra vez. El resplandor rojizo del fuego parpadeaba debajo de la puerta, interrumpido por dos sombras que señalaban donde tenía Manx los pies. Hubo más susurros.
—Niña —dijo Manx—. Me da igual que la casa se queme. Tengo otros sitios adonde ir y, en todo caso, este agujero ya no puedo seguir usándolo. Sal. Sal o te asfixiarás ahí dentro y nadie identificará tus restos calcinados. Abre la puerta. No voy a hacerte daño.
Vic se reclinó contra la lavadora agarrándose al borde con las dos manos. Las piernas le temblaban de forma furiosa, casi cómica.
—Es una pena —continuó Manx—. Me habría gustado conocer a una chica que tiene un vehículo propio, que puede viajar por las carreteras del pensamiento. Los de nuestra especie no somos muchos. Deberíamos aprender los unos de los otros. En fin. Ahora te voy a dar yo una lección, aunque no creo que te guste mucho. Me quedaría a charlar un rato, pero empieza a hacer un poco de calor aquí. A decir verdad, yo soy más bien de clima frío. ¡Me gusta tanto el invierno que prácticamente soy uno de los elfos de Papá Noel! —y rio de nuevo, con esa risa que parecía el relincho de los vaqueros en un rodeo. ¡Hiiii!
Algo se volcó en la cocina. Cayó con tal estrépito que Vic gritó y estuvo a punto de subirse de un salto a la lavadora. El impacto sacudió toda la casa e hizo vibrar de forma horrible las baldosas a sus pies. Por un momento temió que el suelo pudiera hundirse.
Supo, por el sonido, por el peso, por la fuerza, lo que había hecho Manx. Había agarrado el viejo y enorme frigorífico de forma abombada semejante a una bañera antigua, y lo había volcado delante de la puerta.
***
VIC SE QUEDÓ LARGO RATO APOYADA EN LA LAVADORA, ESPERANDO a que las piernas dejaran de temblarle.
Al principio no se creía que Manx se hubiera marchado de verdad. Tenía la sensación de que estaba esperando a que se lanzara hacia la puerta, golpeándola y suplicando que la dejaran salir. Podía oír el fuego. Oía cosas saltar y chisporrotear en el calor. El papel de la pared crujía y silbaba, igual que si alguien estuviera alimentando una fogata con agujas de pino.
Pegó la oreja a la puerta para oír mejor lo que pasaba en la otra habitación, pero en cuanto su piel rozó el metal retiró la cabeza con un grito. La puerta de hierro quemaba como una sartén puesta al fuego.
Un sucio humo marrón comenzó a filtrarse por el lateral izquierdo de la puerta.
Quitó el mango de la fregona de la puerta y lo tiró a un lado. Agarró el tirador con idea de darle un empujón, de ver hasta dónde podía empujarlo, pero enseguida lo soltó y retrocedió de un salto. El tirador curvo de metal estaba tan caliente como la superficie de la puerta. Agitó la mano en el aire para aliviar la sensación de quemazón en las yemas de los dedos.
Respiró la primera bocanada de humo. Apestaba a plástico derretido. Olía tan mal que se atragantó y se dobló, tosiendo tan fuerte que creyó que iba a vomitar.
Giró sobre sus talones. Dentro de la despensa apenas había espacio para más.
Estantes. Arroz precocinado. Un cubo. Un bote de amoniaco. Un bote de lejía. La puerta de una especie de armario o cajón de acero inoxidable empotrado en la pared. La lavadora y la secadora. No había ventanas. No había otra puerta.
En la habitación contigua explotó algo de cristal. Vic se dio cuenta de que el aire a su alrededor iba formando una película, como si estuviera dentro de una sauna.
Levantó la vista y vio que el techo de escayola blanco se empezaba a ennegrecer justo por encima del marco de la puerta.
Abrió la secadora y encontró una sábana blanca vieja ajustable. La sacó. Se tapó con ella la cabeza y los hombros, se envolvió una mano con parte de la tela e intentó otra vez empujar la puerta.
Aún con la sábana puesta, apenas podía tocar el tirador de metal y no resistiría empujar con el hombro durante demasiado tiempo. Pero la embistió con fuerza una y otra vez. La puerta tembló y se sacudió en el marco y se abrió quizá un par de centímetros, lo suficiente para dejar entrar una bocanada de humo marrón. Al otro lado de la puerta había demasiado humo para ver nada, ni siquiera llamas.
Vic tomó impulso y embistió la puerta por tercera vez. Le dio tan fuerte que rebotó contra ella, se le enredaron los tobillos en la sábana y se cayó espatarrada. Gritó de desesperación y se quitó la sábana. La despensa estaba llena de humo.
Se levantó, se agarró a la lavadora con una mano y con la otra asió el tirador de la portezuela de metal. Pero mientras se ponía de pie esta se abrió con un chirrido de bisagras y Vic volvió a caerse, las rodillas incapaces de sostenerla.
Descansó un poco antes de intentarlo de nuevo y volvió la cara de manera que tenía la frente apoyada contra el metal fresco de la lavadora. Cuando cerró los ojos le vino la imagen de su madre poniéndole una mano fría en la frente caliente.
Se puso en pie con piernas vacilantes. Soltó el tirador del armarito metálico, que se cerró con un muelle. El aire tóxico le irritaba los ojos.
Abrió de nuevo la trampilla. Daba a una bajante para la ropa sucia, un conducto de metal oscuro y estrecho.
Metió la cabeza por la abertura y miró hacia arriba. Atisbó otra puerta pequeña, a unos tres o cuatro metros de altura.
La estaba esperando allí arriba, lo sabía.
Pero daba igual. Quedarse en la despensa no era una opción.
Se sentó en la trampilla metálica abierta, que colgaba de la pared con dos muelles de aspecto resistente. Metió la mitad superior del cuerpo por la abertura, tiró de las piernas y se deslizó dentro de


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
El conducto de la ropa sucia
A SUS DIECISIETE AÑOS, VIC PESABA SOLO DIECIOCHO KILOS más y era ocho centímetros más alta que cuando tenía doce. Seguía siendo una niña flacucha, toda piernas. Pero la bajante era muy estrecha. Se preparó, pegando la espalda a la pared, con las rodillas a la altura de la cara y los pies apoyados en la pared contraria.
Reptó por el conducto impulsándose con las almohadillas de los pies, avanzando de diez en diez centímetros. A su alrededor subían ráfagas de humo que le irritaban los ojos.
Empezaban a dolerle y escocerle los tendones. Avanzó otros diez centímetros, trepando por el conducto encogida, doblada de una manera grotesca. También le dolía la región lumbar.
Estaba a mitad de camino hacia el segundo piso cuando el pie izquierdo resbaló de pronto, desequilibrándola. Notó un desgarrón en el muslo derecho y gritó. Por un momento logró quedarse donde estaba, doblada, con la rodilla derecha en la cara y la izquierda colgando. Pero el peso en la pierna derecha era excesivo. El dolor era demasiado intenso. Dejó de hacer fuerza con el pie derecho y se precipitó hasta abajo del todo.
Fue una caída fea, dolorosa. Chocó contra el suelo de aluminio del conducto y se clavó la rodilla derecha en la cara. El otro pie rebotó contra la trampilla de acero inoxidable y llegó hasta la despensa.
Durante un peligroso instante estuvo a punto de sucumbir al pánico. Se echó a llorar y cuando se puso de pie en la bajante no intentó volver a trepar, sino que empezó a saltar, sin importarle que la parte de arriba estuviera fuera de su alcance y que no hubiera nada en el conducto de aluminio a lo que agarrarse. Gritó. Gritó pidiendo ayuda. El conducto estaba lleno de humo que le nublaba la visión y mientras gritaba empezó a toser, una tos áspera, seca y dolorosa. Siguió tosiendo y pensó que no pararía nunca. Tosió con tal fuerza que casi vomitó y al final escupió un gran chorro de saliva que le supo a bilis.
No era el humo lo que la aterraba, tampoco el dolor en la parte posterior del muslo, donde sin duda se había desgarrado un músculo. Era la soledad inexorable, desesperada. ¿Qué le había gritado su madre a su padre? Pero tú no la estás educando, Chris. ¡Lo estoy haciendo yo sola! Era horrible encontrarse en un agujero completamente sola. No recordaba la última vez que había abrazado a su madre, a su asustada, siempre malhumorada e infeliz madre, que cuando había estado enferma se había quedado a su lado y había posado una mano fría en su frente febril. Era horrible pensar en morir allí, dejando las cosas tal y como estaban.
Entonces empezó a trepar de nuevo por el conducto, otra vez con la espalda contra una pared y los pies apoyados en la otra. Le lloraban los ojos. La bajante se había llenado ya de humo, que subía en oleadas de color parduzco. Algo terrible le ocurría en la parte posterior de la pierna derecha. Cada vez que se impulsaba hacia arriba con los pies, era como si el músculo se le desgarrara de nuevo.
Parpadeó, tosió, empujó y culebreó conducto arriba. El tacto del metal contra su espalda quemaba desagradablemente. Pensó que faltaba muy poco para que empezara a dejarse la piel en las paredes, que la bajante no tardaría en ponerse al rojo vivo. Solo que ya no era una bajante, sino una chimenea, con un fuego humeante abajo y ella era Papá Noel subiendo a buscar a los renos. Tenía aquel estúpido villancico, os deseo una puta Navidad dulce y feliz, dando vueltas en reproducción continua. No quería quemarse viva con la música de un villancico en la cabeza. Para cuando estuvo cerca del final de la bajante era casi imposible ver nada con el humo. No paraba de llorar y contenía el aliento. El músculo del muslo derecho le temblaba sin que pudiera hacer nada por evitarlo.
Vio una luz tenue en forma de U invertida en algún lugar situado justo encima de sus pies. Era la escotilla que daba al segundo piso. Le ardían los pulmones. Abrió la boca involuntariamente e inhaló una gran bocanada de humo que le hizo toser. Toser le dolía. Notaba el tejido blando detrás de sus costillas romperse, desgarrarse. La pierna derecha cedió sin avisar. Al perder pie, se agarró a la escotilla cerrada y mientras lo hacía pensó: No se va a abrir. La habrá atrancado con algo y no se va a abrir.
Sacó los brazos por la trampilla abierta hacia un aire maravillosamente fresco. Aguantó y se sujetó al borde de la abertura con las axilas. Las piernas cayeron dentro del conducto y las rodillas chocaron con la pared de acero.
Con la escotilla abierta entró aire en la bajante y Vic notó una brisa caliente y hedionda que subía hacia ella. Alrededor de su cabeza flotaba el humo. No podía dejar de toser y parpadear, tosía tan fuerte que tenía convulsiones. La boca le sabía a sangre, tenía sangre en los labios y se preguntó si no estaría echando algo importante por la boca.
Durante un largo instante permaneció allí colgada, demasiado débil para impulsarse y salir. Después empezó a dar patadas, apoyando las puntas de los pies contra la pared. Pataleó y coceó. No podía darse demasiado impulso, pero tampoco lo necesitaba. Ya tenía la cabeza y los brazos fuera, y salir del conducto no era tanto cuestión de trepar como de inclinarse hacia delante.
Se dio impulso de nuevo y aterrizó en la alfombra raída de un pasillo del segundo piso. El aire sabía bien. Se quedó un rato tumbada boqueando como un pez. Qué bendición, aunque dolorosa, resultaba estar viva.
Tuvo que apoyarse en la pared para ponerse en pie. Había esperado que la casa entera estuviera en llamas y llena de humo, pero no era así. En el pasillo de arriba, el aire estaba algo cargado, pero nada comparado con la bajante. A su derecha vio la luz del sol y caminó cojeando por una tupida moqueta de los años setenta hasta el rellano del que arrancaban las escaleras. Bajó los escalones tambaleándose, en una suerte de caída controlada, y vadeando a través del humo.
La puerta principal estaba medio abierta. La cadena colgaba del marco y de ella pendían a su vez la base de metal y una gran astilla de la puerta. El aire que entraba era frío y húmedo y Vic sintió deseos de zambullirse en él, pero no lo hizo.
En la cocina no se veía nada. Era todo humo y luces parpadeantes. Había una puerta abierta que daba a un cuarto de estar. El papel de la pared del extremo más lejano se estaba quemando y dejaba ver el yeso de debajo. La alfombra echaba humo. Había un jarrón con un ramo en llamas. Lenguas de fuego naranja trepaban por unas cortinas de nailon blanco. Vic pensó que toda la parte trasera de la casa estaría ardiendo, pero allí, en la parte delantera, en el recibidor, solo había humo en el pasillo.
Miró por la ventana situada a uno de los lados de la puerta. El camino de entrada a la casa era de tierra, largo y estrecho y se internaba entre los árboles. No parecía haber ningún coche, pero desde donde se encontraba no alcanzaba a ver el garaje. Manx podría estar sentado fuera esperando a ver si Vic salía. Podía estar al final del camino esperando a ver si Vic huía corriendo por él.
A su espalda algo crujió dolorosamente y se desplomó con gran estrépito. A su alrededor las explosiones de humo se sucedían. Una chispa ardiendo le alcanzó el brazo y la quemó. Y entonces supo que no había nada que pensar. Podía estar esperándola o no, pero no tenía adonde ir excepto


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Fuera
EL JARDÍN ESTABA TAN LLENO DE MALEZA QUE ERA COMO CORRER entre una maraña de alambres. La hierba le tendía trampas para enredarle los tobillos. En realidad no había un jardín como tal, solo una extensión de arbustos silvestres y zarzas y, más allá, el bosque.
No se volvió en ningún momento a mirar ni el garaje ni la casa, y tampoco corrió hacia el sendero. No se atrevía a coger aquel camino largo y estrecho por miedo a que el hombre pudiera estar aparcado en algún punto del mismo, espiándola. En su lugar corrió hacia los árboles. No vio que había un terraplén hasta que se precipitó por él, un desnivel de casi un metro respecto al suelo del bosque.
Al aterrizar se hizo daño en los dedos de los pies y un intenso dolor se apoderó de la parte posterior de su muslo derecho. Se había estrellado contra un revoltijo de ramas secas; se liberó de ellas y cayó de espaldas.
Los pinos se cernían sobre ella. Se mecían en el viento. Los adornos que colgaban de sus ramas espejeaban, lanzaban destellos y formaban arco iris titilantes, así que era como ver las estrellas después de un golpe.
Cuando recuperó el aliento rodó hasta ponerse de rodillas y miró hacia el jardín.
La enorme puerta del garaje estaba abierta, pero el Rolls-Royce había desaparecido.
Le sorprendió —casi decepcionó— que hubiera tan poco humo. Vio una película gris subir desde la parte trasera de la casa. También salía humo por la boca abierta de la puerta principal. Pero no oía quemarse nada y tampoco veía llamas. Había esperado que la casa fuera una hoguera.
Después se levantó y se puso de nuevo en marcha. No podía correr, pero sí renquear al trote. Le quemaban los pulmones y un paso sí y otro no, un dolor le desgarraba la parte posterior del muslo derecho. Menos consciente era de otros innumerables dolores y heridas: la fría quemazón en su muñeca derecha, la punzada continua en el ojo izquierdo.
Avanzó en paralelo al sendero, manteniéndose a unos quince metros a la izquierda, lista para esconderse detrás de un arbusto o un tronco de árbol si veía el Rolls. Pero el camino de tierra se alejaba de verdad y en línea recta de la casita blanca sin que hubiera rastro ni del viejo coche ni de aquel hombre, Charles Manx, ni tampoco del niño muerto que viajaba con él.
Siguió el estrecho camino de tierra durante un periodo de tiempo indeterminado. Había perdido la noción del tiempo, no tenía ni idea, ni la tuvo después, de cuánto le llevó atravesar el bosque. Cada momento era el momento más largo de su vida hasta que llegaba el siguiente. Más tarde tuvo la impresión de que su asombrosa huida por el bosque había durado tanto como el resto de su infancia. Para cuando vio la autopista había dejado la infancia muy atrás. Esta se había quemado y consumido hasta desaparecer, lo mismo que la Casa Trineo.
El terraplén que conducía a la carretera era más alto que por el que se había caído y tuvo que trepar con manos y pies, agarrándose a matojos de hierba para tomar impulso. Cuando llegó al final de la pendiente, escuchó el petardeo y el silbido de una moto que se acercaba. Llegaba desde su derecha, pero para cuando Vic estuvo arriba ya se alejaba. Era una Harley montada por un tipo corpulento vestido de negro.
La autopista discurría en línea recta a través de un bosque y bajo una confusión de nubes tormentosas. A su izquierda había un montón de colinas altas y azules, y por primera vez Vic tuvo la sensación de estar en algún lugar elevado. En Haverhill, Massachusetts, rara vez se paraba a pensar en la altitud, pero ahora entendía que no era que las nubes estuvieran bajas, sino que ella estaba en un sitio alto.
Echó a correr por el asfalto persiguiendo a la Harley, gritando y agitando los brazos. No me va a oír, pensó; era imposible que la oyera por encima del estruendo del motor. Pero el hombre corpulento se volvió y la rueda delantera de su Harley cabeceó, antes de que la enderezara y se echara a un lado de la carretera.
No llevaba casco y vio que era un hombre gordo con barba en el mentón y en la papada; llevaba el pelo castaño corto por delante y largo por detrás, al más puro estilo de los años ochenta. Vic corrió hacia él notando una punzada en el muslo derecho a cada paso que daba. Cuando llegó hasta la moto, no perdió el tiempo en explicaciones, sino que se subió y le pasó al hombre los brazos alrededor de la cintura.
La mirada de este era de asombro y algo de miedo. Llevaba guantes de cuero negro con los dedos cortados y una chaqueta de cuero también negra, pero con la cremallera abierta de manera que dejaba ver una camiseta de Weird Al. Ya de cerca Vic se dio cuenta de que no era tan mayor como había pensado. Tenía la piel tersa y rosa debajo de la barba y sus emociones, de tan evidentes, parecían casi infantiles. Era posible incluso que no fuera mucho mayor que ella.
—¡Hostia, colega! —dijo—. ¿Estás bien? ¿Has tenido un accidente?
—Tengo que hablar con la policía. Hay un hombre. Quería matarme. Me encerró en una habitación y prendió fuego a la casa. Tiene a un niño pequeño. Había un niño pequeño y yo he estado a punto de no escapar, y se ha llevado al niño. Tenemos que irnos. Puede volver.
No estaba segura de si nada de aquello era comprensible. La información era la correcta, pero tenía la impresión de haberla expuesto mal.
El hombre gordo y con barba la miraba con ojos como platos, como si le estuviera parloteando en un idioma extranjero. En tagalo, quizá, o en klingon. Aunque luego resultaría que, de haberle hablado en klingon, Louis Carmody probablemente la habría entendido.
—¡Fuego! —gritó Vic—. ¡Fuego!
Y señaló con un dedo hacia el camino de tierra.
Desde la autopista no podía ver la casa y la fina columna de humo que subía desde los árboles podía haber sido de una chimenea o de alguien quemando hojas en un jardín. Pero aquellas palabras bastaron para sacar al hombre de su trance y espabilarlo.
—¡Agárrate, tía! —gritó con la voz quebrándosele en un gallo, y aceleró tanto la moto que Vic pensó que iba a hacer un caballito.
El estómago se le fue a los pies y apretó los brazos alrededor de la tripa del hombre de manera que las puntas de los dedos casi, solo casi, se tocaban. Pensó que se iban a caer; la moto bailó peligrosamente, la rueda delantera cabeceando hacia un lado y la trasera a otro.
Pero el chico consiguió enderezarla y la línea blanca del centro de la carretera empezó a parpadear como en una ráfaga de ametralladora, lo mismo que los pinos que la flanqueaban.
Vic no se atrevía a mirar atrás. Esperaba ver el viejo coche negro salir desde el camino de tierra, pero la autopista estaba vacía. Volvió la cabeza y la apretó contra la espalda del chico gordo mientras dejaban atrás la casa del viejo en dirección a las colinas azules. Se alejaron y estaban a salvo y todo había terminado.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Pues si que Charlie le hizo pasar un momento muy mal a Vic, casi muere quemada o asfixiada, afortunadamente logró salir a tiempo, y el hombre de la moto será bueno o solo es una trampa.

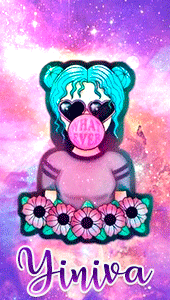
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
De tan solo pensar morir quemada o de asfixia me dieron ganas de llorar, pobre no se que hubiera hecho si fuera ell... algo olvidado si sueña con arboles de navidad tenebrosos, no seria una buena idea para halloween jajja yo y mis ideas 




citlalic_mm- Mensajes : 978
Fecha de inscripción : 04/10/2016
Edad : 41
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Si que la vio cerca, pero logro salir, gracias por seguir en la lectura chicas




Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Al norte de Gunbarrel, Colorado
ENTONCES EL CHICO AFLOJÓ LA MARCHA.
—¿Qué haces? —gritó Vic.
Habían recorrido menos de un kilómetro de autopista. Vic se giró. Todavía veía el camino de tierra que conducía a aquella casa espantosa.
—Tía —dijo el chico—, tenemos que pedir ayuda. Ahí tienen teléfono.
Se acercaban a un camino de asfalto picado y agrietado que salía hacia la derecha y en la esquina de la intersección había una tienda-gasolinera con un par de surtidores a la entrada. El chico llevó la moto justo hasta el porche.
El motor se caló de repente, en cuanto retiró el pie del pedal, porque no se había molestado en poner el punto muerto. Vic quería decirle que no, que allí no, que estaban demasiado cerca de la casa del tipo, pero el chico gordo ya se había bajado de la moto y le tendía una mano para ayudarla a bajar a ella también.
Al dar el primer paso hacia el porche, Vic se tambaleó y estuvo a punto de caerse. El chico la sujetó. Se volvió y le miró, parpadeando para contener las lágrimas. ¿Por qué lloraba? No lo sabía, lo único que sabía era que no podía evitar sorber aire a intervalos cortos y ahogados.
Curiosamente el chico gordo, Louis Carmody, de solo veinte años, un chaval con un historial delictivo de lo más tonto —vandalismo, hurto, fumar siendo menor de edad—, también parecía a punto de echarse a llorar. Vic no supo su nombre hasta más tarde.
—Oye —dijo el chico—. No voy a dejar que te pase nada. Ahora estás bien, yo me encargo.
Vic quería creerle. Aunque para entonces ya entendía la diferencia entre ser un niño y un adulto. La diferencia es que cuando le dices a un niño que no va a pasarle nada malo estando contigo, te cree. Vic quería creerle, pero no podía, así que en lugar de ello decidió besarle. No en ese momento, sino más tarde. Más tarde le daría el mejor beso del mundo. Estaba gordito y tenía un pelo fatal, y sospechaba que no había besado nunca a una chica guapa. Vic no iba para modelo de catálogo de ropa interior, pero era bastante atractiva. Sabía que el chico también lo pensaba, por como le había costado soltarle la muñeca.
—Vamos a entrar y llamar a las fuerzas de la ley —dijo el chico—. ¿Qué te parece?
—Y a los bomberos— dijo Vic.
—Eso también —dijo el chico.
Lou entró en la tienda con suelo de madera de pino. Sobre el mostrador, unos huevos encurtidos flotaban como ojos de vaca en un fluido amarillento dentro de un frasco.
Unos pocos clientes hacían cola delante de la única caja registradora. El hombre detrás del mostrador tenía una pipa de maíz en uno de los lados de la boca. Con la pipa, los ojos bizcos y una barbilla prominente, se parecía bastante a Popeye El Marino.
Un joven con pantalones militares estaba el primero de la fila con unos pocos billetes en la mano. A su lado esperaba su mujer, con un bebé en brazos. Su mujer era, como mucho, cinco años mayor que Vic y llevaba el pelo rubio sujeto en una coleta con una goma elástica. El niño rubito que tenía en brazos llevaba una ranita de Batman con manchas de salsa de tomate en la parte delantera, la prueba de una nutritiva comida rápida cortesía de Chef Boyardee.
—Perdón —dijo Lou elevando su voz fina y aguda.
Nadie le miró.
—¿Tú no tuviste una vaca lechera, Sam? —preguntó el joven con pantalón militar.
—Pues sí —dijo el tipo que se parecía a Popeye mientras pulsaba algunas teclas de la caja registradora—. Pero no creo que te apetezca oír hablar otra vez de mi exmujer.
Los «muchachos» reunidos en torno al mostrador estallaron en risas. La rubia con el bebé sonrió indulgente y miró a su alrededor. Su vista se posó en Vic y Lou y frunció el ceño con preocupación.
—¡Por favor, que todo el mundo me escuche! —gritó Lou, y esta vez todos volvieron la cabeza y le miraron—. Necesitamos llamar por teléfono.
—Oye, cariño —dijo la rubia del bebé hablándole directamente a Vic. Por como lo dijo, esta supo que era camarera y llamaba a todo el mundo cariño, cielo o tesoro—. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis tenido un accidente?
—Tiene suerte de estar viva —dijo Lou—. Hay un hombre carretera abajo que la ha encerrado en su casa. Intentó quemarla viva, la casa sigue ardiendo. Ella se acaba de escapar. Ese cabrón tiene a un niño con él.
Vic negó con la cabeza. No… no, así no era la cosa exactamente. El niño no estaba allí contra su voluntad. Ni siquiera era ya un niño, sino otra cosa, algo tan frío que te dolía si le tocabas. Pero no se le ocurría cómo corregir a Lou, de forma que no dijo nada.
Los ojos de la rubia estuvieron fijos en Lou mientras hablaba y cuando volvió a mirar a Vic, lo hizo de una manera ligeramente distinta. Era una mirada de evaluación calmada e intensa, una mirada que Vic le había visto muchas veces a su madre. Era la forma en que Linda valoraba una herida, decidía cómo de grave era y qué tratamiento merecía.
—¿Cómo te llamas, cariño? —preguntó la rubia.
—Victoria —dijo Vic, algo que nunca hacía, referirse a sí misma por su nombre de pila.
—Ya estás a salvo, Victoria —dijo la rubia con una voz tan amable que Vic empezó a sollozar.
La rubia se hizo discretamente con el control de la habitación y de todos los que estaban en ella, sin necesidad de levantar la voz ni de soltar a su hijo. Más tarde, cuando Vic pensara en qué era lo que más le gustaba de las mujeres, siempre recordaba a la mujer del soldado, en su seguridad y en su tranquila compostura. Le venía a la cabeza la expresión «cuidados maternales», que era en realidad sinónima de estar presente y preocuparse por lo que le pasara a alguien. Quería esa seguridad para sí, esa percepción correcta de las cosas que había visto en la mujer del soldado y decidió que le gustaría ser una mujer como ella. Una madre poseedora del instinto firme, fiable y femenino que te dice qué hacer en un momento de crisis. Hasta cierto punto Bruce, el hijo de Vic, fue concebido en aquel momento, aunque no se quedaría embarazada de él hasta tres años más tarde.
Vic se sentó en unas cajas a uno de los lados del mostrador. El hombre que se parecía a Popeye ya estaba hablando por teléfono, pidiéndole a una operadora que le pusiera con la policía. Su voz era tranquila. Nadie había perdido la calma porque la rubia no lo había hecho y los demás seguían su ejemplo emocional.
—¿Eres de por aquí? —le preguntó la mujer del soldado.
—Soy de Haverhill.
—¿Eso está en Colorado? —preguntó el soldado, que se llamaba Tom Priest. Había estado dos semanas de permiso y aquella misma noche tenía que presentarse en Fort Hood para volver a Arabia Saudí.
Vic negó con la cabeza.
—Massachusetts. Tengo que llamar a mi madre. Lleva días sin verme.
A partir de aquel momento Vic fue incapaz de recorrer el camino de vuelta hacia la verdad. Llevaba dos días fuera de Massachusetts. Ahora estaba en Colorado y había escapado de un hombre que la había encerrado en su casa, que había intentado quemarla viva. Aunque no mencionó que había sido secuestrada, todo el mundo daba por hecho que eso era lo que había ocurrido.
Eso se convirtió en la nueva verdad, incluso para la propia Vic, del mismo modo que había sido capaz de convencerse de que había encontrado la pulsera de su madre en el coche familiar y no en Terry’s Primo Subs en Hampton Beach. Las mentiras eran fáciles de contar porque no parecían en absoluto mentiras. Cuando le preguntaron sobre su viaje a Colorado, dijo que no recordaba haber estado en el coche de Charles Manx y los oficiales de policía intercambiaron miradas tristes y comprensivas. Cuando le insistieron, dijo que había estado todo oscuro. ¿Oscuro como dentro del maletero? Sí, puede ser. Alguien puso por escrito su declaración y Vic la firmó sin molestarse en leerla.
El soldado dijo:
—¿Dónde conseguiste escapar del hombre?
—Ahí, junto a la carretera, un poco más abajo —dijo Lou contestando por Vic, que se había quedado sin voz—. A menos de un kilómetro. Os puedo llevar. Es en el bosque, colega. Como no lleguen rápido los coches de bomberos la colina entera va a arder.
—Esa es la casa de Papá Noel —dijo Popeye apartando la boca del auricular del teléfono.
—¿Papá Noel? —dijo el soldado.
Un hombre con silueta de calabaza que llevaba una camisa a cuadros rojos y blancos dijo:
—Yo la conozco. He estado cazando por allí. Es muy rara. Los árboles de fuera tienen adornos de Navidad todo el año. Aunque nunca he visto a nadie por allí.
—¿El tío le ha pegado fuego a su propia casa y después se ha largado? —preguntó el soldado.
—Y tiene un niño con él —dijo Lou.
—¿Qué coche lleva?
Vic abrió la boca para responder y entonces vio algo moverse fuera, por el cristal de la puerta y miró por encima del soldado. Era el Espectro, que se detenía delante de los surtidores, como convocado por la pregunta. Incluso de lejos y a través de la puerta cerrada, se oía la música navideña.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Tienda-gasolinera de Sam
VIC NO PODÍA GRITAR, NO PODÍA HABLAR, PERO TAMPOCO HIZO FALTA. El soldado le vio la cara y hacia dónde miraba y se volvió para comprobar quién se había detenido junto a los surtidores.
El conductor se bajó y rodeó el coche para poner gasolina.
—¿Es ese? —preguntó el soldado—. ¿El chófer?
Vic asintió.
—No veo que lleve ningún niño —dijo Lou alargando el cuello para mirar por la ventana delantera.
Siguió un momento de silencio angustiado, mientras todos en la tienda asimilaban lo que aquello implicaba.
—¿Lleva un arma? —dijo el soldado.
—No lo sé —dijo Vic—. No le vi ninguna.
El soldado se giró y echó a andar hacia la puerta. Su mujer le miró con dureza.
—¿Adónde crees que vas?
El soldado dijo:
—¿Tú qué crees?
—Deja que se ocupe la policía, Tom Priest.
—Por supuesto. Cuando vengan. Pero no pienso dejar que se marche antes de que lleguen.
—Voy contigo, Tommy —dijo el tipo corpulento con camisa de cuadros blancos y rojos—. Además es mi obligación. Soy el único en esta habitación que lleva placa.
Popeye bajó el auricular del teléfono, lo tapó con una mano y dijo:
—Alan, tu placa es de guarda forestal y tiene pinta de haberte tocado en una piñata.
—No me ha tocado en ninguna piñata —dijo Alan Warnes ajustándose una corbata invisible y arqueando sus cejas plateadas, simulando estar furioso—. Tuve que pedirla por correo a una institución de lo más respetable. La misma donde me compré una pistola de agua y un parche de ojo de pirata de verdad.
—Si insistís en salir ahí —dijo Popeye metiendo una mano debajo del mostrador—, llevaos esto.
Apoyó una enorme automática negra del 45 cerca de la caja registradora y la empujó con una mano hacia el guarda forestal.
Alan Warner frunció el ceño y sacudió ligeramente la cabeza.
—Mejor no. No sé a cuántos ciervos he disparado, pero no me gustaría a apuntar a ningún hombre. ¿Tommy?
El soldado llamado Tom Priest dudó, después cruzó la habitación y cogió la 45. Le dio la vuelta para comprobar el seguro.
—Thomas —dijo su mujer mientras mecía al niño en los brazos—. Tienes un hijo de dieciocho meses. ¿Qué vas a hacer si ese hombre te saca una pistola?
—Dispararle —dijo Tom.
—Joder —dijo la mujer con una voz que era poco más que un susurro—. Jo-der.
El soldado sonrió… y cuando lo hizo parecía un niño de diez años a punto de soplar las velas de su cumpleaños.
—Cady, tengo que hacerlo. Soy un miembro en activo del ejército de Estados Unidos y estoy autorizado para hacer cumplir la ley federal. Acabamos de saber que ese tipo ha cruzado fronteras estatales con una menor y en contra de la voluntad de esta. Eso es secuestro. Estoy obligado a hacer que ponga el culo en el suelo y esperar a las autoridades civiles. Y basta de charlas.
—¿Por qué no esperas a que entre a pagar la gasolina? —dijo Popeye.
Pero Tom y el guarda, Alan, avanzaban ya juntos hacia la puerta. Alan se volvió.
—Igual se larga sin pagar. Dejad de preocuparos. Esto va a ser divertido. No he tenido que enfrentarme a nadie desde mi último año de instituto.
Lou Carmody tragó saliva con esfuerzo y dijo:
—Yo os cubro.
Y salió detrás de ellos. La rubia guapa, Cady, le cogió del brazo antes de que hubiera dado tres pasos. Probablemente le salvó la vida.
—Tú ya has hecho bastante. Ahora quiero que te quedes aquí. Igual tienes que ponerte al teléfono para informar de los hechos a la policía —le dijo en una voz que no daba lugar a objeciones.
Lou suspiró de forma algo temblorosa y relajó los hombros. Parecía aliviado, tenía pinta de necesitar tumbarse. Vic pensó que le comprendía. El heroísmo era una cosa agotadora.
—Señoras —dijo Alan Warner saludando con la cabeza a Cady y a Vic mientras salía.
Tom Priest fue delante de él hasta la puerta y la cerró cuando hubieron salido, haciendo tintinear la campanilla. Vic miraba desde las ventanas delanteras. El resto también.
Vieron a Priest y a Warner cruzar el asfalto, el soldado delante llevando la 45 pegada a la pierna derecha. El Rolls estaba en el último surtidor y el conductor les daba la espalda a los dos hombres. No se volvió cuando estos se acercaron, sino que continuó llenando el depósito.
Tom Priest ni esperó ni se molestó en dar explicaciones. Le puso una mano en la espalda a Manx y le empujó hasta el lateral del coche. A continuación le puso el cañón de la pistola en la espalda. Alan se mantuvo a una distancia prudencial, detrás de Tom y entre los dos surtidores, dejando hablar al soldado.
Charlie Manx trató de ponerse recto, pero Priest le empujó de nuevo contra el coche, aplastándole contra el Espectro. El Rolls, fabricado en Bristol en 1938 por una compañía que pronto diseñaría tanques para la Marina Real británica, ni se movió. La cara bronceada de Tom Priest era una máscara rígida y severa. Ni rastro de la sonrisa infantil; parecía un hijo de puta con botas y chapas identificativas como las que llevan los perros. Dio una orden en voz baja y despacio, muy despacio, Manx levantó las manos y las apoyó en el techo del Rolls-Royce.
Tom metió la mano que tenía libre en el bolsillo del abrigo negro de Manx y sacó algunas monedas, un mechero de metal y una cartera plateada. Lo dejó todo en el techo del Rolls-Royce.
En aquel momento se oyó un ruido metálico, o sordo, procedente de la parte trasera del Rolls. Fue lo bastante fuerte como para sacudir todo el coche. Tom miró a Alan.
—Alan —dijo, con voz lo bastante alta para que lo oyeran desde dentro—, ve y quita las llaves del contacto. A ver lo que hay en el maletero.
Alan asintió y empezó a rodear el coche mientras sacaba un pañuelo para sonarse la nariz. Llegó hasta la puerta del conductor, donde la ventana estaba abierta unos veinte centímetros y cogió las llaves. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal.
La ventanilla se subió. Dentro del coche no había nadie; nadie podía accionar la manivela. Pero la ventanilla subió de pronto y se cerró, atrapando el brazo de Alan. Este chilló, echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, poniéndose de puntillas por el dolor.
Tom Priest apartó la vista de Manx un segundo —solo uno— y la puerta del pasajero se abrió de pronto. Le golpeó el costado derecho, lo lanzó contra el surtidor y lo puso mirando de espaldas. La pistola chocó contra el asfalto. La puerta del coche parecía haberse abierto sola. Desde donde estaba Vic, parecía que nadie le había puesto una mano encima. Esta pensó automáticamente en El coche fantástico, una serie que llevaba años sin ver, y en cómo el elegante coche de Michael Knight conducía solo, pensaba, expulsaba a gente que no le gustaba y abría las puertas a quien sí.
Manx dejó caer la mano izquierda y cuando la levantó sostenía la manguera de la gasolina. Le dio a Tom en la cabeza con la boquilla de metal, golpeándolo en el puente de la nariz a la vez que apretaba el gatillo de manera que un chorro de gasolina salió disparado hacia la cara del soldado y le chorreó por los pantalones militares.
Tom profirió un grito ahogado y se llevó las manos a los ojos. Manx le golpeó de nuevo dándole con la boquilla en plena cabeza, como si quisiera trepanársela. La gasolina clara y brillante brotó a borbotones sobre la cabeza de Priest.
Alan gritaba y gritaba. El coche empezó a avanzar despacio, arrastrándolo con él.
Priest intentó lanzarse contra Manx, pero este ya se había apartado y Priest cayó a cuatro patas sobre el asfalto. Manx le roció la espalda con gasolina con la meticulosidad que pondría un hombre en regar su jardín con una manguera.
Los objetos que estaban en el techo del coche —las monedas, el mechero— empezaron a caerse mientras el vehículo seguía avanzando despacio. Manx alargó un brazo y cogió el mechero de metal brillante con la misma ligereza que un defensa de primera base sale a coger una bola lenta a media altura.
Alguien empujó a Vic desde la izquierda —Lou Carmody— y chocó contra la rubia llamada Cady. Esta gritaba el nombre de su marido, casi doblada en dos por la fuerza de sus gritos. El niño que tenía en brazos también chillaba: ¡Papi! ¡Papi! La puerta se abrió de par en par, los hombres salieron al porche y por un momento Vic no vio nada, porque la gente corriendo a su lado le bloqueaba la vista.
Cuando vio de nuevo el asfalto, Manx había dado un paso atrás y encendido el mechero. Lo dejó caer sobre la espalda del soldado, que empezó a arder con una gran explosión de fuego azul que desprendía una ráfaga de calor suficiente para hacer temblar los cristales de la tienda.
El Espectro proseguía su marcha arrastrando con él a un indefenso Alan Warner. El grueso hombre gritaba golpeando la puerta del coche con la mano que tenía libre, como si así pudiera convencerla de que lo soltara. A uno de los lados del coche le había salpicado gasolina y la rueda del lado del pasajero era un anillo de fuego rodante.
Charlie Manx dio otro paso alejándose del soldado en llamas, que se retorcía, y fue golpeado en la espalda por otro de los clientes, un hombre delgaducho con tirantes. Los dos cayeron al suelo. Lou Carmody saltó por encima de ellos y se quitó la cazadora para echársela por encima a Priest.
La ventanilla del asiento del conductor se bajó abruptamente y soltó a Alan Warner, quien cayó al asfalto casi debajo de las ruedas del coche. Estas hicieron un ruido seco al pasarle por encima.
Sam Cleary, el dueño de la tienda que se parecía a Popeye, pasó corriendo junto a Vic con un extintor en la mano.
Lou Carmody gritaba alguna cosa mientras sacudía su cazadora contra Tom Priest, pegándole con ella. Era como si estuviera atizando un montón de periódicos ardiendo; por el aire subían grandes copos de humo negro. Vic no comprendió hasta más tarde que eran jirones de carne quemada.
El niño en brazos de Cady golpeaba la ventana delantera de la tienda con una mano gordezuela. «¡Quema! ¡Papi quema!». Cady pareció darse cuenta de repente de que su hijo lo estaba viendo todo, se volvió y se fue con él hasta el otro extremo de la habitación, lejos de la ventana, sollozando.
El Rolls avanzó unos sesenta metros más antes de detenerse cuando el parachoques se encontró con un poste de teléfono. Las llamas tapaban toda la parte trasera y, si había un niño en el maletero, habría muerto asfixiado o quemado. Pero no había ningún niño. Lo que había era un bolso propiedad de Cynthia McCauley, desaparecida tres días antes del aeropuerto JFK de Nueva York junto con su hijo Brad, pero a ninguno de los dos se los volvió a ver. Nadie fue capaz de explicar el ruido sordo que pareció salir del maletero del coche, ni tampoco lo de la ventanilla bajando sola o la puerta golpeando a Tom Priest. Era casi como si el coche actuara por voluntad propia.
Sam Cleary llegó hasta los dos hombres que forcejeaban en el suelo y usó por primera vez el extintor, sujetándolo con ambas manos, para golpear a Charlie Manx en la cara. Lo usaría por segunda vez con Tom Priest, apenas treinta segundos después, pero para entonces este ya estaba muerto y muy muerto.
Por no decir muy hecho.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
INTERLUDIO:
EL ESPÍRITU DEL ÉXTASIS
2000-2012
Gunbarrel, Colorado
LA PRIMERA VEZ QUE VIC MCQUEEN ACEPTÓ UNA CONFERENCIA desde Christmasland era madre soltera, vivía con su novio en un remolque y en Colorado nevaba.
Había vivido toda su vida en Nueva Inglaterra y pensaba que lo sabía todo sobre la nieve, pero en las Rocosas era distinta. Las tormentas eran distintas. Tal y como lo veía Vic, las tormentas de nieve en las Rocosas eran tiempo azul. La nieve caía muy deprisa, con fuerza y sin parar y había algo azul en la luz, de manera que le parecía estar atrapada en un glaciar, un lugar invernal donde siempre era Nochebuena.
Salía con mocasines y una de las camisetas extra grandes de Lou (que usaba de camisón) para quedarse de pie en la penumbra azulada y escuchar caer la nieve. Esta silbaba en las ramas de los pinos como ruido blanco, parásito. Vic aspiraba el dulce aroma a leña y a pinos tratando de explicarse cómo narices había acabado con los pezones irritados y sin trabajo, a más de tres mil kilómetros de casa.
La única explicación que se le ocurría era la venganza. Había vuelto a Colorado después de terminar la escuela secundaria en Haverhill para estudiar Bellas Artes. Quería hacer Bellas Artes porque su madre se oponía por completo y su padre se había negado a pagarle los estudios. Otras elecciones de Vic que su madre no soportaba y de las que su padre no quería ni oír hablar eran que fumara porros, que se saltara clases para irse a esquiar, se enrollara con chicas, se fuera a vivir con el delincuente gordo que la había rescatado de Charlie Manx o se quedara embarazada sin molestarse en casarse antes. Linda le había dicho siempre que no querría saber nada si tenía un hijo fuera del matrimonio, así que Vic no la invitó después de que este naciera y, cuando Linda se ofreció a visitarla, le dijo que prefería que no lo hiciera. En cuanto a su padre, ni siquiera se había molestado en mandarle una fotografía del bebé.
Todavía recordaba lo agradable que había sido mirar a Lou Carmody a la cara mientras se tomaban un café en un local de gente pija de Boulder y soltarle, a bocajarro y con amabilidad: «Supongo que te debo un polvo por haberme salvado la vida, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. ¿Quieres terminarte el café o nos vamos ahora mismo?».
Después de la primera vez Lou le confesó que no se había acostado nunca con una chica; lo dijo con la cara al rojo vivo por el esfuerzo y la vergüenza. Veintipocos años y todavía virgen. ¿Quién dijo que ya no quedaban cosas asombrosas en este mundo?
A veces Vic odiaba a Lou por no haberse contentado solo con el sexo. También tenía que quererla. Necesitaba tanto hablar como acostarse con ella, quizá más; quería hacer cosas por ella, comprarle regalos, tatuarse juntos, irse de viaje. A veces se odiaba a sí misma por haberse dejado arrinconar hasta que fueron amigos. Tenía la impresión de que sus planes habían sido otros: echarle un par de polvos, demostrarle que era una chica capaz de apreciar a un tío y después dejarle y buscarse una novia alternativa, que tuviera un mechón rosa en el pelo y unos cuantos piercings en la lengua. El problema de aquel plan era que le gustaban más los chicos que las chicas, y Lou le gustaba más que la mayoría de los chicos: olía bien, se movía despacio y era casi tan difícil hacerle enfadar como a un personaje de Winnie the Pooh. También era suave como los personajes de Winnie the Pooh. La irritaba que le gustara tocarle y recostarse en él. Su cuerpo actuaba siempre en contra de sus deseos y según sus propios e inútiles propósitos.
Lou trabajaba en un taller mecánico que había abierto con algo de dinero que le habían dado sus padres y vivían en un remolque detrás de este, a tres kilómetros de Gunbarrel, a mil quinientos de cualquier parte. Vic no tenía coche y probablemente pasaba ciento sesenta horas a la semana en casa. Esta olía a pañales empapados de pis y a piezas de recambio y la pila estaba siempre llena de platos sucios.
Cuando echaba la vista atrás, le sorprendía no haberse vuelto loca antes. Le sorprendía que muchas madres jóvenes no lo hicieran. Cuando tus tetas se han convertido en una central lechera y la banda sonora de tu vida son llantos histéricos y risa desquiciada, ¿cómo puede una mantener la cordura?
Tenía una única vía de escape ocasional. Cada vez que nevaba dejaba a Wayne con Lou, cogía el camión y decía que se iba al pueblo a por un café y una revista. Era por decirles algo. Vic no quería contarles la verdad. Lo que en realidad iba a hacer se le antojaba curiosamente como algo privado, vergonzoso incluso. Algo totalmente personal.
Así ocurrió un día, estando todos atrapados, juntos, en casa. Wayne estaba aporreando un xilófono de juguete, Lou se dedicaba a quemar tortitas y la televisión estaba a todo volumen con Dora, la puta exploradora. Vic salió a fumar un pitillo. Afuera estaba azul y la nieve caía silbando entre los árboles y para cuando se terminó el American Spirit hasta que casi se quemó los dedos, sabía que necesitaba darse una vuelta.
Le pidió las llaves a Lou, se puso una sudadera con capucha de Colorado Avalanche y cruzó hasta el taller, que estaba cerrado aquella mañana gélida y azul de domingo. Dentro olía a metal y a aceite derramado, un olor muy parecido a la sangre. Wayne olía a eso todo el tiempo y Vic lo odiaba. El crío —Bruce para sus abuelos paternos, Wayne para Vic y Batboy para Lou— pasaba casi todo el día gorjeando dentro de un neumático para un camión gigante. Era lo que tenían en lugar de un parque. El padre de su bebé era un hombre que poseía solo dos mudas de ropa interior y llevaba un Joker tatuado en la cadera. Vaya tela, repasar todas las cosas que habían terminado llevándola a aquel lugar de montañas rocosas, nevadas interminables y desolación. No lograba entender cómo había llegado hasta allí cuando siempre se le había dado tan bien ir adónde quería.
Una vez en el garaje, se detuvo y apoyó un pie en el estribo del camión. Lou había aceptado el encargo de pintarle la moto a un amigo. Acababa de terminar de dar una primera capa de negro al depósito de gasolina, que ahora tenía aspecto de arma, de bomba.
En el suelo, junto a la bicicleta, había una hoja de papel de calco con una calavera en llamas y las palabras HARD CORE escritas debajo. Vic echó un vistazo a lo que Lou había pintado y supo que iba a cagarla con el encargo. Y era curioso, algo de lo tosco de la ilustración, de sus evidentes fallos, le hacía quererle tanto que casi se sintió enferma. Enferma y culpable. Ya entonces una parte de ella sabía que algún día terminaría dejándole. Una parte de ella sabía que Lou —Lou y también Wayne— se merecían algo mejor que Vic McQueen.
La carretera se extendía unos tres kilómetros en dirección a Gunbarrel, un lugar donde había cafeterías, tiendas de velas y un spa donde hacían tratamientos faciales con crema de queso. Pero Vic solo hacía la mitad del recorrido antes de desviarse por una carretera secundaria de tierra que se perdía entre los pinos de un frondoso bosque.
Encendió los faros y pisó el acelerador. Era como tirarse por un precipicio. Como suicidarse.
El enorme Ford avanzó aplastando arbustos, traqueteó por surcos, se asomó por salientes. Conducía a velocidad peligrosa, derrapando en las curvas y levantando nieve y piedras a su paso.
Iba en busca de algo. Miraba concentrada hacia las luces de los faros, que abrían un hueco en la nieve que caía, un pasadizo blanco. Los copos volaban a gran velocidad, como si estuviera circulando por un túnel de electricidad estática.
Sentía que estaba cerca, el Puente del Atajo, esperándola en el confín de las luces de los faros. Sentía que era una cuestión de velocidad. Si lograba ir lo bastante deprisa, podría obligarlo a volver a existir, saltar desde ese camino forestal lleno de baches a los viejos tablones del puente. Pero no se atrevía a llevar el camión a más velocidad de la que era capaz de controlarlo y por eso nunca llegaba al Atajo.
Quizá si tuviera su bicicleta. O si fuera verano.
Quizá si no hubiera sido tan tonta como para tener un niño. Odiaba haber tenido aquel niño. Ahora estaba jodida. Quería demasiado a Wayne para pisar el pedal a fondo y volar hacia la oscuridad.
Había creído que el amor tenía algo que ver con la felicidad, pero resultó que no estaban en absoluto relacionados. El amor tenía más de necesidad, lo mismo que comer, que respirar. Cuando Wayne se dormía, con la cálida mejilla apoyada en su pecho desnudo y los labios oliendo al aroma dulzón de la leche de su propio cuerpo, Vic se sentía como si la alimentada fuera ella.
Quizá no conseguía convocar el puente porque no quedaba nada que encontrar. Quizá ya había encontrado todo lo que el mundo tenía que ofrecerle, una idea que le resultaba bastante desoladora.
Ser madre no tenía nada de bueno. Vic quería montar una página web, una campaña de concienciación pública, un boletín informativo para que la gente supiera que si eras mujer y tenías un hijo lo perdías todo, pasabas a ser prisionera del amor, un terrorista que no se conformaba hasta que le entregabas todo tu futuro.
El camino forestal terminaba en una gravera, donde había que dar la vuelta. Al igual que le había ocurrido otras veces, condujo de vuelta a la autopista con dolor de cabeza.
No. No era dolor de cabeza. El dolor no era en la cabeza, sino en el ojo izquierdo. Un dolor lento y pulsátil.
Volvió al garaje cantando al son de Kurt Cobain. Kurt Cobain sabía lo que era perder tu puente mágico, el medio de transporte a las cosas que necesitabas. Era como chupar el cañón de un arma.
Aparcó dentro y se quedó detrás del volante en el frío, mirando el vapor de su aliento. Podría haberse quedado allí para siempre, de no haber sonado el teléfono.
Estaba en la pared, justo fuera de la oficina que Lou nunca usaba. Era tan viejo que tenía dial giratorio, como el que había en la Casa Trineo de Charlie Manx. El timbrazo era áspero y metálico.
Vic arrugó el ceño.
Era una línea distinta de la de la casa y se referían a ella en broma como «el teléfono del trabajo». No sonaba jamás.
Vic saltó del asiento delantero, que estaba a más de un metro del suelo de cemento. Descolgó al tercer timbrazo.
—Taller mecánico de Carmody —dijo.
El teléfono estaba helado y la palma de la mano de Vic al sujetar el auricular dejó un pálido halo de escarcha en el plástico.
Hubo un silbido, como si la llamada viniera de muy lejos. De fondo Vic oyó cantar villancicos, el sonido de tiernas voces infantiles. Era un poco pronto para eso, mediados de noviembre.
Un niño dijo:
—Ejem.
—¿Hola? ¿Quién es?
—Ejem. Sí, soy Brad. Brad McCauley. Llamo de Christmasland.
Vic reconoció el nombre del niño pero al principio no lo situó.
—Brad —dijo—. ¿Qué querías? ¿De dónde dices que llamas?
—De Christmasland, tonta. Ya sabes quién soy. Estaba en el coche —dijo—. En la casa del señor Manx. Acuérdate, nos divertimos un montón.
A Vic se le congeló el pecho y le costaba trabajo respirar.
—Escucha niño, idos a tomar por culo tú y tu puta broma.
—Llamo porque tenemos hambre —dijo el niño—. Llevamos siglos sin nada que comer y ¿de qué nos sirven tantos dientes si no podemos usarlos para masticar nada?
—Como vuelvas a llamar, aviso a la policía, puto chiflado —dijo Vic, y colgó con furia el teléfono.
Se tapó la boca con un mano y profirió algo que era mitad sollozo, mitad grito de furia. Se dobló hacia delante y tembló en el gélido garaje. Cuando se hubo recuperado se enderezó, descolgó el teléfono y llamó con voz serena a la operadora.
—¿Puede darme el número de la persona que acaba de llamar a este teléfono? —preguntó—. Se ha cortado y quiero hablar con ella.
—¿Al número desde el que me está llamando?
—Sí, se acaba de cortar.
—Lo siento. Solo me figura una llamada el viernes por la tarde de un 800. ¿Quiere que le ponga?
—Me acaban de llamar ahora mismo. Quiero saber quién era.
Hubo un silencio antes de que la operadora contestara, una cesura en la que Vic distinguió las voces de otras operadoras de fondo.
—Lo siento. No ha tenido ninguna llamada desde el viernes.
—Gracias —dijo Vic, y colgó.
Estaba sentada en el suelo debajo del teléfono, abrazándose, cuando Lou la encontró.
—Llevas un rato aquí sentada —dijo—. ¿Quieres que te traiga una manta o un tautaun muerto o algo?
—¿Qué es un tautaun?
—Algo parecido a un camello. O a una cabra gigante. No creo que importe.
—¿Qué hace Wayne?
—Se ha quedado frito. Está bien. ¿Qué haces aquí?
Lou miró la penumbra de alrededor, como si pensara que Vic pudiera no estar sola.
Vic tenía que decirle algo, darle alguna explicación de por qué estaba sentada en el suelo de un garaje frío y oscuro, así que hizo un gesto hacia la moto a medio pintar.
—Estaba pensando en la moto en la que estás trabajado.
Lou la observó con los ojos entrecerrados. Vic se dio cuenta de que no la creía.
Pero entonces miró la moto y la plantilla en el suelo junto a esta y dijo:
—Me preocupa cagarla. ¿Crees que me quedará bien?
—Pues no, no lo creo. Lo siento.
Lou la miró sobresaltado.
—¿En serio?
Vic sonrió débilmente y asintió. Lou dejó escapar un gran suspiro.
—¿Me vas a decir lo que está mal?
—Hardcore es una palabra, no dos y la letra e se parece a un 8. Pero es que además tienes que escribirlo de atrás adelante. Si no, cuando pegues la plantilla, hardcore te va a quedar al revés.
—Joder, tía, si es que soy gilipollas —Lou le dedicó otra mirada esperanzada—. Por lo menos te gusta la calavera, ¿no?
—¿Te digo la verdad?
Lou se miró los pies.
—Joder. Esperaba que Tony B. me diera cincuenta pavos o algo si le pintaba bien la moto. Si no llegas a decirme nada igual hasta tengo que pagárselos yo a él por estropeársela. ¿Es que no hay nada que se me dé bien?
—Eres un buen padre.
—Eso no es ciencia espacial.
No, pensó Vic. Es más difícil.
—¿Quieres que te lo arregle? —preguntó.
—¿Has pintado una moto alguna vez?
—No.
Lou asintió.
—Vale. Si la cagas decimos que he sido yo. A nadie le sorprenderá. Pero si lo haces de puta madre, entonces diremos quién la ha pintado de verdad. Igual nos salen más encargos —la miró de nuevo, estudiándola—. ¿Seguro que estás bien? ¿No te habrás venido aquí a pensar cosas de esas chungas que pensáis las mujeres?
—No.
—¿No piensas alguna vez que igual dejaste el psicólogo demasiado pronto? Tía, has pasado por cosas muy gordas. Igual deberías hablar de ello. Hablar de él.
Acabo de hacerlo, pensó Vic. Acabo de tener una agradable charla con el último niño al que secuestró Charlie Manx. Ahora es una especie de vampiro, vive en Christmasland y quiere algo de comer.
—Creo que me he cansado de hablar —dijo, y cogió la mano de Lou cuando este se la tendió—. Ahora voy a probar a pintar.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Sugarcreek, Pensilvania
A PRINCIPIOS DEL VERANO DE 2001, BING SE ENTERÓ de que Charlie Manx estaba muy enfermo. Para entonces Bing tenía cincuenta y tres años y llevaba cinco sin ponerse la máscara antigás.
Se enteró por un artículo en AOL, al que había accedido con el enorme ordenador negro marca Dell que le había regalado NorChemPharm en reconocimiento a sus treinta años de servicio. Cada día entraba en AOL para ver si había noticias de Colorado referentes al señor Manx, pero durante muchísimo tiempo no hubo nada, hasta esto: Charles Talent Manx III, edad desconocida, asesino convicto, sospechoso de docenas de secuestros de niños, ha sido trasladado al hospital de la prisión federal de Englewood ante la imposibilidad de despertarle.
Manx fue examinado por el prominente neurocirujano de Denver, Marc Sopher, quien describió su estado como caso de estudio.
«El paciente parece sufrir progeria adulta o una forma rara de síndrome de Werner», declaró Sopher. «Dicho más sencillamente, ha empezado a envejecer con gran rapidez. Un mes equivale para él a más de un año. Y antes de la enfermedad no es que fuera un niño precisamente».
El doctor afirmó que no había forma de saber si la dolencia de Manx podría explicar en parte el comportamiento aberrante que le llevó a asesinar brutalmente al soldado de primera Thomas Priest en 1996. Asimismo se negó a calificar el estado actual de Manx de comatoso.
«No se ajusta estrictamente a la definición médica de coma. Su actividad mental es elevada, como si estuviera soñando. Lo que ocurre es que ya no puede despertarse. Su cuerpo está demasiado cansado. Ya no le queda combustible».
Bing a menudo había pensado en escribir al señor Manx para decirle que seguía siéndole fiel, que aún le quería y siempre lo haría, que estaba dispuesto a servirle hasta la muerte. Pero aunque Bing no era la más brillante de las luces del árbol de Navidad —ja, ja, ja—, tampoco era tan tonto como para no saber que el señor Manx se pondría furioso con él por escribirle, y además con razón. Una carta de Bing sin duda traería a hombres de traje a su puerta, hombres con gafas de sol y pistolas enfundadas debajo del sobaco. Hola, señor Partridge, ¿le importaría contestar a unas cuantas preguntas? ¿Qué le parece si entramos en su sótano con una pala y excavamos un rato? Así que nunca le había escrito y ahora era demasiado tarde, y solo de pensarlo se ponía enfermo.
El señor Manx le había enviado un mensaje una vez, aunque Bing no sabía por qué medio. Dos días después de que el señor Manx fuera condenado a cadena perpetua en Englewood, Bing se encontró un paquete sin remitente a la puerta de su casa. Dentro había dos matrículas de coche —NOS4A2/KANSAS— y una tarjeta pequeña de papel verjurado color marfil con un ángel de Navidad estampado en la parte delantera.

Bing tenía las matrículas en la despensa del sótano, donde estaba enterrado el resto de su vida con Charlie Manx: los bidones vacíos de sevoflurano, la pistola 45 de su padre y los restos de las mujeres; las madres que Bing se había llevado a casa después de numerosas misiones de rescate con el señor Manx… nueve en total.
Brad McCauley había sido el noveno niño al que habían salvado para llevarlo a Christmasland y su madre, Cynthia, la última puta de la que Bing había tenido que ocuparse en el cuarto silencioso del sótano. En cierto modo también ella había sido salvada antes de morir, pues Bing le había enseñado lo que era el amor.
Bing y el señor Manx habían planeado salvar a un niño más en el verano de 1997, y esta vez Bing iría con Manx hasta Christmasland, para vivir allí, en un lugar donde nadie envejecía y la infelicidad iba contra la ley, donde podría montarse en todas las atracciones, beber todo el cacao que quisiera y abrir regalos de Navidad cada mañana. Cuando pensaba en la injusticia cósmica de todo ello —en que se hubieran llevado al señor Manx antes de que Bing pudiera por fin traspasar el umbral de Christmasland— se sentía destrozado por dentro, como si la esperanza fuera un jarrón que le hubiera caído encima desde las alturas, ¡crac!
Lo peor de todo, pensaba, no era quedarse sin el señor Manx o sin Christmasland. Lo peor era quedarse sin mamás.
La última, la señora McCauley, había sido la mejor. Habían tenido largas charlas en el sótano, con la señora McCauley desnuda, bronceada y en forma, pegada contra el cuerpo de Bing. Tenía cuarenta años, pero su cuerpo era fibroso por la musculatura que había fortalecido como entrenadora de baloncesto femenino. Su piel irradiaba calor y salud. Le había acariciado a Bing el pelo cano del pecho y le había dicho que le quería más que a su madre o a su padre, más que a Jesús, más que a su propio hijo, más que a los gatitos recién nacidos, más que a la luz del sol. Le gustaba oírle decir: «Te quiero, Bing Partridge. Te quiero tanto que me quemo por dentro. Soy todo fuego. Me quemo viva». Tenía el aliento dulce por el aroma a pan de jengibre; estaba tan en forma, era tan saludable, que Bing había tenido que darle una dosis de sevoflurano con aroma a jengibre cada tres horas. Le quería tanto que se cortó las venas cuando Bing le explicó que no podían vivir juntos. Hicieron el amor por última vez mientras ella se desangraba, mientras le cubría de sangre.
—¿Te duele? —le había preguntado Bing.
—Pero Bing, no seas tonto —dijo ella—. Llevo días ardiendo de amor. Cómo me van a doler unos cortecitos de nada.
Era tan bonita —tenía unas tetas de mamá tan perfectas— que no fue capaz de echarle la lejía hasta que empezó a oler. Incluso con moscas en el pelo era bonita; súper bonita, en realidad. Los moscardones relucían como piedras preciosas.
Bing había visitado el Cementerio de lo que Podría Ser con el señor Manx y sabía que, de no haber intervenido, Cynthia McCauley habría terminado matando a su hijo en un arranque de cólera causado por los esteroides. Pero allí abajo, en su habitación silenciosa, Bing le había enseñado a ser buena y cariñosa y también a chupar una polla, por lo que al menos había terminado sus días haciendo algo positivo.
De eso se trataba, de coger algo horrible y sacar de ello algo bueno. El señor Manx salvaba a los niños y Bing a las mamás. Ahora, sin embargo, las mamás se habían terminado. El señor Manx estaba encerrado para siempre y la careta antigás de Bing colgaba de un gancho detrás de la puerta trasera de la casa, donde llevaba desde 1996. Cuando leyó la noticia de que el señor Manx se había quedado dormido —sumido en un sueño profundo e interminable, un valiente soldado víctima de un malvado hechizo— la imprimió, la dobló y decidió rezarle un poco.
A sus cincuenta y tres años Bing había empezado de nuevo a ir a la iglesia, había vuelto al Tabernáculo de la Nueva Fe Americana con la esperanza de que Dios brindara consuelo a uno de sus hijos más solitarios. Bing rezaba para que llegara el día en que oyera Blanca Navidad a la entrada de su casa y, al retirar la cortina de lino, viera al señor Manx al volante del Espectro, la ventanilla bajara y el Hombre Bueno le mirara. ¡Venga, Bing, vamos a dar una vuelta! ¡El número diez nos espera! Vamos a coger a otro niño más y luego a llevarte a Christmasland. ¡Dios sabe que te lo has ganado!
Subió por la empinada colina en el calor sofocante de una tarde de julio. Los molinetes de aluminio del jardín delantero —veintinueve en total— estaban completamente quietos y en silencio. Los odiaba. También odiaba el cielo azul y el desquiciante estridor armónico de las chicharras palpitando en los árboles. Avanzó pesadamente colina arriba con el artículo en una mano («Asesino convicto diagnosticado con extraña enfermedad») y la nota del señor Manx («Igual tardo un poco en volver a buscarlas. 9») en la otra con la idea de hablarle a Dios de las dos cosas.
La iglesia estaba construida en una hectárea de asfalto combado por entre cuyas grietas crecían altos brotes de hierba que le llegaban a Bing hasta las rodillas. Cerraban la puerta una pesada cadena y una cerradura de seguridad. Iba a hacer quince años desde que alguien, aparte de Bing, acudiera allí a rezar. El tabernáculo que había pertenecido un día al Señor era ahora propiedad de los acreedores. Eso decía un papel desvaído dentro de una funda de plástico transparente pegado en una de las puertas.
Las chicharras le zumbaban en los oídos, igual que un ataque de locura.
Pero al final del aparcamiento había un gran cartel, como los que se cuelgan a la puerta de un Dairy Queen o de una tienda de coches usados, que anunciaba a los fieles qué himnos iban a cantar aquel día. SOLO EN EL SEÑOR, HA VUELTO A NACER y EL SEÑOR NUNCA DUERME. La MISA sería a la una de la tarde. El cartel llevaba prometiendo los mismos himnos desde el segundo mandato de Reagan.
Algunas de las ventanas de vidrio policromado tenían agujeros hechos por niños que tiraban piedras, pero Bing no entraba por ninguno de ellos. Había un cobertizo en uno de los laterales de la iglesia, medio escondido entre los polvorientos chopos y el zumaque. En la puerta había un felpudo trenzado medio podrido y, debajo de él, una llave de metal brillante escondida.
La llave abría la cerradura de las puertas inclinadas de un sótano situado en la parte posterior del edificio. Bing bajó. Cruzó una fresca habitación subterránea vadeando entre el olor a creosota y a libros mohosos, y llegó hasta la espaciosa nave de la iglesia.
A Bing siempre le había gustado ir a misa, desde los días en que su madre le llevaba de niño. Le había gustado la manera en que el sol entraba por las ventanas policromadas a seis metros de altura, llenando la sala de calidez y reflejos multicolor, y le había gustado cómo se vestían las mamás, con encaje blanco y medias de tonos lechosos. A Bing le encantaban las medias blancas y le encantaba oír cantar a una mujer. Todas las mamás que pasaban un tiempo con él en la Casa del Sueño cantaban antes de descansar para siempre.
Pero después de que el pastor se fugara con todo el dinero y el banco cerrara la iglesia, Bing comprobó que el lugar le inquietaba. No le gustaba la forma en que la sombra de la torre parecía querer llegar hasta su casa a última hora de la tarde. Cuando empezó a llevarse mamás a su casa —al lugar que el señor Manx había bautizado como Casa del Sueño— casi no podía soportar mirar colina arriba, hacia la iglesia. Esta se cernía amenazadora y la sombra de la torre era un dedo acusador que descendía por la colina y señalaba el jardín de su casa. ¡AQUÍ HAY UN ASESINO CRUEL! ¡TIENE A NUEVE MUJERES MUERTAS EN EL SÓTANO!
Bing trataba de convencerse de que estaba siendo un tonto. El señor Manx y él eran unos héroes; hacían caridad cristiana. Si alguien escribiera un libro sobre su historia, ellos serían los buenos. Daba igual que muchas de las madres, después de haberles administrado sevoflurano, siguieran sin admitir que tenían intención de prostituir a sus hijas o pegar a sus hijos y que varias de ellas argumentaran que jamás habían consumido drogas, no bebían y no tenían antecedentes penales. Aquellas cosas estaban en el futuro, un futuro que Bing y el señor Manx se esforzaban mucho por prevenir. Si llegaban a arrestarle —porque, claro está, ningún representante de la ley entendería la importancia y la bondad intrínseca de su vocación—, Bing tenía la sensación de que podía hablar de su labor con orgullo. No había nada de qué avergonzarse en ninguna de las cosas que había hecho con el señor Manx.
Y sin embargo, de vez en cuando le costaba mirar a la iglesia.
Mientras subía las escaleras del sótano se decía que estaba siendo un cagueta, que todos los hombres eran bien recibidos en la casa del Señor y que el señor Manx necesitaba las plegarias de Bing ahora más que nunca. Desde luego, Bing nunca se había sentido tan solo y desamparado. Unas cuantas semanas antes, el señor Paladin le había preguntado qué tenía pensado hacer cuando se jubilara. Bing se había quedado perplejo y le había preguntado que por qué se iba él a jubilar. Le gustaba su trabajo. El señor Paladin había parpadeado sorprendido y le había dicho que después de cuarenta años le obligarían a retirarse. Que no tendría elección. Bing nunca se había parado a pensar en ello. Había dado por hecho que para entonces ya estaría bebiendo cacao en Christmasland, abriendo regalos por la mañana y cantando villancicos por la noche.
El vasto y vacío santuario no logró tranquilizarle aquella tarde. Todos los bancos seguían allí, aunque ya no formaban hileras rectas, sino que habían sido empujados a un lado y al otro y ahora estaban tan torcidos como los dientes del señor Manx. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y trozos de plástico que crujían al pisarlos. Había un olor acre a amoniaco, a pis de pájaro. Alguien había estado allí bebiendo y había dejado botellas y latas de cerveza repartidas por los bancos.
Bing siguió andando, recorriendo la habitación y perturbando a las palomas en las vigas del techo. El batir de sus alas resonaba como el sonido de un prestidigitador barajando cartas en el aire.
La luz oblicua que entraba por las ventanas era fría y azul y las motas de polvo bailaban en los rayos de sol, como si la iglesia fuera el interior de una bola de cristal con nieve dentro que alguien acabara de sacudir.
Alguien —un adolescente, un vagabundo— había hecho un altar en uno de los salientes de las ventanas. Velas rojas deformes en charcos endurecidos de cera y, detrás de ellas, varias fotografías de Michael Stipe, de R.E.M., un homosexual escuálido con ojos y pelo pálidos. Alguien había escrito «LOSING MY RELIGION» en una de las fotografías con lápiz de labios color cereza. En opinión de Bing, no se había compuesto una canción que mereciera la pena escuchar desde Abbey Road.
Dejó la tarjeta del señor Manx y la noticia impresa del Denver Post en el centro de ese altar casero y encendió un par de velas por el Hombre Bueno. Limpió un poco el suelo apartando con el pie trozos de escayola rota y unos leotardos sucios —tenían corazoncitos y parecían ser de la talla de una niña de diez años— y se arrodilló.
Carraspeó. En el inmenso espacio vacío de la iglesia, la tos resonó tan fuerte como un disparo.
Una golondrina agitó las alas y voló de una viga a otra.
Bing veía una hilera de palomas mirarle con sus ojos brillantes color rojo rabioso. Le observaban con fascinación.
Cerró los ojos, juntó las manos y habló con Dios.
—Oye, Dios —dijo—. Soy Bing, el viejo tontín. Ay Dios, Dios, por favor, Dios. Ayuda al señor Manx. Tiene la enfermedad del sueño y está muy malito y no sé qué hacer, y si no se pone bueno y vuelve a buscarme me quedaré sin ir a Christmasland. He hecho lo posible por hacer algo bueno con mi vida. He hecho lo posible por salvar niños y por asegurarme de que conseguían su cacao y sus atracciones y todo eso. No ha sido fácil. Ninguno quería que lo salváramos. Pero incluso cuando las mamás gritaban y nos llamaban unas cosas horribles, incluso cuando los niños lloraban y se hacían pis encima, yo les quería. He querido a esos niños y también a sus mamás, aunque fueran mujeres malas. Y sobre todo he querido al señor Manx. Todo lo que hace, lo hace para que otros sean felices. ¿No es lo mejor que puede hacer una persona? ¿Repartir un poco de felicidad? Por favor, Dios, si hemos hecho algún bien, por favor ayúdame, dame una señal, dime qué hacer. Por favor, por favor, por…
Tenía la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta cuando algo caliente le cayó en la mejilla y notó un sabor salado y amargo en los labios. Dio un respingo, era como si alguien se le hubiera corrido encima. Se limpió la boca y se miró los dedos, cubiertos de una porquería verde blancuzca, un puré líquido y viscoso. Le llevó un momento comprender que era mierda de paloma.
Bing gimió, una vez y otra más. Tenía la boca llena del sabor salado y cremoso de la mierda de pájaro y la porquería que le manchaba la mano parecía una flema espesa. El gemido se convirtió en grito y Bing se echó hacia atrás, apartó a patadas escayola y cristal y apoyó el brazo libre en algo húmedo y pegajoso, con la textura suave del papel de cocina transparente. Bajó la vista y descubrió que había plantado la mano en un condón usado y lleno de hormigas.
La levantó horrorizado, asqueado y el condón se le pegó a los dedos. Sacudió la mano una vez, otra, y este se despegó y le aterrizó en el pelo. Bing chilló. Los pájaros salieron en estampida de las vigas.
—¿Esto? —gritó a la iglesia—. ¿Esto? ¡Vengo aquí de rodillas! ¡DE RODILLAS! ¿Y me haces esto? ¿ESTO?
Cogió la goma y tiró de ella con fuerza, arrancándose de paso un mechón de cabellos ralos y grises (¿desde cuándo tenía el pelo gris?). El polvo bailaba en la luz.
Bajó la colina arrastrando los pies, sintiéndose ultrajado y asqueado… Ultrajado y asqueado, y también furioso. Pasó a trompicones como un borracho entre los molinetes del jardín y cerró de un portazo después de entrar.
Veinte minutos más tarde salió convertido en el Hombre Enmascarado, con una careta antigás y una lata de líquido para mecheros en cada mano. Casi todo el contenido de la primera lata lo repartió por los bancos, los montones de madera y la escayola agrietada del suelo. El otro lo vació sobre la imagen de Jesús subido a su cruz en el ábside. Parecía tener frío vestido solo con el taparrabos, así que Bing prendió una cerilla y lo vistió con una túnica de llamas. María miró con tristeza el último escarnio infligido a su hijo desde un mural situado encima. Bing metió dos dedos dentro de la abertura para la boca de la careta y le lanzó un beso.
Con tal de tener la oportunidad de atrapar al niño número diez con el señor Manx, pensó Bing, no le importaba gasear y matar a la mamaíta del mismísimo Cristo, si eso le ayudaba a capturar al pequeño cabrón.
Además, no había nada que el Espíritu Santo le hubiera hecho al coño de la virgen María que Bing no hubiera podido hacer mejor, de haber tenido tres días a solas con ella en la Casa del Sueño.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Gunbarrel, Colorado
LOS NIÑOS NUNCA LLAMABAN CUANDO ESTABA PINTANDO.
Pasaron meses antes de que Vic comprendiera esto de manera consciente pero, en algún nivel de pensamiento que existía más allá de la razón, lo había sabido casi desde el principio. Cuando no estaba pintando, cuando no tenía algo creativo que hacer, sentía una creciente aprensión física, como si se encontrara debajo de una grúa de la que había suspendido un piano: en cualquier momento los cables podían romperse y todo ese peso caería sobre ella y la aplastaría hasta matarla.
Así que aceptó todos los encargos que consiguió y pasaba setenta horas a la semana en el garaje escuchando a Foreigner y pintando con un aerógrafo motos de tipos con antecedentes penales y prejuicios raciales de lo más ofensivos.
Pintaba llamas, armas, chicas desnudas, granadas, banderas confederadas, banderas nazis, a Jesucristo, tigres blancos, demonios putrefactos y más chicas desnudas. No se consideraba una artista. Pintar evitaba las llamadas de Christmasland y pagaba los pañales. Cualquier otra consideración carecía de importancia.
En ocasiones, sin embargo, no había encargos. A veces Vic tenía la impresión de haber pintado todas y cada una de las motos de las montañas Rocosas y que no tendría más trabajo. Cuando eso ocurría —cuando pasaba más de una o dos semanas sin pintar— se dedicaba a esperar sombríamente. A prepararse.
Entonces, un día, sonó el teléfono.
Ocurrió en septiembre, un martes por la mañana, cinco años después de que Manx fuera a la cárcel. Lou había salido antes del amanecer a remolcar algún coche tirado en una cuneta y la dejó con Wayne, que quería perritos calientes para desayunar. Todos aquellos años olían a perritos calientes y a mierda humeante de bebé.
Wayne estaba plantado frente al televisor y Vic le estaba poniendo ketchup a unos perritos hechos con salchichas baratas cuando sonó el teléfono.
Miró el auricular. Era demasiado temprano para que llamara nadie y ya sabía quién era, porque llevaba casi un mes sin pintar nada.
Tocó el auricular. Estaba frío.
—Wayne —dijo.
El niño la miró con un dedo en la boca y la camiseta de X-Men mojada de babas.
—¿Oyes el teléfono, Wayne? —preguntó Vic.
El niño la miró perplejo, al principio sin comprender, pero luego negó con la cabeza.
Sonó de nuevo.
—Escucha —insistió Vic—. Escucha. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído sonar?
—No, amá —dijo Wayne mientras movía despacio la cabeza de un lado a otro.
Volvió a concentrarse en la televisión.
Vic descolgó.
Una voz infantil —esta vez no era Brad McCauley, sino una niña— dijo:
—¿Cuándo vuelve papá a Christmasland? ¿Qué has hecho con papá?
—No eres real —dijo Vic.
De fondo se oía a niños cantar villancicos.
—Sí lo soy —dijo la niña. Por los diminutos agujeros del auricular salía un aliento de escarcha—. Somos igual de reales que lo que está pasando en Nueva York esta mañana. Deberías ver lo que está pasando en Nueva York. ¡Es muy emocionante! ¡La gente da saltos hasta el cielo! Es emocionante y también muy divertido. Casi tan divertido como Christmasland.
—No eres real —susurró de nuevo Vic.
—Has mentido sobre papá —dijo la niña—. Muy mal hecho. Eres una mala madre. Wayne debería estar con nosotros. Así podríamos jugar todo el día. Le enseñaríamos a jugar a tijeras para el vagabundo.
Vic colgó el teléfono con furia. Después lo descolgó y volvió a colgarlo. Wayne la miró con ojos abiertos y alarmados.
Le hizo un gesto con la mano —no pasa nada— y le dio la espalda entre hipidos y esfuerzos por no llorar.
El agua de las salchichas estaba hirviendo y se salía de la cazuela, salpicando la llama azul del quemador de la cocina. Vic la ignoró, se sentó en el suelo y se tapó los ojos. Tuvo que hacer un esfuerzo por contener los sollozos. No quería asustar a Wayne.
—Amá —la llamó este y Vic le miró parpadeando—, le ha pasado una cosa a Oscar —Oscar era como Wayne llamaba a Barrio Sésamo—. Le ha pasado una cosa y se ha ido.
Vic se secó los ojos llorosos, inspiró con un escalofrío y apagó el gas. Caminó con paso vacilante hasta el televisor. Habían interrumpido Barrio Sésamo para dar un avance informativo. Un avión de gran tamaño se había estrellado contra una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un humo negro subía por el cielo azul, muy azul.
Unas semanas después, Vic hizo sitio en un segundo dormitorio del tamaño de un armario, lo ordenó y barrió el suelo. Montó un caballete y puso en él una cartulina de dibujo.
—¿Qué haces? —preguntó Lou asomando la cabeza por la habitación al día siguiente.
—He pensado en hacer un libro ilustrado —dijo Vic.
Había esbozado ya a lápiz la primera página y estaba a punto de empezar a colorear.
Lou miró por encima de su hombro.
—¿Vas a dibujar una fábrica de motos? —preguntó.
—Casi. Una fábrica de robots —dijo Vic—. El protagonista es un robot que se llama Buscador. En cada página tiene que recorrer un laberinto y encontrar cosas importantes. Células fotoeléctricas, planes secretos, cosas así.
—Se me está poniendo dura solo de verlo. Es una chulada de regalo para Wayne. Se va a cagar de gusto.
Vic asintió. No le importaba que Lou creyera que lo hacía para el niño. Ella en cambio no se engañaba, lo hacía para sí misma.
Pintar aquel libro era mejor que pintar Harleys. Era un trabajo continuado y podía hacerse todos los días.
Después de empezar a dibujar Buscador el teléfono dejó de sonar, a no ser que llamara algún acreedor.
Y después de que vendiera el libro, también los acreedores dejaron de llamar.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Brandenburg, Kentucky
MICHELLE DEMETER TENÍA DOCE AÑOS LA PRIMERA VEZ que su padre le dejó conducirlo. Una niña de doce años conduciendo un Rolls-Royce modelo Espectro de 1938 entre la hierba alta de los primeros días de verano, con las ventanillas bajadas y música navideña en la radio. Michelle cantaba con una voz profunda y alegre que parecía un rebuzno, fuera de tono y también de compás. Cuando no se sabía la letra, se la inventaba.
Venid, adoremos, todos tan contentos
venid y adoremos, decid sí a Jesús.
El coche discurría entre la hierba como un tiburón negro rasgando la superficie ondulada de un océano de amarillos y verdes. Las ruedas chocaban y traqueteaban contra surcos invisibles.
El padre, borracho y bebiendo todavía más, iba en el asiento del pasajero con una Coors caliente entre las piernas y jugueteaba nervioso con el dial. Solo que el dial no hacía nada. La radio pasaba de una frecuencia a otra, pero todo lo que se oía era ruido blanco. La única emisora que se podía sintonizar parecía muy lejana, estaba llena de silbidos de fondo y solo ponían esa música navideña de las narices.
—Pero ¿a quién se le ocurre poner esta mierda a mediados de mayo? —preguntó antes de soltar un eructo enorme y grotesco.
Michelle rio.
Ni siquiera se podía apagar la radio. El dial del volumen se movía, pero no hacía nada.
—Este coche es como tu padre —dijo Nathan Demeter sacando otra cerveza del pack de seis que llevaba a los pies—. Una sombra de lo que fue.
Aquello no era más que otra de sus bromas tontas. A su padre no le iba tan mal. Había inventado alguna clase de válvula para Boeing que le había servido para comprar un terreno de ciento veinte hectáreas sobre el río Ohio. Precisamente ahora lo estaban recorriendo.
En cambio el coche sí había conocido tiempos mejores. Las alfombrillas habían desaparecido y en su lugar había ahora solo metal que vibraba. Había agujeros debajo de los pedales a través de los cuales Michelle veía la hierba agitarse. El cuero del salpicadero se estaba despegando. Una de las puertas traseras no iba a juego con las demás; estaba sin pintar y cubierta de óxido. No había parabrisas trasero, solo un agujero redondo. Tampoco asiento de atrás, y una mancha negra en el compartimento trasero hacía pensar que alguien había intentando encender una hoguera en él.
La niña controlaba con agilidad el embrague, el acelerador y el freno con el pie derecho, tal y como le había enseñado su padre. El asiento delantero estaba adelantado al máximo, pero aun así tenía que sentarse sobre un cojín para poder ver por encima del elevado salpicadero a través del parabrisas.
—Un día de estos me voy a poner a trabajar con esta criatura. Me voy a arremangar y devolver a la vida a esta vieja dama. ¿Te imaginas tenerlo arreglado para que pudieras llevarlo a tu baile de graduación? —dijo el padre—. Cuando tengas edad de ir a bailes de graduación, claro.
—Sí, muy buena idea. En el asiento de atrás hay sitio de sobra para darse el lote —dijo Michelle girando el cuello para mirar por el espejo retrovisor.
—Aunque, pensándolo bien, también podrías llevártelo a un convento de monjas. Mantén los ojos en la carretera, haz el favor —dijo el padre señalando con la lata de cerveza hacia los desniveles del terreno y las marañas de hierba, maleza y vara de oro sin que por ningún lado aparecieran signos de carretera. Los únicos indicios de presencia humana eran un establo que se veía a lo lejos por el espejo retrovisor y las estelas de aviones en el cielo.
Michelle pisó los pedales, que resollaron y jadearon.
Lo único que no le gustaba a Michelle del coche era la decoración del capó, una siniestra dama plateada con ojos ciegos y un vestido ondeante. Chocaba contra los altos matojos y sonreía lunática mientras estos la flagelaban. La dama plateada debería haber sido mágica y bonita, pero su sonrisa lo estropeaba todo. Tenía la mueca demente de una mujer desquiciada que acaba de empujar a su amante desde una cornisa y se dispone a seguirle hasta la eternidad.
—Es horrorosa —dijo levantando la barbilla en dirección a la capota del coche—. Como una vampira.
—La Dama Vampiro —dijo el padre recordando una novela que había leído una vez.
—¿La qué? No se llama Dama Vampiro.
—No —dijo Nathan—. Se llama Espíritu del Éxtasis. Es un clásico. Es un accesorio clásico de un coche clásico.
—¿Éxtasis? ¿Como la droga? —preguntó Michelle—. Guau, tripis. ¿Entonces ya se tomaban?
—No, como la droga no, como la diversión. Es un símbolo de la diversión sin fin. A mí me parece guapa.
Aunque lo cierto es que pensaba que se parecía a una de las víctimas del Joker, una señora rica que se hubiera muerto de risa.
—Voy a Christmasland conduciendo sin parar —cantó Michelle en voz baja. Por el momento la radio era solo un guirigay de ruido estático y gemidos, así que podía cantar sin competencia—. Voy a Christmasland para en el trineo de Papá Noel montar.
—¿Qué villancico es ese? No me lo sé —dijo el padre.
—Es adónde vamos —dijo Michelle—. A Christmasland, lo acabo de decidir.
El cielo estaba probándose una colección de tonos cítricos. Michelle se sentía en paz con el mundo, capaz de conducir para siempre.
Hablaba en voz baja por la emoción y la alegría y, cuando su padre la miró, tenía un rocío de sudor en la frente y la mirada perdida.
—Está ahí, papá —dijo—. En las montañas. Si seguimos podemos llegar a Christmasland esta misma noche.
Nathan Demeter entrecerró los ojos y escudriñó por la ventanilla polvorienta. Una cadena montañosa inmensa y pálida se alzaba al oeste, con cimas pintadas de nieve más altas que las de las Rocosas, una cadena montañosa que no había estado allí aquella mañana o ni siquiera cuando salieron con el coche, veinte minutos atrás.
Apartó enseguida los ojos y parpadeó para ver mejor. Luego volvió a mirar y la cordillera se disolvió en una masa amenazadora de nubes tormentosas que coronaban el oeste del horizonte. El corazón siguió latiéndole a mil por hora unos cuantos minutos.
—Es una pena que tengas deberes. Me parece que hoy te quedas sin Christmasland —dijo, aunque era sábado y ningún padre del mundo obligaría a su hija de doce años a hacer ejercicios de álgebra un sábado—. Es hora de dar la vuelta, cariño. Papá tiene cosas que hacer.
Se reclinó en el asiento y dio un sorbo de cerveza, pero ya no le apetecía. Empezaba a notar la primera punzada de la resaca del día siguiente en la sien izquierda. Judy Garland deseaba con voz trágica unas felices navidades a todos. ¿Qué coño se habría fumado el pinchadiscos para poner Feliz Navidad a todos en pleno mes de mayo?
Pero la música solo duró hasta que llegaron al lindero lleno de maleza de su propiedad y entonces, y con gran esfuerzo, Michelle dio la vuelta al Espectro para situarlo en dirección a casa. Mientras el Rolls trazaba un semicírculo, la radio perdió la escasa recepción que tenía y se convirtió en un murmullo de desquiciante ruido estático.
Era el año 2006 y Nathan Demeter se había comprado, en una subasta federal, el viejo cacharro para arreglarlo, algo a lo que dedicarse en su tiempo libre. Uno de estos días se iba a poner en serio a ello. Uno de estos días la Dama Vampiro volvería a brillar.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Nueva York (y en todas partes)
ESTO ES LO QUE SE PUBLICÓ SOBRE LA SEGUNDA ENTREGA de la serie Buscador en el New York Times Book Review, sección literatura infantil, el domingo, 8 de julio de 2007, la única ocasión en que dicho periódico publicó una crítica de los libros de Vic McQueen.
Buscador mete la segunda
Por Vic McQueen
22 páginas. HarperCollin’s Children’s Books. $16,95
(Libro ilustrado/rompecabezas; para niños de 6 a 12 años)
Si se contratara a M. C. Escher para que hiciera una nueva versión de ¿Dónde está Wally? el resultado sería algo parecido a esta colección fascinante y merecidamente popular de Buscador, de Vic McQueen. El protagonista que da nombre a los libros —un robot alegre y aniñado que parece un cruce entre C-3PO y una Harley-Davidson— persigue la Malvada Cinta de Moebius a lo largo de una serie de construcciones vertiginosamente imposibles y laberintos surrealistas. Uno de los desconcertantes puzles no se puede terminar sin situar un espejo contra el borde del libro; otro enigma requiere que los niños formen un cilindro con la página para hacer un puente cubierto mágico; un tercero hay que arrancarlo del libro y formar con él una moto de origami para que así Buscador pueda proseguir su persecución a toda máquina. Y aquellos jóvenes lectores que logren terminar Buscador mete la segunda habrán de enfrentarse al rompecabezas más terrible de todos: ¿para cuándo el tercer libro?


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Prisión federal de Englewood, Colorado
LA ENFERMERA THORNTON SE PASÓ POR EL PABELLÓN de los enfermos de larga estancia un poco antes de las ocho con una bolsa de sangre caliente para Charlie Manx.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Denver, Colorado
EL PRIMER SÁBADO DE OCTUBRE DE 2009 LOU LE DIJO A VICTORIA MCQUEEN que se llevaba al niño un rato a casa de su madre. Por alguna razón se lo dijo en un susurro, con la puerta cerrada, de manera que Wayne, desde el cuarto de estar, no les oyera hablar. La cara redonda de Lou brillaba con un sudor nervioso y mientras hablaba se pasaba la lengua por los labios.
Estaban los dos en el dormitorio, Lou sentado en el extremo de la cama, con lo que el colchón rechinaba y se hundía hacia el suelo. A Vic le costaba trabajo estar cómoda en el dormitorio. No hacía más que mirar el teléfono de la mesilla, esperando que sonara. Había intentado deshacerse de él unos cuantos días atrás, lo había desconectado y metido en el último cajón, pero en algún momento Lou lo encontró y volvió a conectarlo.
Lou dijo más cosas, sobre lo preocupado que estaba, sobre cómo todos lo estaban. Vic no le escuchaba. Sus pensamientos estaban concentrados en el teléfono y lo miraba esperando que sonara. Sabía que lo haría y la espera era horrible. Le molestaba que Lou la hubiera metido allí, en vez de hablar con ella en el porche. Le hacía perder fe en él. Era imposible mantener una conversación en un cuarto donde había un teléfono. Era como hablar en una habitación con un murciélago colgando del techo. Incluso si estaba dormido, ¿cómo ibas a pensar en otra cosa o a mirar a otra parte? Si el teléfono sonaba lo arrancaría de la pared, lo sacaría al porche y lo tiraría. Estaba tentada a no esperar, a hacerlo en aquel preciso instante.
Le sorprendió cuando Lou le dijo que quizá ella también debía ir a ver a su madre. La madre de Vic estaba a un mundo de distancia, en Massachusetts, y Lou sabía que no se llevaban bien. La única cosa más ridícula que habría podido sugerir era que Vic fuera a visitar a su padre, con el que llevaba años sin hablarse.
—Antes prefiero la cárcel que ir a ver a mi madre, por Dios, Lou. ¿Sabes cuántos teléfonos tiene mi madre en su casa? —preguntó.
Lou la miró con una mezcla de tristeza y cansancio. Era la mirada de alguien que se daba por vencido, pensó Vic.
—Si quieres hablar, de lo que sea, me llevo el móvil —dijo Lou.
Vic se rio al oír aquello y no se molestó en decirle que había desmontado su móvil y lo había tirado a la basura el día anterior.
Lou la rodeó con los brazos, la envolvió en su abrazo de oso. Era un tío grande, al que entristecía estar gordo, pero olía mejor que cualquier hombre que había conocido Vic. El pecho le olía a cedro, a aceite de motor y a aire libre. Olía a responsabilidad. Por un momento y mientras la abrazaba, Vic recordó lo que era ser feliz.
—Tengo que irme —dijo Lou por fin—. Tengo muchos kilómetros por delante.
—¿Adónde te vas? —preguntó Vic sobresaltada.
Lou parpadeó. Luego dijo:
—Pero Vic, tía… ¿me has estado escuchando?
—Atentamente —dijo Vic.
Y era verdad, había estado escuchando, solo que no a él. Había estado escuchando para ver si oía el teléfono. Había estado esperando que sonara.
Después de que se fueran Louis y el niño, recorrió las habitaciones de la casa de ladrillo en Garfield Street que había comprado con el dinero que ganó con Buscador, en la época en que todavía dibujaba, mucho antes de que los niños de Christmasland volvieran a empezar a llamarla todos los días. Llevaba unas tijeras que usó para cortar todos los cables telefónicos.
Después reunió los teléfonos y los llevó a la cocina. Los metió en el horno, en la bandeja superior y le dio a GRATINAR. Al fin y al cabo, le había funcionado la última vez que necesitó enfrentarse a Charlie Manx, ¿no?
Cuando el horno empezó a calentarse abrió las ventanas y encendió el ventilador.
Después se sentó en el cuarto de estar y se dedicó a ver la televisión vestida solo con unas bragas. Primero vio Headline News. Pero en los estudios de la CNN sonaban demasiados teléfonos y le ponían nerviosa. Cambió a Bob Esponja. Cuando sonó el teléfono del Crustáceo Crujiente, cambió de nuevo de canal. Encontró un programa de pesca deportiva. Parecía seguro —no habría teléfonos en un programa así— y estaba rodado en el lago Winnipesaukee, donde Vic había pasado los veranos cuando era niña. Siempre le había gustado el lago justo después del amanecer, un espejo terso y negro envuelto en la seda blanca de la niebla matutina.
Primero bebió whisky con hielo, pero luego tuvo que tomarlo solo porque en la cocina olía demasiado mal para ir a por hielo. Toda la casa apestaba a plástico quemado a pesar del ventilador y las ventanas abiertas.
Estaba viendo a un pescador forcejear con una trucha cuando un teléfono empezó a gorjear en algún lugar a sus pies. Miró hacia los juguetes esparcidos por el suelo, la colección de robots de Wayne: un RD-D2, un Dalek y, por supuesto, un par de figuritas de Buscador. Uno de los robots era de esos Transformers, negro con pecho abultado y una lente roja por cabeza. Temblaba visiblemente mientras pitaba.
Vic lo cogió y empezó a doblarle los brazos y las piernas hacia dentro. Le hundió la cabeza dentro del cuerpo. Le separó las dos partes del torso y, de repente, este se había convertido en un teléfono de juguete, de plástico y de mentira.
El teléfono de juguete de plástico y de mentira sonó de nuevo. Vic pulsó el botón de CONTESTAR y se lo acercó a la oreja.
—Eres una trolera —dijo Millicent Manx— y papá se pondrá furioso contigo cuando salga. Te va a clavar un tenedor en los ojos y sacártelos como si fueran dos corchos.
Vic llevó el juguete a la cocina y abrió el horno, del que salió una ráfaga de humo negro y tóxico. Los teléfonos se habían chamuscado como malvavisco en una hoguera de campamento. Echó el Transformer encima del engrudo derretido y cerró la puerta del horno.
El hedor era tal que tuvo que salir de casa. Se puso la cazadora de motero de Lou y las botas, cogió la botella de whisky y cerró la puerta a su espalda justo cuando el detector de humos empezaba a pitar.
Ya había doblado la esquina de la calle cuando se dio cuenta de que no llevaba nada puesto aparte de la cazadora y las botas. Estaba vagabundeando por Gran Denver a las dos de la madrugada con unas bragas rosas desgastadas. Por lo menos se había acordado de coger el whisky.
Quiso regresar a casa y ponerse unos vaqueros, pero se perdió intentando encontrar el camino de vuelta, algo que no le había ocurrido nunca, y terminó paseando por una bonita calle de edificios de ladrillo de tres plantas. La noche era fragante, con olor a otoño y el aroma metálico a asfalto recién humedecido. Cómo le gustaba a Vic el olor a carretera, el asfalto ardiente y reblandecido en pleno julio, los caminos de tierra con su perfume a polvo y polen en junio, senderos rurales perfumados con el olor a hojas pisadas en el sobrio octubre, el aroma a arena y sal de la autopista, tan parecido al de un estuario, en febrero.
A aquella hora de la noche tenía la calle casi para ella sola, aunque en algún momento pasaron a su lado tres hombres en Harleys. Aflojaron la marcha para mirarla. No eran moteros, sino yupis que probablemente volvían a casa con sus mujercitas después de una noche de chicos en un club caro de striptease. Lo supo por sus cazadoras de cuero italianas, vaqueros de Gap y motos de exposición que estaban más habituadas a la pizzería Unos que a la vida en la carretera. Con todo, se tomaron su tiempo en examinarla. Vic levantó la botella de whisky a modo de saludo y con los dedos de la otra mano les silbó. Ellos apretaron el acelerador y se largaron, con el tubo de escape entre las piernas.
Terminó frente a una librería. Cerrada, claro. Era uno de esos establecimientos pequeños e independientes y tenía un escaparate dedicado a los libros de Vic. Esta había dado una charla allí un año antes. Con los pantalones puestos, claro.
Escudriñó en la penumbra de la tienda y se inclinó hacia el cristal para ver cuál de sus libros estaban promocionando. El cuarto. ¿Ya había salido? Vic tenía la impresión de estar todavía trabajando en él. Perdió el equilibrio y terminó con la cara pegada al cristal y el culo en pompa.
Se alegraba de que hubiera salido el cuarto libro. Había habido momentos en que pensó que no lo terminaría nunca.
Cuando Vic empezó a dibujar los libros dejó de recibir llamadas de Christmasland. Por eso había empezado Buscador, porque cuando pintaba, los teléfonos no sonaban. Pero entonces, en mitad del tercer libro, las emisoras de radio que le gustaban empezaron a poner villancicos en pleno verano y las llamadas se reanudaron. Había intentado construir un foso a su alrededor lleno de bourbon, pero lo único que había conseguido ahogar en él era su creatividad.
Estaba a punto de separarse del escaparate cuando sonó el teléfono de la librería.
Lo vio encenderse sobre la mesa, al fondo de la tienda. En el silencio racheado y cálido de la noche escuchó el timbrazo con nitidez y supo que eran ellos. Millie Manx, Brad McCauley y el resto de niños de Manx.
—Lo siento —le dijo a la tienda—. Ahora mismo no puedo atenderte. Si quieres dejar un mensaje estás jodido.
Se apartó del escaparate con demasiada brusquedad y el impulso la llevó de espaldas al final la acera. Entonces tropezó con el bordillo y se cayó, se cayó de culo en el duro asfalto.
Le dolió, pero probablemente no tanto como debería. No estaba segura de si el whisky había atenuado el dolor o si es que llevaba tanto tiempo alimentándose a base de la dieta Lou Carmody que tenía amortiguación extra en el trasero. Le preocupaba haber tirado la botella y que se hubiera roto, pero no, seguía en su mano, sana y salva. Dio un trago. Sabía a barrica de roble y a dulce aniquilación.
Logró ponerse en pie y escuchó el pitido de otro teléfono, esta vez en otra tienda, un café con las luces apagadas. Además, el teléfono de la librería seguía sonando. Un tercero se unió, procedente de algún lugar de la segunda planta de un edificio a su derecha. Luego un cuarto y un quinto. En los apartamentos de arriba. A ambos lados de la calle, por toda la calle.
La noche se llenó de un coro de teléfonos. Eran como ranas en primavera, una armonía marciana de cantos, chirridos y pitidos. Como campanas tañendo el día de Navidad.
—¡Idos a tomar por culo! —gritó y lanzó la botella contra su reflejo en un escaparate al otro lado de la calle.
El cristal estalló. Todos los teléfonos dejaron de sonar al mismo tiempo, los bromistas súbitamente silenciados por un disparo.
Una fracción de segundo después, dentro de la tienda saltó la alarma de seguridad, un ¡niinoo! ¡niinoo! y una luz plateada intermitente. La luz plateada iluminó la silueta de los artículos expuestos en el escaparate: bicicletas.
La noche se detuvo por un momento, exuberante y delicado.
La bicicleta del escaparate era (por supuesto) una Raleigh, blanca y sencilla. Vic se estremeció. La sensación de amenaza desapareció con la misma rapidez que si alguien hubiera pulsado un interruptor.
Cruzó la calle hasta la tienda de bicicletas y para cuando pisaba los cristales rotos ya tenía un plan. Robaría la bicicleta y saldría con ella de la ciudad. Pedalearía hasta Dakota Ridge, hacia los árboles y la noche, pedalearía hasta encontrar el Atajo.
El Puente del Atajo la llevaría al otro lado de los muros de la prisión de máxima seguridad, hasta el ala de la enfermería donde estaba ingresado Charlie Manx. Menuda pinta tendría, una mujer de treinta y un años en ropa interior circulando a toda velocidad por el pabellón de pacientes de larga estancia de una cárcel de máxima seguridad a las dos de la madrugada. Se imaginó deslizándose por la oscuridad entre convictos dormidos en sus camas. Iría hasta donde estuviera Manx, bajaría la pata de cabra de la bicicleta, le quitaría la almohada de debajo de la cabeza y asfixiaría a ese cerdo pirómano. Con eso se terminarían para siempre las llamadas desde Christmasland. Estaba segura.
Entró por el escaparate roto, cogió la Raleigh y la sacó a la calzada. Entonces oyó el primer alarido de sirena, un sonido suplicante, agónico que resonaba en la noche cálida y húmeda.
Le sorprendió. No hacía ni medio minuto que había saltado la alarma. No pensaba que la policía reaccionara con tanta rapidez.
Pero la sirena no era de la policía. Era un camión de bomberos que se dirigía hacia su casa, aunque para cuando llegó no quedaba gran cosa que salvar.
Los coches de policía aparecieron unos minutos después.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Orale, cómo que ya voy entendiendo, pobre Vic, aún y cuándo Charlie está ya preso, no puede estar agusto, viviendo con la incertidumbre de los teléfonos. Y Bing mataba a las madres y Charlie a los niños, será que si volverá.

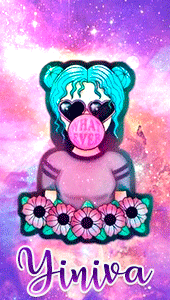
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33

Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Brandenburg, Kentucky
SE HABÍA DEJADO LO MÁS DIFÍCIL PARA EL FINAL. EN MAYO DE 2012 Nathan Demeter levantó el motor del Espectro con ayuda de una polea y se pasó dos días reconstruyéndolo, limpiando las barras de presión y sustituyendo los pernos por piezas especialmente pedidas a un taller de Inglaterra. El motor era un 4.257 C.C. de 6 cilindros en línea y sobre la mesa de trabajo parecía un inmenso corazón mecánico, que en realidad era lo que se suponía que era. Muchos de los inventos humanos —la jeringa, la espada, la pluma, la pistola— eran pollas metafóricas, pero el motor de combustión había tenido que ser imaginado por un hombre a partir del corazón humano.
—Saldría más barato alquilar una limusina —dijo Michelle— y además no te mancharías las manos.
—Si crees que me importa mancharme las manos —dijo Demeter—, entonces es que has estado bastante distraída los últimos dieciocho años.
—Supongo que tiene que ver con tu energía nerviosa —dijo Michelle.
—¿Quién está nervioso? —preguntó Demeter.
Pero Michelle se limitó a sonreír y a besarle.
A veces, después de trabajar en el coche unas cuantas horas, Demeter se sorprendía tumbado en el asiento delantero con una pierna colgando por la puerta abierta y una cerveza en la mano, recordando las tardes en que los dos salían en plan jinetes de la pradera por el oeste de la propiedad, con su hija al volante y los matojos batiendo los laterales del Espectro. Michelle había aprobado el examen de conducir a la primera, con solo dieciséis años. Ahora tenía dieciocho y un coche propio, un pequeño Jetta tipo deportivo, que pensaba conducir hasta Dartmouth después de la graduación. Solo de imaginarla sola en la carretera —durmiendo en moteles de mala muerte y observada por recepcionistas y camioneros del restaurante— le entraba la angustia, le invadía una energía nerviosa.
A Michelle le gustaba hacer la colada y a Demeter le gustaba dejar que la hiciera, porque cuando se encontraba su ropa interior en la secadora, de encaje de colores de Victoria’s Secret, empezaba a preocuparse por cosas como embarazos no deseados y enfermedades venéreas. Lo que sí había sabido era hablarle de coches. Había disfrutado viéndola aprender a manejar el embrague, a guiar el volante. Se había sentido igual que Gregory Peck en Matar a un ruiseñor. En cambio no sabía cómo hablarle de hombres y de sexo, y le inquietaba la sensación de que, en cualquier caso, Michelle no pareciera necesitar sus consejos sobre estos temas.
—¿Quién está nervioso? —le preguntó al garaje vacío una noche, y brindó con su propia sombra.
Seis días antes del gran baile volvió a colocar el motor en el Espectro, cerró el capó y dio un paso atrás para admirar su labor, como el escultor que admira un desnudo que antes fue un bloque de mármol. Un invierno de nudillos desollados, aceite bajo las uñas y fragmentos de óxido entrándole en los ojos. Un tiempo sagrado, tan importante para él como podría ser transcribir un texto sacro para el monje de un monasterio. Se había esforzado por hacerlo bien y se notaba.
El cuerpo caoba brillaba como un torpedo, como un fragmento pulido de tierra volcánica. La puerta lateral trasera, que había estado oxidada y desparejada, había sido reemplazada por una original, enviada desde una de las antiguas repúblicas soviéticas. Demeter también había retapizado todo el interior con piel de cabritillo, sustituido las bandejas plegables y los cajones de la parte posterior con piezas nuevas de madera de nogal, hechas a mano por un carpintero de Nueva Escocia. Era todo original, incluso la radio a válvulas. Aunque le había dado vueltas a la idea de instalar un reproductor de discos compactos, adosando un altavoz marca Bose en el maletero, al final había cambiado de idea. Cuando tenías una Gioconda no le pintabas una gorra de béisbol con aerosol.
Una tarde de verano calurosa y tormentosa de hacía mucho tiempo le había prometido a su hija que le arreglaría el Rolls para su baile de graduación y aquí estaba, terminado por fin, con poco menos de una semana de antelación. Después del baile podría venderlo: completamente restaurado como estaba, el Espectro se cotizaría a un cuarto de millón de dólares en el mercado de coleccionistas. No estaba mal para un coche que costaba solo cinco mil dólares americanos cuando salió a la venta. No estaba mal si se tenía en cuenta que él había pagado el doble de esa cantidad al comprarlo en una subasta del FBI, diez años antes.
—¿De quién crees que sería antes? —le preguntó Michelle en una ocasión, después de que le contara de dónde lo había sacado.
—De un traficante, supongo.
—Madre mía —dijo Michelle—, espero que no asesinaran a nadie dentro.
El coche tenía buen aspecto, pero el aspecto no lo era todo. Demeter decidió que Michelle no debía sacarlo a la carretera antes de que él lo hubiera probado unos pocos kilómetros, para ver cómo se comportaba cuando tenía que funcionar normalmente.
—Venga, cabroncete —dijo—. Vamos a despertarte a ver qué tal te portas.
Se sentó al volante, cerró la puerta de un golpe y giró la llave de contacto.
El motor se puso en marcha enseguida —una explosión de ruido abrupta, casi salvajemente triunfal— que cedió el paso de inmediato a un runrún quedo y lozano. El asiento delantero de cuero color crema era más cómodo que el colchón Tempur en el que Demeter dormía. En la época en que el Espectro había sido fabricado se construían las cosas como si fueran tanques, para que duraran. Demeter estaba convencido de que aquel coche viviría más que él.
Y tenía razón.
Se había dejado el teléfono móvil en la mesa de trabajo y quería cogerlo antes de salir con el coche, no fuera a quedarse tirado en alguna parte porque al Espectro se le rompiera una biela o cualquier otra cosa. Fue a abrir la portezuela y se llevó la primera sorpresa de la tarde. El pestillo bajó haciendo tanto ruido que Demeter casi dio un grito.
Estaba tan sorprendido —tan poco preparado— que no estaba seguro de si aquello había ocurrido de verdad. Pero entonces el resto de pestillos también bajaron —bang, bang, bang— como alguien disparando un arma y supo que no lo estaba imaginando.
—Pero ¿qué coño?
Tiró del pestillo de la puerta del pasajero, pero este no se movió, era como si estuviera soldado.
El coche temblaba por la fuerza del motor y el humo del tubo de escape se arremolinaba en los estribos.
Demeter se inclinó hacia delante para apagar el contacto, y entonces recibió la segunda sorpresa del día. La llave se negaba a girar. Forcejó atrás y adelante, después trató de empujar con la muñeca, pero estaba fija, completamente encajada, no se podía sacar.
La radio se encendió de golpe y empezó a sonar Jingle Bell Rock a todo volumen —tan alto que a Demeter le dolían los oídos—, una canción que no venía a cuento en primavera. Al escucharla toda la piel de su cuerpo se le puso de gallina y sintió frío. Le dio al botón de OFF, pero su capacidad de asombro empezaba a agotarse, y por eso no le sorprendió que no se apagara. Pulsó más botones para intentar cambiar de emisora, pero daba lo mismo dónde estuviera el dial, en todas ponían Jingle Bell Rock.
Para entonces el humo del tubo de escape nublaba el aire. Lo notaba en la boca, el olor nauseabundo, y empezó a sentirse indispuesto. Por la radio, Bobby Helms le aseguraba que las Navidades eran el momento de pasarlo bomba montando en trineo. Tenía que cerrarle la bocaza, necesitaba un poco de silencio, pero cuando giró el botón del volumen este no bajó, no hizo nada.
La niebla danzaba alrededor de los faros. Lo siguiente que respiró fue una bocanada de humo tóxico que le provocó una tos tan dolorosa como si le estuvieran arrancando el revestimiento interno de la garganta. Los pensamientos le venían a la cabeza como caballos en un tiovivo desbocado. Michelle no volvería hasta hora y media más tarde. Los vecinos más cercanos estaban a medio kilómetro. Por tanto no había nadie que le oyera gritar. El coche no se apagaba, los pestillos se negaban a colaborar, era como una escena de una puta película de espías: imaginó a un asesino a sueldo con un nombre tipo Joe Fellatio que manejaba el Rolls-Royce por control remoto, pero era un disparate. Él mismo había desmontado el Espectro y vuelto a montarlo y sabía que no había nada dentro que permitiera a otra persona controlar el motor, los pestillos, la radio.
Mientras pensaba estas cosas palpaba el salpicadero buscando el mando a distancia de la puerta del garaje. Si no conseguía que entrara un poco de aire, no tardaría en desmayarse. Durante un instante de pánico no encontró nada y pensó No está, no está, pero entonces sus dedos lo localizaron detrás de la carcasa donde iba encajado el volante. Lo cogió, apuntó con él hacia la puerta y pulsó el botón.
La puerta empezó a subir hacia el techo. La palanca de cambios se colocó en marcha atrás y el Espectro salió disparado con las ruedas chirriando contra el cemento.
Demeter gritó y se agarró al volante, no para controlar el coche, sino por tener algo a lo que sujetarse. Los delgados neumáticos blancos rodaron por el camino de grava levantando piedrecillas que golpeaban los bajos del coche. El Espectro parecía el vagón de una montaña rusa desquiciada bajando por la pendiente de casi cien metros de inclinación hacia la carretera. Demeter tuvo la impresión de ir gritando todo el camino, aunque en realidad dejó de hacerlo antes de que el coche hubiera llegado a la mitad de la colina. El grito que oía estaba dentro de su cabeza.
Al llegar a la carretera, el Espectro no aminoró la marcha, sino que aceleró, de manera que, de haber venido un vehículo por cualquiera de los dos carriles, lo habría embestido desde un lateral a sesenta kilómetros por hora. Por supuesto, aunque no venía nadie, el Espectro cruzó la carretera a toda velocidad hasta los árboles que había al otro lado y Demeter supuso que saldría disparado por el parabrisas después del impacto. El Espectro, como todos los coches de su época, no tenía cinturones de seguridad, ni siquiera de los de cadera.
La carretera estaba vacía y cuando las ruedas traseras tocaron el asfalto el volante giró en las manos de Demeter, tan rápido que se las quemó y tuvo que soltarlo. El Espectro giró noventa grados a la derecha y después Nathan salió despedido hacia la portezuela del lado izquierdo, dándose con la cabeza en el marco de hierro.
Durante un momento no fue consciente del daño que se había hecho. Yació despatarrado en el asiento delantero mirando parpadeante el techo del coche. Por la ventanilla del pasajero veía el cielo de última hora de la tarde, de un azul intensamente profundo con un plumaje de cirros en la parte superior de la atmósfera. Se llevó la mano a la frente, donde le dolía y cuando la retiró vio sangre en las yemas de los dedos, justo cuando una flauta atacaba los primeros compases de Los doce días de Navidad.
El coche se movía, había ido cambiado solo de marchas hasta meter la quinta. Demeter conocía las carreteras de alrededor de su casa y tuvo la impresión de que iban hacia el este por la 1638 hacia la interestatal Dixie. En un minuto llegarían a la intersección y ¿entonces qué? Cruzarla directamente, chocar quizá con un camión que viniera por el norte y ser arrollado. El pensamiento le vino a la cabeza como una posibilidad, pero sin sensación de apremio, pues no le parecía que el Espectro fuera de misión kamikaze y tuviera intención de hacer algo así. No tenía ninguna intención respecto a él, quizá ni siquiera era consciente de quién llevaba dentro, lo mismo que un perro no es consciente de que tiene una garrapata en el pelo.
Se incorporó sobre un codo, tomó impulso, se sentó y se miró en el espejo retrovisor.
Llevaba puesta una careta roja de sangre. Cuando se tocó de nuevo la frente, palpó un tajo de unos quince centímetros que le atravesaba la parte superior del cuero cabelludo. Hundió un poco los dedos y notó el hueso que había debajo.
El Espectro empezó a detenerse al llegar al stop de la intersección con la interestatal Dixie. Demeter contempló fascinado como la palanca de cambios pasaba de cuarta a tercera y de esta a segunda. Empezó a gritar otra vez.
Delante había una ranchera, esperando en el stop. Tres niños rubitos, de cara regordeta y hoyuelos en las mejillas viajaban en el asiento trasero y se volvieron a mirar al Espectro.
Demeter golpeó el parabrisas dejando huellas color rojo óxido en el cristal.
—¡SOCORRO! —gritó mientras un reguero de sangre caliente le manaba de la cabeza y le resbalaba por la cara—. ¡SOCORRO, SOCORRO, AYUDA, SOCORRO!
Los niños, incomprensiblemente, sonrieron como si fueran tontos y le saludaron con la mano. Demeter empezó a gritar incoherencias, como una vaca en el matadero resbalando con la sangre de las que le han precedido.
La ranchera giró a la derecha en cuanto tuvo ocasión. El Espectro lo hizo a la izquierda, acelerando con tal rapidez que Demeter tuvo la sensación de que una mano invisible lo aplastaba contra el asiento.
Incluso con las ventanillas subidas percibía los aromas frescos y limpios de finales de primavera, la hierba recién segada, el humo de las barbacoas y la fragancia verde de los árboles en flor.
El cielo se enrojeció como si también sangrara. Las nubes eran como jirones de papel de oro pegadas a él.
Distraído, reparó en que el Espectro iba como la seda. El motor nunca había sonado tan bien. Pensó que no había duda de que el cabroncete estaba completamente restaurado.
***
ESTABA CONVENCIDO DE HABERSE QUEDADO TRASPUESTO AL VOLANTE, aunque no recordaba el momento en que se había quedado dormido. Solo sabía que en el algún momento antes de que anocheciera por completo había cerrado los ojos y que, cuando los abrió, el Espectro circulaba por un túnel de copos de nieve, un túnel de noche de diciembre. El parabrisas y las ventanillas delanteras estaban borrosos por las huellas de sus manos ensangrentadas, pero aún así vio remolinos de nieve girando sobre el asfalto negro de una autopista de dos carriles que no reconoció. Madejas de nieve que se movían como seda viva, como fantasmas.
Intentó pensar si habían podido ir lo bastante al norte mientras él dormía como para encontrarse con una tormenta de nieve intempestiva, pero decidió que la idea era absurda. Sopesó la noche fría y la carretera desconocida y se dijo a sí mismo que estaba soñando, pero no lo creía. El recuento de las experiencias táctiles una a una —dolor de cabeza, cara tirante y pegajosa por la sangre, espalda contraída por llevar demasiado tiempo sentado al volante— eran prueba suficiente de que estaba despierto. El coche se agarraba a la carretera igual que un panzer, sin derrapar, sin dar bandazos, sin bajar nunca de los noventa y cinco kilómetros por hora.
Las canciones seguían sonando: De regalo de Navidad te quiero solo a ti, Regocijaos, Una medianoche clara. A ratos Demeter era consciente de la música, a ratos no. No había anuncios, ni noticias, solo coros navideños dando gracias al señor y Eartha Kitt prometiendo que sería una niña buena si Papá Noel la apuntaba en su lista de niños con derecho a regalo.
Si cerraba los ojos veía su teléfono móvil en la mesa del garaje. ¿Le habría buscado ya allí Michelle? Seguro, en cuanto hubiera llegado a casa y encontrado la puerta del garaje abierta y este vacío. En estos momentos estaría muerta de preocupación y deseó llevar con él el teléfono, no para pedir ayuda —estaba convencido de que ya nadie ni nada podían ayudarle— sino porque se sentiría mejor si oía su voz. Quería llamar y decirle que seguía queriendo que fuera al baile, que intentara divertirse. Quería decirle que no le daba miedo que fuera ya una mujer, que si algo le preocupaba era hacerse viejo y sentirse solo sin ella, pero que ahora todo indicaba que esa preocupación no tenía sentido. Quería decirle que era lo mejor que le había pasado en su vida. Últimamente no se lo había dicho y desde luego no se lo había repetido las veces suficientes.
Después de seis horas en el coche no sentía miedo, solo una especie de asombro insensible. En cierto modo la situación le parecía natural. A todo el mundo le llegaba el momento de subirse a un coche negro. Este venía y te apartaba de tus seres queridos y ya nunca volvías.
Perry Como cantaba en tono alegre anunciando que la Navidad parecía estar a la vuelta de la esquina.
—No me digas, Perry —dijo Nathan y después, con voz áspera y rasposa, empezó a cantar al tiempo que daba golpes a la portezuela del conductor. Cantó con Bob Seger, cantó el rock de la Navidad, ese que te llena de paz. Cantó tan alto como pudo, una estrofa y luego la otra y cuando se calló comprobó que la radio había hecho lo mismo.
Bien, pues ahí tenía su regalo de Navidad. El último que tendré, pensó.
***
CUANDO VOLVIÓ A ABRIR LOS OJOS TENÍA LA CABEZA PEGADA AL volante, el coche estaba parado y había tanta luz que le dolían los ojos.
Parpadeó y vio un cielo borroso de color azul profundo. La cabeza le dolía más que nunca. El dolor de cráneo era tan intenso que pensó que iba a vomitar. Le dolía detrás de los ojos, como un resplandor que era, extrañamente, amarillo. Tanta claridad era injusta.
Empezó a lagrimear y poco a poco el mundo fue cobrando nitidez, dejó de estar desenfocado.
Un hombre gordo con máscara antigás y pantalones militares le miraba por la ventanilla del conductor, escudriñando entre las huellas de sangre en el cristal. Era una máscara antigua, de la Segunda Guerra Mundial más o menos, de color verde mostaza.
—¿Quién coño eres? —le preguntó Demeter.
El hombre gordo parecía dar saltitos. Demeter no podía verle la cara, pero pensó que estaba bailando de puntillas por la emoción.
El pestillo de la portezuela del conductor se abrió con un golpe metálico y fuerte.
El hombre gordo tenía algo en la mano, un cilindro, parecía una lata de aerosol. AMBIENTADOR CON AROMA A JENGIBRE, decía en uno de los lados junto al dibujo anticuado de una madre de aspecto alegre sacando un pan de jengibre del horno.
—¿Dónde estoy? —preguntó Demeter—. ¿Qué coño es este sitio?
El Hombre Enmascarado tiró del picaporte y abrió la puerta del coche a la fragante mañana de primavera.
—Última parada —dijo.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Centro médico St Luke’s, Denver
CUANDO MORÍA ALGUIEN INTERESANTE ERNEST HICKS SIEMPRE se sacaba una foto con el cadáver.
Había habido una presentadora del telediario local, una bonita chica de treinta y dos años con espléndida melena rubia clara y ojos azul pálido que se había emborrachado y asfixiado en su propio vómito. Hicks se había colado en la morgue a las diez de la mañana, la había sacado de su cajón y la había sentado. Después de pasarle un brazo por encima, se había inclinado para lamerle un pezón mientras sostenía el teléfono móvil y sacaba una foto. No había llegado a lamérselo. Eso habría sido asqueroso.
También había una estrella del rock, bueno, una estrella menor. Era uno de los miembros de aquella banda que había conocido cierto éxito a raíz de la película de Stallone. Había fallecido de cáncer, y muerto tenía el aspecto de una mujer anciana y consumida, con el pelo castaño y ralo, largas pestañas y labios anchos y un poco femeninos. Hicks lo sacó del cajón y le dobló la mano de manera que los dedos formaran cuernos de diablo, después se inclinó hacia él y se puso también cuernos para sacar una foto en la que pareciera que los dos estaban haciendo el tonto. La estrella del rock tenía los párpados caídos y parecía tener sueño y frío.
La novia de Hicks, Sasha, fue quien le dijo que había un asesino en serie famoso en el depósito. Sasha era enfermera del servicio de pediatría, ocho plantas más arriba. Le encantaban sus fotos con gente famosa muerta, Hicks siempre se las mandaba por correo electrónico antes que a nadie. Sasha pensaba que Hicks era divertidísimo. Le decía que debería salir en The Daily Show. A Hicks también le gustaba mucho Sasha. Tenía acceso al armario de los medicamentos y los sábados por la noche siempre sacaba alguna cosilla, un poco de oxígeno o cocaína farmacéutica, y durante los descansos buscaba una sala de partos vacía, se quitaba los pantalones del pijama de enfermera y se subía a la camilla con estribos.
Hicks nunca había oído hablar de aquel tipo, así que Sasha se metió en el ordenador de las enfermeras para imprimirle la información. La fotografía de la ficha policial era bastante mala, un tipo calvo con cara estrecha y la boca llena de dientes afilados y torcidos. Tenía ojos brillantes, redondos y hundidos con expresión estúpida. El pie de foto decía que era Charles Talent Manx, condenado a prisión federal más de una década antes por quemar vivo a un pobre desgraciado delante de una docena de testigos.
—No me parece nada del otro mundo —dijo Hicks—. Solo ha matado a un tío.
—De eso nada. Es peor que John Wayne Stacy. Mató a montones de niños. Montones. Tenía una casa donde lo hacía. Colgaba angelitos en los árboles, uno por cada niño muerto. Es alucinante, como un simbolismo macarra. Angelitos navideños. La Casa Trineo la llamaban. ¡Muy fuerte!, ¿no?
—¿El qué?
—Pues que los mató en la Casa Trineo, en la casita de Papá Noel, como si dijéramos.
—¿Y?
No entendía qué tenía que ver Papá Noel con un tipo como Manx.
—La casa se quemó, pero los adornos siguen allí, colgados de los árboles, a modo de conmemoración —Sasha se soltó el cordón del pijama de enfermera—. Los asesinos en serie me ponen. No hago más que pensar en todas las guarrerías que me harían antes de matarme. Hazte una foto con él y me la mandas. Y también dime todo lo que me vas a hacer si no me quito la ropa cuando me lo ordenes.
Hicks no vio motivos para negarse y en todo caso le tocaba hacer las rondas. Además, si el tipo había matado a un montón de gente, igual merecía la pena sacarse una foto con él para su colección. Ya tenía algunas bastante divertidas y se le ocurrió que estaría bien hacerse una con un asesino en serie para así mostrar su lado más serio y oscuro.
Solo en el ascensor, Hicks desenfundó el arma mirándose al espejo y dijo, ensayando el guión para su encuentro con Sasha:
—Puedes elegir entre meterte en la boca esto o mi pollón.
Todo fue bien hasta que se encendió el walkie-talkie y la voz de su tío espetó:
—Oye, imbécil, tú sigue jugando con la pistolita, a ver si te pegas un tiro y podemos contratar a alguien que haga tu trabajo como Dios manda.
Se le había olvidado que había una cámara en el ascensor. Por fortuna lo que no había era micrófono. Enfundó la pistola del 38 y bajó la cabeza con la esperanza de ocultar su sonrojo bajo el ala de la gorra. Se tomó diez segundos para superar la furia y la vergüenza y después pulsó HABLAR en el walkie-talkie con la idea de soltar alguna barbaridad y cerrarle la boca a ese viejo boñigo. Pero lo único que consiguió decir fue «Recibido» con un gallo en la voz que odiaba.
Su tío Jim le había conseguido el trabajo de vigilante, mintiendo sobre el expediente académico de Hicks y su arresto por escándalo público. Llevaba solo dos meses en el hospital y ya le habían amonestado en dos ocasiones, una por impuntualidad y otra por no contestar al walkie-talkie (era su turno de subirse a la camilla). Su tío Jim ya le había advertido que si le amonestaban por tercera vez antes de llevar un año entero en el puesto tendrían que despedirle.
Su tío tenía un historial intachable, seguramente porque lo único que hacía era sentarse en el despacho del departamento de seguridad seis horas al día y mirar las pantallas del circuito de televisión con un ojo y ver cine porno con el otro. Treinta años de ver la televisión por catorce dólares la hora y seguro médico. Eso era a lo que aspiraba Hicks, pero si perdía su empleo de vigilante —si volvían a amonestarle— igual tenía que volver al McDonald’s. Eso sería fatal. Cuando entró en el hospital había tenido que dejar el puesto más glamuroso de todos, en la ventanilla del McAuto, y odiaba la idea de tener que empezar de nuevo desde abajo. Y, lo que era aun peor, sería el fin de lo suyo con Sasha, de las incursiones al armario de los medicamentos y de lo bien que se lo pasaban turnándose en la camilla de ginecología. A Sasha le gustaba el uniforme de Hicks y este no pensaba que el atuendo de McDonald’s fuera a convencerla.
Llegó al sótano y salió. Cuando se cerró la puerta del ascensor se giró hacia ella, se agarró la entrepierna y le lanzó un beso húmedo.
—¡Chúpame los huevos, gordo maricón! —dijo—. Seguro que te apetece.
No había demasiada acción en el sótano a las once y media de la noche. La mayoría de las luces estaban apagadas, excepto una serie de fluorescentes en el techo cada quince metros, una de las nuevas medidas de austeridad del hospital. El único tráfico peatonal era alguna que otra persona que accedía al hospital desde el aparcamiento cruzando un túnel subterráneo.
La preciada posesión de Hicks estaba en dicho aparcamiento, un Pontiac Trans Am negro con tapicería de estampado de cebra y luces azules de neón en la parte inferior de la carrocería, de manera que cuando aceleraba parecía un ovni salido directamente de la película E.T. Otra cosa más a la que tendría que renunciar si se quedaba sin trabajo. Imposible pagar los plazos friendo hamburguesas. A Sasha le encantaba follarle en el Pontiac. Le chiflaban los animales y la tapicería de cebra sacaba su lado salvaje.
Hicks pensaba que el asesino en serie estaría en la morgue, pero resultó que lo habían llevado ya a la sala de autopsias. Uno de los médicos la había empezado y se había ido a casa sin terminarla. Hicks encendió las luces sobre las camillas, pero dejó el resto de la habitación a oscuras. Corrió la cortina de la ventanilla de la puerta. No había pestillo, pero metió el calzo todo lo que pudo para que nadie pudiera entrar sin avisar.
Quienquiera que hubiera estado trabajando en la autopsia de Charlie Manx le había tapado con una sábana antes de irse. Era el único cadáver en la sala aquella noche y su camilla estaba aparcada debajo de una placa que decía HIC LOCUS EST UBI MORS GAUDET SUCCURRERE VITAE. Algún día, decidió Hicks, buscaría aquella frase en Google para saber qué coño significaba.
Le retiró la sábana a Manx hasta los tobillos y le echó un vistazo. Le habían abierto el pecho con una sierra y luego se lo habían cosido con un hilo negro y tosco. Era un corte en forma de Y que le llegaba hasta el hueso pélvico. La picha de Manx era larga y delgada como una salchicha kosher. Tenía un retrognatismo marcadísimo, de manera que los dientes de arriba, marrones y torcidos se le clavaban en el labio inferior. Tenía los ojos abiertos y parecía mirar a Hicks con una suerte de perpleja fascinación.
A Hicks eso no le gustó demasiado. Había visto unos cuantos fiambres, pero por lo general tenían los ojos cerrados. Y si no era así, al menos la mirada era como lechosa, como si algo en su interior se les hubiera agriado; la vida tal vez. Pero aquellos ojos parecían despiertos y alerta, eran unos ojos de alguien vivo, no muerto. Había en ellos una curiosidad ávida, como de pájaro. No, a Hicks eso no le gustaba nada.
En líneas generales, sin embargo, a Hicks los muertos no le ponían nervioso. Tampoco le tenía miedo a la oscuridad. Sí le tenía un poco de miedo a su tío Jim y también le preocupaba que Sasha quisiera meterle un dedo por el culo (algo que ella no dejaba de decirle que le iba a gustar) y tenía pesadillas recurrentes en las que se presentaba a trabajar sin pantalones y se paseaba por los pasillos con la polla colgándole entre las piernas mientras la gente se volvía a mirarle. Pero ahí se acababan sus miedos y sus fobias.
No estaba seguro de por qué no habían vuelto a meter a Manx en su cajón, ya que daba la impresión de que el examen de la cavidad abdominal estaba terminado. Pero cuando Hicks lo incorporó hasta sentarlo —lo apoyó contra la pared con las manos largas y flacas en el regazo— vio una línea de puntos que le recorría el cráneo hecha con rotulador permanente. Ah, claro. Había leído en el artículo que le había dado Sasha que Manx había estado entrando y saliendo de un coma durante casi una década, así que era lógico que los médicos quisieran echarle un vistazo a su cabeza. Además, ¿quién no querría hurgar en el cerebro de un asesino en serie? Seguro que luego se publicaba un artículo médico.
El instrumental de autopsias —la sierra, los fórceps, el costótomo y el martillo— estaban en una bandeja con ruedas junto al cadáver. Al principio Hicks pensó en hacerle la foto con el escalpelo, que le pegaba mucho a un asesino en serie. Pero era demasiado pequeño. Lo supo con solo mirarlo. No quedaría bien en una fotografía hecha con su porquería de teléfono móvil.
El martillo era otra cosa: un gran mazo plateado con la cabeza en forma de ladrillo, pero con uno de los lados en punta y tan afilado como un cuchillo de carne. Al otro extremo de la empuñadura había un gancho, que se usaba para clavar en el borde del cráneo y quitarlo, como si fuera el tapón de una botella. El martillo molaba mazo.
Hicks tardó un minuto en ponérselo a Manx en la mano. Dio un respingo cuando vio las uñas largas y asquerosas de este, abiertas en las puntas y tan amarillas como los dientes. Se parecía al actor de la película Alien, Lance Henriksen, después de que alguien le hubiera afeitado la cabeza y atizado un par de veces con un palo. Manx también tenía unas tetillas flacas, color blanco rosáceo y flácidas que le recordaron, qué horror, a lo que su madre escondía dentro del sujetador.
Cogió la sierra ósea para él y le pasó a Manx un brazo por los hombros. Manx se resbaló hasta apoyar su gran cabeza calva en el pecho de Hicks. Eso estaba bien. Ahora parecían compañeros de juerga con unas copas de más. Hicks sacó el móvil de su funda y lo sostuvo lo más lejos posible. Entornó los ojos, hizo una mueca amenazadora y sacó la foto.
Soltó el cadáver y comprobó la pantalla. No era una foto demasiado buena. Había querido poner cara de tipo peligroso, pero su expresión forzada sugería más bien que Sasha por fin había conseguido hincarle el meñique por el culo. Estaba pensando en sacar otra cuando escuchó voces fuertes justo a la puerta de la sala de autopsias. Durante un momento de terror pensó que la primera era de su tío Jim.
—Ese cabrón se la ha ganado. No tiene ni idea…
Hicks cubrió el cadáver con la sábana mientras el corazón le latía como un tirador disparando a ráfagas una Glock. Las voces sonaban al lado de la puerta y estaba seguro de que se disponían a abrirla y a entrar. Se dirigió hacia ella para quitarle el calzo cuando se dio cuenta de que tenía la sierra en la mano. La dejó en el carrito del instrumental con mano temblorosa.
Para cuando regresó a la puerta empezaba a recuperarse del susto. Un segundo hombre reía y el primero había vuelto a hablar.
—… arrancarle todos los molares. Le gasearán con el sevoflurano y después le partirán las muelas. No se enterará de nada, pero cuando se despierte le va a doler como si le hubieran follado la boca con una excavadora…
Hicks no sabía a quién le iban a sacar las muelas, pero una vez hubo oído un poco más la voz, supo que no era su tío Jim quien estaba en el pasillo, sino algún viejo cabrón con voz cascada de viejo cabrón. Esperó hasta que oyó a los dos hombres alejarse y se agachó para quitar el calzo. Contó hasta cinco y salió. Necesitaba beber agua y lavarse las manos. Todavía seguía algo temblón.
Caminó a grandes zancadas respirando hondo para tranquilizarse. Cuando por fin llegó al baño de hombres no solo necesitaba beber agua, también vaciar el intestino. Eligió el cubículo para minusválidos para tener más sitio para las piernas. Mientras plantaba un pino le mandó por correo electrónico a Sasha la foto de él y Manx juntos y escribió: Agáchate y bájate las bragas que como no hagas lo que te digo so putón va a venir papaíto con el serrucho. Espérame en la sala de castigos.
Pero para cuando estaba inclinado sobre el lavabo sorbiendo agua ruidosamente empezó a tener pensamientos preocupantes. Se había puesto tan nervioso al oír las voces en el pasillo que no se acordaba de si había dejado el cuerpo tal y como lo había encontrado. Peor aún, creía recordar que había dejado el martillo en la mano de Manx. Si lo encontraban allí por la mañana, algún doctor listillo probablemente querría saber por qué y seguro que el tío Jim interrogaba a todo el personal. Hicks no sabía si podría soportar esa clase de presión.
Decidió volver a la sala de autopsias y asegurarse de que había dejado todo recogido.
Se detuvo en la puerta para echar un vistazo por el cristal, pero se dio cuenta de que había dejado las cortinas echadas. Una de las cosas que tenía que arreglar. Abrió la puerta y frunció el ceño. Con las prisas por salir había apagado todas las luces, no solo de encima de las camillas sino también las luces de seguridad que se quedaban siempre encendidas, en las esquinas de la habitación y sobre la mesa. La sala olía a yodo y a benzaldehído. Hicks dejó que la puerta se cerrara con un suspiro a su espalda y se detuvo, aislado en la oscuridad.
Recorría la pared con la mano buscando los interruptores de la luz cuando oyó una rueda chirriar y el suave tintineo de metal contra metal.
Se detuvo a escuchar y entonces notó que alguien corría a través de la habitación hacia él. No es que oyera o viera nada. Fue una sensación en la piel y en los tímpanos, como un cambio de presión. Le entraron ganas de ir al cuarto de baño. Había extendido la mano derecha para buscar el interruptor y la bajó para buscar su pistola. La había desenfundado parcialmente cuando sintió que algo silbaba hacia él en la oscuridad y le golpearon en el estómago con lo que parecía un bate de béisbol de aluminio. Hicks se dobló en dos con un bufido y la pistola regresó a su funda.
El bate se apartó y volvió. Le dio a Hicks en el lado izquierdo de la cara, encima de la oreja, haciéndole girar sobre los talones y caer al suelo. Lo hizo de espaldas, planeando y precipitándose por un cielo nocturno y gélido, cayendo, cayendo, y aunque trató con todas sus fuerzas de gritar no emitió ningún sonido, ya que le habían sacado a golpes todo el aire de los pulmones.
***
CUANDO ERNEST HICKS ABRIÓ LOS OJOS HABÍA UN HOMBRE INCLINADO sobre él que le sonreía tímidamente. Abrió la boca para preguntar qué había pasado y entonces el dolor le inundó la cabeza y se volvió y vomitó encima de los mocasines del hombre. Su estómago escupió la cena —pollo frito— en una bocanada agriopicante.
—Lo siento mucho, tío —dijo Hicks cuando cesaron las arcadas.
—No pasa nada, hijo —dijo el médico—. No intentes ponerte de pie. Vamos a llevarte a urgencias. Has tenido una conmoción y queremos asegurarnos de que no tienes una fractura de cráneo.
Pero Hicks empezaba a recordar lo que había pasado, aquel hombre en la oscuridad golpeándole con una porra metálica.
—¿Qué coño? —gritó—. ¿Qué coño? ¿Y mi pistola? ¿Ha visto alguien mi pistola?
El médico —su placa decía SOPHER— le puso una mano en el pecho para impedir que se incorporara.
—Creo que te has quedado sin ella, hijo —dijo Sopher.
—No intentes levantarte, Ernie —dijo Sasha a menos de un metro de él y con una expresión que tenía bastante de horrorizada. Había otras dos enfermeras con ella y también parecían pálidas y angustiadas.
—Joder… Joder, me han robado la pistola. ¿Se han llevado algo más?
—Solo tus calzoncillos —dijo Sopher.
—¿Cómo que solo…? ¿Qué?
Giró el cuello para mirarse y comprobó que estaba desnudo de cintura para abajo, con la polla a la vista del médico, de Sasha y de las otras enfermeras. Pensó que iba a vomitar otra vez. Era como la pesadilla que tenía a veces, en la que iba a trabajar sin pantalones ni calzoncillos y todos le miraban. De repente le asaltó la idea espantosa de que el enfermo que le había quitado los calzoncillos quizá le había metido un dedo por el culo, lo mismo con lo que siempre le amenazaba Sasha.
—¿Me ha tocado? ¿Me ha tocado, joder?
—No lo sabemos —dijo el médico—. Probablemente no. Probablemente solo quería que no te levantaras y le persiguieras, y supuso que no lo harías si te desnudaba. Es muy posible que se llevara la pistola porque te la vio en la funda, en el cinturón.
En cambio, el tipo no se había llevado la camisa de Hicks. La cazadora sí, pero no la camisa.
Se echó a llorar. Después se tiró un pedo, un pedo húmedo y sibilante. En su vida se había sentido tan desgraciado.
—¡Oh Dios mío, Dios mío! ¿Pero qué coño le pasa a la gente? —gritó Hicks.
El doctor Sopher sacudió la cabeza.
—Quién sabe lo que le pasaría por la cabeza a ese tipo. Lo mismo iba puesto de algo. O igual no es más que un pervertido enfermo que buscaba un trofeo especial. Que la policía se preocupe por eso, yo quiero concentrarme en ti.
—¿Un trofeo? —chilló Hicks mientras imaginaba sus calzoncillos colgados en una pared dentro de un marco.
—Supongo —dijo el doctor Sopher mirando por encima de su hombro hacia el otro lado de la habitación—. Es la única razón que se me ocurre por la que alguien quisiera entrar aquí y robar el cadáver de un asesino en serie famoso.
Hicks volvió la cabeza —un gong retumbó en su cerebro y le reverberó en todo el cráneo— y vio que la camilla estaba en el centro de la habitación y que alguien se había llevado el cuerpo. Gimió de nuevo y cerró los ojos.
Escuchó el ruido de tacones de botas acercarse por el pasillo y pensó que reconocía los andares de ganso de su tío Jim, a quien habrían sacado de detrás de su mesa y por lo tanto no estaría demasiado contento. No había razón lógica para tenerle miedo. La víctima allí era Hicks. Le habían atacado, por el amor de Dios. Pero solo y desgraciado en su único refugio —la oscuridad detrás de sus párpados—, tuvo la sensación de que la lógica allí no tenía cabida. Venía su tío Jim y la tercera amonestación estaba al llegar, le iba a caer encima como un martillo. Le habían pillado literalmente con los pantalones bajados y se daba cuenta de que, al menos en un sentido, nunca volvería a enfundarse esos pantalones de guarda de seguridad.
Estaba todo perdido, se lo habían arrebatado en un instante, entre las sombras de la sala de autopsias. Un empleo decente, los buenos ratos con Sasha, las camillas de ginecología, los chutes del armario de medicamentos y las fotos divertidas con gente muerta. Incluso se había quedado sin su Pontiac con tapicería de cebra, aunque eso no lo sabría nadie hasta horas después. El cabrón enfermo que le había dejado inconsciente a porrazos le había robado las llaves y se lo había llevado.
Estaba todo perdido. Todo. Absolutamente todo.
Perdido para nunca volver, igual que el cuerpo de Charlie Manx.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
MALA MADRE
16 DE DICIEMBRE DE 2011
6 DE JULIO DE 2012
Centro de rehabilitación Lamar, Massachusetts
LOU LLEVÓ AL NIÑO DE VISITA ANTES DE LAS NAVIDADES, cuando Vic McQueen estaba en rehabilitación, cumpliendo los veintiocho días preceptivos. El árbol de la sala de estar era de alambre y oropel y los tres comieron rosquillas de azúcar compradas en el supermercado.
—¿Este es un sitio para locos? —preguntó Wayne sin asomo de timidez; nunca había sido tímido.
—Para borrachos —dijo Vic—. El de los locos era el otro.
—Entonces ¿este sitio es mejor?
—Es un ascenso —le dijo Lou—. En esta familia somos muy de ascensos.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Haverhill
A VIC LE DIERON EL ALTA UNA SEMANA MÁS TARDE. Sobria por primera vez en su vida adulta, fue a su casa a ver morir a su madre, a ser testigo de los intentos heroicos de Linda McQueen por acabar consigo misma.
Vic la ayudó, comprándole a su madre cartones de cigarrillos Virginia extrafinos, los que le gustaban, y fumándoselos con ella. Junto a la cama de Linda había una maltrecha botella verde de oxígeno con las palabras ALTAMENTE INFLAMABLE escritas en un lado junto a un dibujo de llamas rojas. Linda se ponía la máscara en la cara para un chute de oxígeno, después se la quitaba y daba una calada al pitillo.
—No te importa, ¿verdad? ¿No te preocupa? —Linda señaló con el pulgar la botella de oxígeno.
—¿El qué? ¿Qué me hagas saltar por los aires? —preguntó Vic—. Demasiado tarde, mamá. Ya me he destrozado la vida yo solita.
Vic no había pasado un solo día en la misma casa con su madre desde que se marchó para siempre al cumplir dieciocho años. De niña no había sido consciente de la oscuridad que reinaba en el hogar de su infancia. Estaba a la sombra de altos pinos y casi no recibía luz natural, de manera que incluso a mediodía había que encender luces para ver por dónde ibas. Ahora apestaba a cigarrillos e incontinencia. Para finales de enero, estaba loca por huir de allí. La oscuridad y la falta de aire le recordaban al conducto de la ropa sucia en la Casa Trineo de Charlie Manx.
—En verano deberíamos irnos. Podríamos alquilar una casa en el Lago, como antes —no hacía falta que dijera lago Winnipesaukee. Siempre lo habían llamado el Lago, como si no hubiera otra superficie de agua digna de mención, lo mismo que la Ciudad siempre había sido Boston—. Tengo dinero.
No tanto, en realidad. Se las había arreglado para beberse una parte significativa de sus ahorros. Y mucho de lo que no se había echado al coleto lo habían devorado costas legales y deudas a varias instituciones. Sin embargo quedaba suficiente para dejar a Vic en una situación mejor que la del típico ex alcohólico con tatuajes y antecedentes penales. Y habría más dinero si conseguía terminar el siguiente libro de Buscador. En ocasiones pensaba que había conseguido mantenerse cuerda y sobria solo para terminar el siguiente libro. Qué Dios se apiadara de ella, debería haberlo hecho por su hijo, pero no era así.
Linda sonrió de esa manera traviesa y somnolienta que dejaba claro que sabía que no iba a llegar a junio, que aquel año pasaría las vacaciones de verano a tres manzanas de allí, en el cementerio, donde estaban enterrados sus hermanas mayores y sus padres. Pero dijo:
—Claro que sí. Que Lou te deje al niño y lo traes. Me gustaría pasar tiempo con él… si crees que no le voy a arruinar la vida, claro.
Vic lo dejó pasar. Estaba en el octavo paso de su programa y había ido a Haverhill a resarcir a su madre del daño que le había hecho. Durante años se había negado a que Linda conociera a Wayne, a que formara parte de su vida. Había disfrutando restringiendo el contacto de su madre con su hijo, había tenido la sensación de que era su deber proteger a Wayne de Linda. Ahora deseaba que hubiera habido alguien para proteger a Wayne de ella misma. A él también tenía que resarcirle.
—Y ya puestos, podrías presentarle al niño a tu padre —dijo Linda—. Vive allí, no sé si lo sabes. En Dover. No lejos del Lago. Sigue volando cosas por los aires. Sé que le encantaría conocer a su nieto.
También esta la dejó pasar Vic. ¿Tenía que resarcir además a Chris McQueen? A veces pensaba que sí… y entonces lo recordaba aclarándose los nudillos desollados bajo el grifo de agua fría y rechazaba la idea.
Llovió toda la primavera, arrinconando a Vic dentro de la casa con su madre agonizante. En ocasiones la lluvia caía con tal fuerza que era como estar atrapada dentro de un tambor. Linda expectoraba grandes flemas con puntitos de sangre en una palangana y veía el Canal Cocina con el volumen demasiado alto. Huir —salir de allí— empezaba a parecer una empresa desesperada, una cuestión de supervivencia. Cuando Vic cerraba los ojos veía una extensión plana del lago al atardecer, con libélulas del tamaño de golondrinas planeando sobre la superficie del agua.
Pero no se decidió a alquilar algo allí hasta que Lou la llamó una noche desde Colorado para sugerirle que pasara el verano con Wayne.
—El niño necesita a su madre —dijo Lou—. ¿No te parece que ya es hora?
—Me encantaría —dijo Vic intentando mantener un tono de voz neutral. Le dolía respirar. Habían pasado tres largos años desde que Lou y ella lo habían dejado. No había podido soportar sentirse tan completamente querida por él y hacer tan poco por corresponderle. No le había quedado más remedio que dejarle.
Pero una cosa era dejar a Lou y otra dejar al niño. Lou decía que Wayne necesitaba a su madre, pero Vic creía que ella le necesitaba aún más. Cuando pensaba en la idea de pasar el verano con él —de empezar de cero, de intentar de nuevo ser la madre que Wayne se merecía— la asaltaban ráfagas de pánico. Pero también de una esperanza trémula. No le gustaba sentir las cosas con tanta intensidad. Le recordaba a cuando estaba loca.
—¿Vas a poder hacer eso? ¿Confiarme a Wayne? ¿Después de todas las barbaridades que he hecho?
—Oye, colega —dijo Lou—, si estás dispuesta a volver al cuadrilátero, nosotros también.
Vic no le mencionó que cuando las personas se subían al cuadrilátero por lo general era para darse de hostias. Bien pensado, quizá no era una mala metáfora. Desde luego que Wayne tenía razones de sobra para querer darle unas cuantas patadas y puñetazos. Y si necesitaba un saco de boxeo, ella estaba dispuesta a serlo. Sería una manera de resarcirle.
Cómo le gustaba aquella palabra: «resarcir».
Se puso a buscar como loca un sitio donde pasar el verano, un lugar que casara con la idea que tenía en la cabeza. De haber tenido todavía la Raleigh, habría encontrado el sitio perfecto en cuestión de minutos, un viaje rápido de ida y vuelta por el Atajo. Claro que ahora sabía que esos viajes nunca habían existido. Se había enterado de la verdad sobre sus expediciones de búsqueda estando ingresada en el hospital para enfermos mentales en Colorado. Su cordura era una cosa frágil, como una mariposa en el hueco de la mano que llevaba con ella a todas partes temerosa de lo que podría pasar si la dejaba ir. O si se descuidaba y la aplastaba.
A falta del Atajo, tuvo que recurrir a Google, como todo el mundo. Tardó hasta finales de abril en encontrar lo que quería, la casa de una solterona con treinta metros de jardín delantero, embarcadero, lancha propia y cochera. Era de una sola planta, de manera que Linda no tuviera que subir escaleras. Para entonces una parte de Vic creía de verdad que su madre iría con ella, que podría resarcirla. Incluso había una rampa de entrada en la parte posterior de la casa para su silla de ruedas.
El agente inmobiliario le envió media docena de fotografías tamaño folio y Vic se subió a la cama de su madre para verlas con ellas.
—¿Ves la cochera? La voy a limpiar y hacer un estudio para dibujar. Seguro que huele fenomenal —dijo—. Seguro que huele a hierba. A caballos. Me preguntó por qué nunca me dio por los caballos. Pensaba que era una fase obligatoria en las niñas mimadas.
—Chris y yo nunca nos matamos exactamente por mimarte, Vicki. A mí me daba miedo. Ahora ni siquiera estoy segura de que ningún padre sea capaz. De mimar demasiado a un hijo, quiero decir. Pero yo eso no lo supe hasta que fue demasiado tarde para arreglarlo. Nunca se me dio muy bien eso de ser madre. Tenía tanto miedo a equivocarme que casi nunca acertaba.
Vic ensayó distintas frases mentalmente. Ni tú ni yo, era una. Hiciste lo que pudiste, que es más de lo que puedo decir yo, era otra. Me quisiste todo de lo que eras capaz. Daría cualquier cosa por volver atrás y quererte mejor, era la tercera. Pero no le salía la voz —de repente tenía la garganta paralizada— y se le pasó el momento.
—En todo caso —continuó Linda—, no necesitabas un caballo. Tenías la bicicleta. El bólido de Vic McQueen. Te llevaba más lejos de lo que habría podido llevarte ningún caballo. Hace un par de años la busqué. Pensé que tu padre la habría metido en el garaje y se me ocurrió regalársela a Wayne. Siempre pensé que era una bicicleta de chico. Pero no estaba. No sé adónde fue a parar —se calló con los ojos medio cerrados. Vic se bajó de la cama. Antes de que pudiera llegar a la puerta, Linda dijo—: No sabes qué fue de ella, ¿no? ¿De tu bólido?
Había un asomo de malicia y peligro en su voz.
—Que no está —dijo Vic—. Es lo único que sé.
—Me gusta el chalé. Tu casa del lago. Has encontrado un buen sitio, Vic —le alabó—. Sabía que lo harías. Siempre se te dio bien encontrar cosas.
A Vic se le puso la carne de los brazos de gallina.
—Descansa un poco, mamá —repuso mientras iba hacia la puerta—. Me alegra que te haya gustado el sitio. En cuanto firme los papeles será nuestro para todo el verano. Deberíamos hacerle una visita. Pasar un par de días en ella, las dos solas.
—Claro que sí —dijo la madre—. Y de vuelta podemos parar en Terry’s Primo Subs, para tomarnos unos batidos.
La habitación en penumbra pareció ensombrecerse brevemente, como si una nube estuviera tapando el sol.
—Granizados —corrigió Vic con voz ronca por la emoción—. Si lo que quieres es un batido tendrás que ir a otro sitio.
Su madre asintió.
—Es verdad.
—Este fin de semana —propuso Vic—. Vamos este fin de semana.
—Tendrás que mirar mi agenda —dijo la madre—. Igual tengo planes.
A la mañana siguiente dejó de llover, pero en lugar de llevar a su madre al lago Winnipesaukee, Vic la llevó al cementerio y la enterró bajo el primer cielo azul y cálido de mayo.
***
LLAMÓ A LOU A LA UNA DE LA MAÑANA HORA DE LA COSTA ESTE, las once en las montañas Rocosas y le dijo:
—¿Crees que Wayne va a querer venir? Van a ser dos meses y no sé si seré capaz de mantenerle entretenido dos días seguidos.
Lou parecía completamente desconcertado por la pregunta.
—Tiene doce años. Es un niño tranquilo. Estoy seguro de que le gustarán las mismas cosas que a ti. ¿A ti qué te gusta?
—El bourbon.
Lou hizo un sonido como de estar pensando.
—Yo me refería más bien a algo tipo jugar al tenis.
Vic compró raquetas de tenis, aunque ignoraba si Wayne sabía jugar. Ella llevaba tanto tiempo sin hacerlo que ni siquiera recordaba cómo se contaban los tantos. Solo sabía que incluso cuando no tenías ningún punto, seguías teniendo amor.[3]
Compró trajes de baño, chanclas, gafas de sol, frisbees. Compró crema de protección solar confiando en no tener que pasar demasiado tiempo al sol. Entre sus visitas al manicomio y al centro de rehabilitación, había terminado teniendo los brazos y las piernas completamente cubiertos de tatuajes, y el exceso de sol en la tinta podía resultar tóxico.
Había dado por supuesto que Lou volaría a la costa este con Wayne y le sorprendió cuando le dio el número de vuelo del niño y le pidió que la llamara en cuanto hubiera llegado.
—¿Ha volado solo alguna vez?
—No ha subido a un avión en su vida, pero yo no me preocuparía, colega —repuso Lou—. Sabe muy bien cuidarse solo, lleva haciéndolo un tiempo. Tiene doce años pero es como si estuviera a punto de cumplir cincuenta. Creo que le hace más ilusión ir en avión que estar allí —a esto siguió un silencio violento—. Perdón. Eso ha quedado de pena, no era mi intención.
—No pasa nada, Lou —dijo Vic.
No le había molestado. No había nada que Lou o Wayne pudieran decir que la molestara. Se merecía cualquier cosa. Todos esos años de odiar a su madre… nunca habría supuesto que ella lo haría todavía peor.
—Además, en realidad no viaja solo. Va con Hooper.
—Sí, claro —dijo Vic—. Por cierto, ¿qué come?
—Por lo general lo que encuentra por el suelo. El mando a distancia. Tu ropa interior. La alfombra. Es como el tiburón tigre de Tiburón. El que Dreyfuss disecciona en el sótano del pescador. Por eso le llamamos Hooper. ¿Te acuerdas del tiburón tigre? ¿Y de que se había tragado una matrícula?
—No he visto Tiburón. Cuando estaba en rehabilitación vi una de las secuelas en la tele. Esa en la que sale Michael Caine.
Siguió otro silencio, este lleno de pasmo y perplejidad.
—Joder. No me extraña que nos separásemos —dijo Lou.
Tres días después Vic estaba en el aeropuerto de Logan a las seis de la mañana, junto a la ventana que daba a las pistas para ver el 727 en el que viajaba Wayne cruzar la plataforma de estacionamiento hasta el finger. Los pasajeros salieron del túnel y pasaron junto a ella, desplazándose en silenciosos grupos, tirando de maletas con ruedas. Cada vez quedaba menos gente y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no ponerse nerviosa. ¿Dónde coño estaba su hijo? ¿Le había dado bien Lou la información del vuelo? Wayne todavía no estaba a su cargo y ya la había cagado… Entonces apareció con los brazos alrededor de la mochila como si esta fuera su oso de peluche favorito. La dejó caer y Vic lo abrazó, le sorbió la oreja y le mordisqueó el cuello hasta que el niño le pidió entre gritos y risas que lo soltara.
—¿Te ha gustado volar? —le preguntó Vic.
—Me ha gustado tanto que me quedé dormido al despegar y me lo perdí todo. Hace diez minutos estaba en Colorado y ahora estoy aquí. ¿No es una locura? ¿Ir tan lejos así tan de repente?
—Desde luego que sí, una locura total —dijo Vic.
Hooper había viajado en un trasportín para animales del tamaño de una cuna de bebé y tuvieron que bajarlo entre los dos de la cinta transportadora de equipajes. De la boca del enorme San Bernardo salía un reguero de baba. En el suelo de la jaula había unos restos de guía telefónica.
—¿Eso qué era? —preguntó Vic—. ¿La comida?
—Cuando está nervioso le gusta entretenerse con cosas —dijo Wayne—. Como a ti.
Fueron a la casa de Linda y comieron sándwiches de pavo. Hooper se tomó un tentempié a base de comida enlatada para perros, uno de los pares de chanclas nuevos y la raqueta de tenis de Vic, que seguía en su funda de plástico. Incluso con las ventanas abiertas, la casa olía a ceniza de cigarrillo, mentol y sangre. Vic estaba deseando marcharse de allí. Cogió los trajes de baño, las cartulinas de dibujo, las tintas y las acuarelas, el perro y al niño que tanto quería pero al que tenía miedo de no conocer ni merecer y se dirigieron hacia el norte a pasar el verano.
Vic McQueen intenta ser una madre, parte II, pensó.
Les esperaba un triunfo.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Lago Winnipesaukee
LA MAÑANA QUE WAYNE ENCONTRÓ LA TRIUMPH VIC ESTABA en el embarcadero intentando desenredar dos cañas de pescar. Las había sacado de un armario de la casa, reliquias oxidadas de los años ochenta, los sedales monofilamento enredados en una maraña del tamaño de un puño. Creía recordar haber visto una caja de aparejos de pesca en la cochera y mandó a Wayne a buscarla.
Se había sentado en el extremo del embarcadero sin zapatos y sin calcetines, con los pies rozando el agua para luchar con el nudo. Cuando estaba enganchada a la coca —sí, también la había dado a la cocaína— podría haberse pasado una hora forcejando con aquel nudo encantada de la vida, disfrutándolo tanto como el sexo. Habría jugado con aquel nudo igual que Slash tocando un solo de guitarra.
Pero ahora desistió a los cinco minutos. No tenía sentido. En la caja de aparejos habría una navaja. Uno tenía que distinguir entre cuando intentar desenredar algo y cuando meterle un tajo directamente.
Además, el sol reflejándose en el agua le hacía daño en los ojos. Sobre todo en el izquierdo. Lo notaba sólido y pesado, como si estuviera hecho de plomo en lugar de tejido blando.
Se tumbó al sol para esperar a Wayne. Quería echar una cabezada, pero cada vez que lograba adormecerse se espabilaba sobresaltada, escuchando a aquella chica loca en su cabeza.
Había oído por primera vez la canción de la loca en el hospital para enfermos mentales de Denver, que es adónde la llevaron después de quemar la casa. La canción de la chica loca solo tenía cuatro versos, pero nadie —ni Bob Dylan, ni John Lennon, ni Byron ni Keats— había logrado jamás componer cuatro versos tan perspicaces y tan directos emocionalmente.
Toda la noche pienso cantar
esta canción para molestar.
Vic en su bici quiere huir
¡Más le valdría en trineo ir!
La canción la había despertado la primera noche que pasó en la clínica. Una mujer la cantaba desde algún lugar del manicomio. Y no estaba cantando para sí, era una serenata dedicada a Vic.
La chica loca cantaba a gritos la canción tres o cuatro veces cada noche, por lo general justo cuando Vic se estaba quedando dormida. A veces la chica loca se reía tanto que no conseguía terminar la canción.
Vic también había gritado bastante. Gritaba para que alguien le callara la boca a aquella zorra. Entonces se unía más gente y el pabellón entero empezaba a gritar, a gritar que les dejaran dormir, que pararan. Vic chillaba hasta quedarse ronca, hasta que aparecían los celadores a sujetarla y ponerle una inyección.
Durante el día Vic examinaba furiosa las caras de los otros pacientes buscando signos de culpabilidad o agotamiento. Pero todos tenían cara de culpabilidad y agotamiento. En las sesiones de terapia de grupo escuchaba con atención a los demás pensando que descubriría a la cantante nocturna por su voz ronca. Pero todos tenían la voz ronca por las noches difíciles, el café de mala calidad o el tabaco.
De pronto una noche Vic dejó de oír a la chica loca y su loca canción. Pensó que la habrían trasladado a otro pabellón, en un gesto de consideración a los otros pacientes. Llevaba ya medio año fuera del hospital cuando finalmente reconoció la voz y supo quién era la chica loca.
—¿La moto del garaje es nuestra? —preguntó Wayne. Y a continuación, antes de que Vic pudiera asimilar la pregunta, añadió—: ¿Qué estás cantando?
Hasta aquel momento Vic no fue consciente de haber estado murmurando para sí. La canción sonaba mucho mejor en voz baja que cuando la cantaba a voz en cuello en el manicomio.
Se sentó frotándose la cara.
—No sé. Nada.
Wayne la miró con sombría desconfianza.
Subió al embarcadero a pasitos cortos y trabajosos, con Hooper siguiéndole cabizbajo igual que un oso domesticado. Llevaba una maltrecha caja de herramientas amarilla que sujetaba por el asa con las dos manos. A un tercio del camino se le soltó y cayó al suelo con gran estrépito. El embarcadero tembló.
—Tengo la caja de aparejos—dijo Wayne.
—Eso no es una caja de aparejos.
—Me dijiste que buscara una caja marrón.
—Esa es amarilla.
—Tiene puntos marrones.
—Es que está oxidada.
—Pues eso. El óxido es marrón.
Wayne abrió el cierre de la caja de herramientas, retiró la tapa y al ver lo que había dentro frunció el ceño.
—Era fácil confundirse —dijo Vic.
—¿Esto es para pescar? —preguntó Wayne sacando un instrumento curioso. Parecía la hoja desafilada de una guadaña en miniatura, lo bastante pequeña para caberle en la palma de la mano—. Tiene forma de anzuelo.
Vic sabía lo que era, aunque hacía años que no había visto una. Entonces cayó por primera vez en la pregunta que le había hecho Wayne al subir al embarcadero.
—Déjame ver la caja —dijo Vic.
Le dio la vuelta y contempló una serie de llaves planas y oxidadas, un manómetro y una llave vieja de cabeza rectangular con la palabra TRIUMPH grabada.
—¿Dónde has encontrado esto?
—Estaba en el asiento de la moto. ¿La moto venía con la casa?
—Enséñamela —dijo Vic.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
La cochera
VIC SOLO HABÍA ENTRADO UNA VEZ EN LA COCHERA, cuando visitó la propiedad. Le había hablado a su madre de su intención de limpiarla y usarla de estudio. Hasta el momento, sin embargo, sus lápices y pinturas no habían salido del armario del dormitorio y la cochera seguía tan llena de trastos como el día que llegaron.
Era una habitación larga y estrecha, tan atestada de trastos que era imposible caminar en línea recta hasta la pared del fondo. Había unos cuantos boxes donde en otro tiempo se habían guardado los caballos. A Vic le encantaba el olor del lugar, un aroma hecho de gasolina, tierra, paja vieja seca y madera recalentada y envejecida durante ochenta veranos.
De haber tenido la edad de Wayne, se habría pasado el día en las vigas, entre palomas y ardillas voladoras. Pero a Wayne no parecía irle demasiado aquello. Wayne no interactuaba con la naturaleza. Sacó fotografías con su iPhone y después se inclinó sobre la pantalla y las miró. Lo que más le gustaba de la casa era que tenía wi-fi.
No era que prefiriera quedarse dentro. Quería quedarse dentro con el teléfono. Este era su puente para alejarse de un mundo en el que su madre era una alcohólica demente y su padre un mecánico de ciento treinta kilos de peso que no había terminado el instituto y se ponía un disfraz de Iron Man para ir a convenciones de aficionados al cómic.
La moto estaba al fondo de la cochera, tapada con una lona salpicada de pintura bajo la cual, sin embargo, se adivinaba su silueta. Vic la vio nada más entrar y se preguntó cómo podía habérsele pasado la primera vez que asomó la cabeza en aquel lugar.
Pero la incomprensión duró solo un momento. Nadie sabía mejor que ella lo fácil que era no reparar en algo importante en medio de una gran cantidad de morralla visual. La cochera se parecía a una de esas escenas que pintaba en sus libros de Buscador. Intenta llegar hasta la motocicleta por el laberinto de trastos —sin cruzar el cable puesto a modo de trampa— y ¡escápate! No estaba mal como escenario, pensó, lo archivaría en su mente para darle vueltas en otro momento. No podía permitirse el lujo de ignorar una buena idea. ¿Acaso alguien podía?
Wayne agarró una de las esquinas de la lona y Vic la otra y la retiraron.
La moto tenía una capa de mugre y serrín de dos centímetros de espesor. El manillar y los indicadores estaban envueltos en telarañas. El faro colgaba de la carcasa sujeto por cables. Debajo del polvo, el depósito de gasolina con forma de lágrima era color arándano y plata, con la palabra TRIUMPH repujada en cromo.
Parecía sacada de una película antigua sobre motocicletas. No de esas con muchas tetas, colores desvaídos y Peter Fonda, sino de las más viejas, más convencionales, una aventura en blanco y negro en la que había muchas carreras y se hablaba todo el tiempo del Hombre. A Vic le encantó nada más verla.
Wayne pasó una mano por el asiento y miró el polvo gris que se le había pegado a la palma.
—¿Nos la podemos quedar?
Como si fuera un gato que se había perdido.
Pues claro que no se la podían quedar. No era suya. Pertenecía a la anciana que les había alquilado la casa.
Y sin embargo…
Y sin embargo Vic tenía la sensación de que ya era suya.
—Dudo de que funcione —dijo.
—¿Y? —dijo Wayne con la convicción propia de un niño de doce años—. Arréglala. Papá puede enseñarte.
—Ya me ha enseñado.
Durante ocho años Vic se había esforzado por ser la chica de Lou. No siempre había sido agradable, no siempre había sido fácil, pero en el garaje había habido días felices en que Lou arreglaba motos y Vic las pintaba con un aerógrafo, Soundgarden sonaba en la radio y en la nevera se enfriaban botellas de cerveza. Vic estudiaba las motos con él, sosteniéndole una linterna y preguntándole cosas. Lou le explicó para que servían un fusible, una guarnición de frenos, un colector de escape. A Vic le había gustado estar a su lado entonces y casi se había gustado a sí misma también.
—Entonces ¿crees que podemos quedárnosla? —preguntó de nuevo Wayne.
—Es de la señora mayor que nos alquila la casa. Puedo preguntarle si nos la vende.
—Seguro que nos la regala —dijo Wayne y escribió la palabra NUESTRA en el polvo de uno de los laterales del depósito—. ¿Qué señora mayor va a querer pasear el culo en una moto como esta?
—Una como la que tienes al lado ahora mismo —dijo Vic, y alargó la mano y borró la palabra NUESTRA.
Una nube de polvo flotó en el haz de luz de primera hora de la mañana, una ráfaga de copos dorados.
Debajo de donde había estado la palabra NUESTRA Vic escribió MÍA.
Wayne la enfocó con el iPhone y sacó una foto.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Haverhill
CADA DÍA DESPUÉS DE COMER SIGMUND DE ZOET DEDICABA una hora a pintar sus soldaditos. Era su hora preferida del día. Escuchaba a la Filarmónica de Berlín tocar el sexteto de Frobisher El atlas de las nubes, y pintaba a los alemanes del siglo XIX con sus cascos, casacas con faldones y caretas antigás. Tenía un paisaje en miniatura en una madera contrachapada de dos por dos metros que se suponía representaba media hectárea de Verdun-sur-Meuse, una extensión de barro empapado de sangre, árboles calcinados, intricados matorrales, alambradas de espino y cadáveres.
Sig estaba orgulloso de su trabajo con los pinceles. Pintaba hilo de oro en charreteras, botones microscópicos de latón en casacas, manchas de óxido en cascos. Le parecía que sus hombrecillos estaban bien pintados, que tenían tensión, que daban la impresión de, en cualquier momento, ir a moverse solos y cargar contra las líneas francesas.
Estaba trabajando en ellos el día que por fin ocurrió, el día en que por fin empezaron a moverse.
Estaba pintando a un alemán herido, un hombrecillo sujetándose el pecho, su boca abierta en un grito silente. Sig había mojado la punta del pincel en pintura roja con la intención de pintar una mancha alrededor de los dedos del soldado pero, cuando fue a hacerlo, este retrocedió.
Sigmund lo miró fijamente y estudió al soldado de dos centímetros y medio bajo el fuerte resplandor de la lámpara articulada. De nuevo acercó la punta del pincel y el soldado se apartó.
Lo intentó una tercera vez —Estate quiero, cabroncete, pensó— y falló por completo, ni siquiera se acercó y únicamente acertó a pintar una raya en la pantalla metálica de la lámpara.
Y no era solo un soldado el que se movía. Eran todos. Daban tumbos los unos contra los otros, temblando como llamas de vela.
Sig se pasó una mano por la frente y notó un sudor caliente y viscoso. Inspiró profundamente: olía a galletas de jengibre.
Un ictus, pensó. Me está dando un ictus. Solo que lo pensó en holandés, porque por un momento el inglés no le vino a la cabeza, por mucho que fuera su lengua materna desde que tenía cinco años.
Se agarró al borde de la mesa para ponerse en pie, pero falló y se cayó. Se golpeó contra el suelo en el costado derecho y notó un chasquido en la cadera. Algo se había roto igual que una rama seca bajo una bota alemana. Toda la casa tembló con la fuerza de su caída y pensó —en holandés—. Ahora vendrá Giselle.
—Hulp —llamó—. Ik heb een slag. Nr. Nr —aquello no le sonaba bien, pero necesitaba pensar por qué. Era holandés. Giselle no entendía holandés—. ¡Giselle, me he caído!
Giselle ni vino ni reaccionó de forma alguna. Sig intentó pensar qué podía estar haciendo para no oírle y entonces se preguntó si no estaría fuera con el técnico del aire acondicionado. El técnico, un hombrecillo regordete llamado Bing algo, se había presentado allí con un mono manchado de grasa para cambiar una bobina de condensación como parte del servicio de mantenimiento de la empresa.
Una vez en el suelo pudo pensar con más claridad. Sentado en el taburete, el aire había empezado a volverse espeso y lento, sobrecalentado y un poco empalagoso, con ese repentino olor a jengibre. Allí abajo sin embargo, pensó, se estaba más fresco y el mundo parecía más inclinado a comportarse como era debido. Vio un destornillador que llevaba meses desaparecido entre varias pelusas de polvo debajo de la mesa de trabajo.
Se había roto la cadera. De eso estaba seguro, notaba la fractura como un cable caliente incrustado en la piel. Pero pensó que si lograba levantarse podría usar el taburete a modo de andador improvisado para cruzar la habitación hasta la puerta y salir al pasillo.
Igual conseguía llegar hasta la puerta y gritarle al hombre del aire acondicionado. O a Vic McQueen, al otro lado de la calle. Solo que no, Vicki se había marchado a algún lugar de New Hampshire con su hijo. No, si lograba llegar hasta el teléfono de la cocina tendría que llamar a urgencias y confiar en que Giselle le encontrara antes de que llegara la ambulancia. No quería asustarla más de lo necesario.
Alargó un brazo con torpeza, se agarró al taburete e intentó ponerse de pie sin apoyar el peso en la pierna izquierda. Escuchó un chasquido de hueso.
—¡Giselle! —gritó de nuevo con rugido gutural—. Gott damm, Giselle!
Se apoyó en el taburete con una mano en cada extremo del mismo, inspiró profunda y temblorosamente e inhaló de nuevo aquel aroma navideño a jengibre. Casi se estremeció, de lo fuerte e inconfundible que era.
Un ictus, pensó otra vez. Eso era lo que te pasaba cuando te daba un ictus. El cerebro enviaba señales falsas y olías cosas que no existían mientras el mundo parecía desplomarse a tu alrededor, derritiéndose como nieve sucia en una cálida lluvia de verano.
Se volvió para mirar a la puerta, a menos de doce pasos de distancia. La puerta de su estudio estaba abierta. No entendía cómo Giselle no le oía gritar si estaba dentro de la casa. O bien no le oía por el ruido del aire acondicionado, o se había ido de compras. O estaba muerta.
Consideró de nuevo estas distintas posibilidades —sorda por el aire acondicionado, de compras o muerta— y le inquietó darse cuenta de que la tercera no era tan inverosímil.
Levantó el taburete unos centímetros del suelo, lo empujó hacia delante, volvió a apoyarlo y avanzó con él. Ahora que estaba de pie empezaba a marearse de nuevo y sus pensamientos volaban a la deriva como plumas de ganso en una brisa cálida.
Había una canción que no se le iba de la cabeza, como en un bucle absurdo. Estaba la rana cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar. ¡Vino una mosca y la hizo callar! Solo que la canción iba subiendo de volumen, más y más, hasta que ya no parecía estar dentro de su cabeza, sino en el aire que le rodeaba, acercándose por el pasillo.
Estaba la mosca cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, canturreaba la voz. Era aguda, desentonada y curiosamente hueca, como una voz oída en la distancia a través de un conducto de ventilación.
El señor De Zoet levantó la vista y por la puerta abierta vio a un hombre con una máscara antigás. Tenía a Giselle cogida por el pelo y la arrastraba por el pasillo. A Giselle no parecía importarle. Llevaba un pulcro vestido de lino azul con zapatos de tacón a juego, pero mientras la arrastraba uno se le salió y se cayó. El Hombre Enmascarado se había enrollado sus cabellos castaños entreverados de canas alrededor del puño. Giselle tenía los ojos cerrados y la expresión de su cara estrecha y adusta era serena.
El Hombre Enmascarado volvió la cabeza y miró a Sig. Este nunca había visto una cosa tan horrible. Era como esa película de Vincent Price en la que un científico se fusiona con un insecto. La cabeza era una bombilla de goma con gafas brillantes a modo de ojos y una válvula grotesca que hacía las veces de boca.
Algo le pasaba al cerebro de Sig, algo quizá peor que un ictus. ¿Podía un ictus provocarle alucinaciones? Uno de sus alemanes pintados se había salido de la maqueta de Verdun y ahora caminaba por el pasillo de su casa después de raptar a su mujer. Quizá por eso le costaba tanto mantenerse derecho. Los alemanes estaban invadiendo Haverhill y habían bombardeado la calle con gas mostaza. Aunque no olía a mostaza, sino a galletas.
El Hombre Enmascarado sostuvo un dedo en alto para indicarle que enseguida volvía y después siguió avanzando por el pasillo llevando a Giselle a remolque cogida por los pelos. Empezó a cantar otra vez.
El perro al gato —cantaba el Hombre Enmascarado—, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca. Cuando el perro se puso a cantar…. ¡vino una vieja y le hizo callar! ¡Menuda zorra mandona!
Sig se desplomó sobre el taburete. Las piernas… no las sentía. Intentó secarse el sudor de la frente y se metió un dedo en el ojo.
Oyó pisadas fuertes de botas en el suelo del estudio.
Sig hizo un enorme esfuerzo y levantó la cabeza. Era como si tuviera una pesa puesta encima, un bloque de diez kilos de hierro.
El Hombre Enmascarado estaba frente a la maqueta de Verdun estudiando el paisaje devastado y pespunteado de alambre de espino. Tenía las manos en las caderas. Sig reconoció al fin sus ropas. Llevaba el mono manchado de grasa del técnico del aire acondicionado.
—¡Hurra! ¡Enanitos! —dijo el Hombre Enmascarado—. ¡Me encantan los enanitos! ¡Arriba en la montaña, abajo en la cañada, estamos calladitos, por miedo a los enanitos! —miró a Sig y dijo—: El señor Manx dice que soy un demonio rimador. Yo digo que soy simplemente un poeta y que no lo sabía ¿Cuántos años tiene su mujer, señor?
Sig no tenía intención de contestar. Quería preguntarle al técnico qué había hecho con Giselle, pero en lugar de eso dijo:
—Me casé con ella en 1976. Tiene cincuenta y nueve años. Quince menos que yo.
—¡Será sinvergüenza! ¡Menudo asaltacunas! ¿Y no tienen hijos?
—Nr. No. Tengo hormigas en el cerebro.
—Es por el sevoflurano —dijo el Hombre Enmascarado—. Lo he puesto en el aire acondicionado. Ya se ve que su mujer nunca ha tenido hijos. Esas tetas tan duras… Les he dado un pellizco y le aseguro que las mujeres que han parido no tienen esas tetas.
—¿Por qué hace esto? ¿A qué ha venido? —preguntó Sig.
—Viven ustedes enfrente de Vic McQueen. Y tienen un garaje para dos coches y solo un coche —le dijo el Hombre Enmascarado—. Cuando llegue el señor Manx tendrá un sitio donde aparcar. Las ruedas del Espectro giran ya, giran ya sin parar. Las ruedas del Espectro giran ya. Sin parar.
Sig de Zoet fue consciente de una serie de sonidos —un silbido, un chirrido y un golpe seco— que se repetían una y otra vez. Los ruidos parecían estar dentro de su cabeza, lo mismo que la canción del Hombre Enmascarado parecía haber estado al principio dentro de su cabeza. Ahora el silbido, chirrido y golpe seco eran lo que tenía en el cerebro en lugar de pensamientos.
El Hombre Enmascarado le miró.
—Victoria McQueen, en cambio, tiene tetas de mamaíta. Usted las ha visto de cerca. ¿Qué le parecen?
Sig se le quedó mirando. Entendía lo que le preguntaba el Hombre Enmascarado, pero era incapaz de pensar en una respuesta. Vic McQueen no tenía más que ocho años; en su imaginación volvía a ser niña, una niña con una bicicleta de chico. Le visitaba de vez en cuando para pintar figuritas. Era un placer verla trabajar, los ojos casi cerrados como si escudriñara un largo túnel, tratando de ver lo que había al otro lado.
—Esa casa de enfrente es la suya, ¿no? —preguntó el Hombre Enmascarado.
Sig tenía intención de no decírselo. De no colaborar. «Colaborar» era la palabra que le venía a la cabeza, no «cooperar».
—Sí —se oyó decir. Y luego añadió—: ¿Por qué le he dicho eso? ¿Por qué estoy contestando preguntas? No soy ningún colaboracionista.
—Eso también es por el sevoflurano —dijo el Hombre Enmascarado—. No se creería las cosas que me cuenta la gente después de aspirar un poquito de jengibre. Hubo una abuela, lo menos tenía sesenta y cuatro años, que me dijo que la única vez que se corrió fue cuando se la metieron por el culito. ¡Sesenta y cuatro años! Qué asco, ¿no? ¿Me querrás, me la hincarás, cuando cumpla los sesenta y cuatro? —rio con la risa inocente y burbujeante de un niño.
—¿Es un suero de la verdad? —preguntó Sig. Le costó un esfuerzo inmenso verbalizar esta pregunta; cada palabra era un cubo de agua que tenía que sacar laboriosamente a mano de un pozo profundo.
—No exactamente, pero sí que relaja la mente. Te desinhibe. Espere a que su mujer se despierte. Me va a comer la polla como si fuera la hora del almuerzo y no hubiera desayunado. ¡Pensará que es lo que tiene que hacer! Pero no se preocupe, no voy a obligarle a mirar. Para entonces ya estará usted muerto. Escuche: ¿dónde está Vic McQueen? Llevo todo el día vigilando la casa y no parece que haya nadie. No se habrá ido fuera a pasar el verano, ¿verdad? Eso sería una putada. ¡Qué putada, mi brigada!
Pero Sig no le contestó porque estaba ocupado. Por fin había descubierto lo que estaba oyendo, lo que estaba causando aquel silbido, aquel chirrido, aquel golpe seco.
No estaba dentro de su cabeza. Era el disco que había estado escuchando, la Filarmónica de Berlín tocando el sexteto de El atlas de las nubes.
Se había terminado la música.


Veritoj.vacio- Mensajes : 2400
Fecha de inscripción : 24/02/2017
Edad : 52
 Re: Lectura #1 Octubre 2017
Re: Lectura #1 Octubre 2017
Nooo, que horror al reconstruir el auto, todo volvió de nuevo, quieren a Vic y me imaginó que a su hijo también.

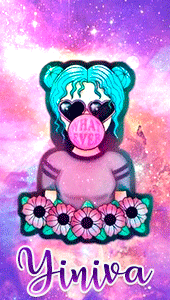
yiniva- Mensajes : 4916
Fecha de inscripción : 26/04/2017
Edad : 33
Página 3 de 7. •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 Temas similares
Temas similares» Lectura #2 Octubre 2017
» Lectura Octubre 2018
» Lectura #1 Noviembre 2017
» Lectura #2 Noviembre 2017
» Lectura #1 Junio 2017
» Lectura Octubre 2018
» Lectura #1 Noviembre 2017
» Lectura #2 Noviembre 2017
» Lectura #1 Junio 2017
Book Queen :: Biblioteca :: Lecturas
Página 3 de 7.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
 Índice
Índice






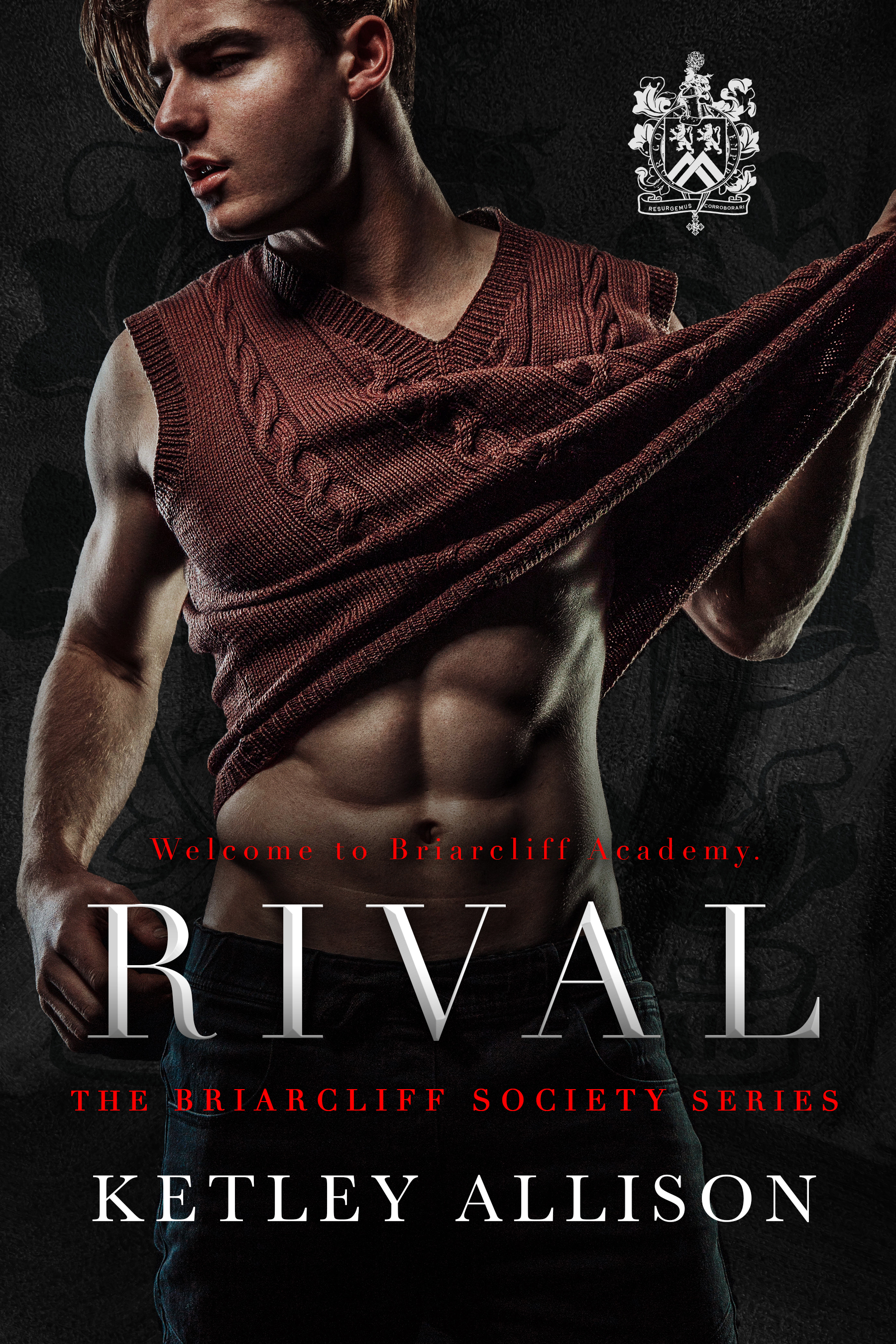


» Cuenta Regresiva de 500 a 0
» Cuenta de 1 en 1 hasta 100
» ABC de Nombres
» Di cómo te sientes con Emoticones
» ABC de Frutas y Verduras
» ABC de Todo
» Cuenta de 2 en 2 hasta 10.000
» Cuenta de 5 en 5 hasta 500